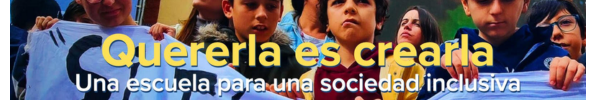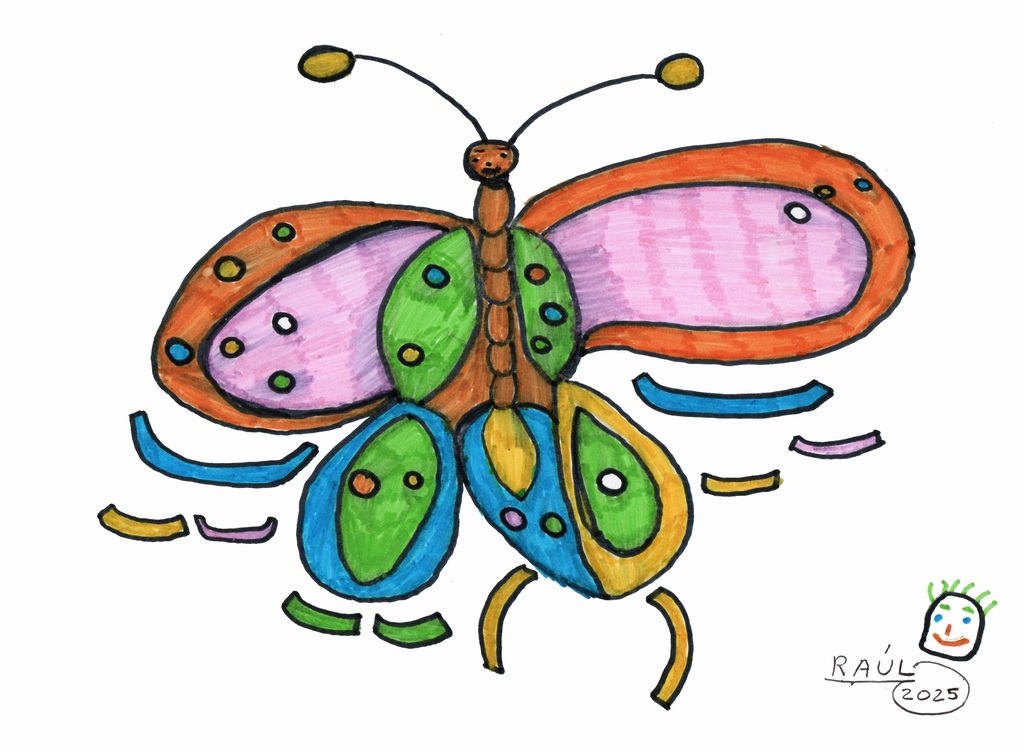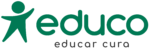Decía Edward Lorenz, en su teoría del caos, que “el batir de alas de una mariposa se puede sentir en la otra parte del mundo”. Hace poco más de un mes que Nacho Calderón pasó por Gran Canaria. Llevo muchos años en contacto con él, pero sólo ahora nos hemos conocido en persona. Su presencia fue un aleteo de mariposa provocando un huracán en el Caribe. Fue en los mismos días en que Indira Martínez recogía en Vitoria su premio SER por su lucha por la educación inclusiva, la suya y al de todos. Revoloteos de mariposas por el mundo.
Llevo década y media luchando por la inclusión educativa. Y cuando hablo de inclusión educativa sueño en grande. No me refiero al sistema educativo, sino al sistema social que, eso sí, posee en el sistema educativo, o debería poseer, al menos, una de sus principales puntas de lanza.
Llevo década y media, que es la edad de mi hijo, luchando por la aceptación de la diversidad. Porque mi hijo me nació o, mejor dicho, nos nació a mi pareja y a mí, o, mejor dicho, nos ha ido naciendo poco a poco, en un parto muchas veces doloroso y algunas veces también reconfortante, largo, emocionante, sin contención, sin pausas, pero sin prisas. Considero que me ha enseñado más que muchos de los autores y de la cultura que tuve la suerte de mamar. Ni Ovidio, ni Cervantes, ni Augusto Roa Bastos, mis admirados maestros, maestros de piedad, de escucha, de compasión, de fuego interior, me enseñaron tanto. Y es decir palabras mayores.
Cuando mi hijo nació, y yo nací y nosotros nacimos, ya era docente. Docente de andar por casa, como quien dice, de esos que salimos catapultados por un título y hasta por dos en mi caso, con muchas publicaciones a las espaldas, muchas investigaciones, mucho prestigio académico. Pero era un completo ignorante. Y lo era porque yo no sabía mirar, no sabía escuchar, no sabía tener paciencia ni buscarles los revoleos a las declaraciones perentorias, a las sabidurías cerradas, perfectas, brillantes del lenguaje del marketing de la inclusión educativa.
Mi hijo fue, ha sido y sigue siendo mi mejor maestro, el más valioso. Me ha proporcionado la formación a la que más horas he dedicado, en la que más esfuerzo he empeñado: justo la única que no aparece en mi respetable currículum de docente. He ido creciendo, también, en un mundo asociativo que parte de la “discapacidad” como elemento fundante, que, paradójicamente, lucha por etiquetas, por informes psicopedagógicos, por subvenciones.
Sin embargo, he aprendido que los prejuicios han tomado los dos únicos tornasoles del blanco y el negro que impone nuestro amenazante mundo: en el mundo de la mal llamada “discapacidad”, el blanco se refleja en “pobrecito, míralo, no puede, vamos a ayudarlo, porque nosotros somos buenos y él también, vamos a aprobarlo, porque bastante tiene ya con lo que tiene”. En tanto, el negro es “no tiene nada, ¿ves?, es sólo un caprichoso, la familia le consiente todo, critica a los profesores, y él se te sube a las barbas y hace lo que le viene en gana”.
El primero es discapacitante, el segundo capacitista. Aquel conduce a las aulas de educación especial o enclave, o etcéteras; el segundo, como en nuestro caso, a montañas de partes de incidencias “por mal comportamiento”, a penalizaciones en las calificaciones, a suspensiones en la actividad lectiva o en las extraescolares. Todo tan ilegal y, como diría Belén, la mamá de Lucía, tan “ynopasanada”.
Ante esta toma de conciencia, he pasado muchos años solo. Luchando, eso sí, siempre en mis aulas. Pero hace unas semanas el Cabildo de Gran Canaria y un nutrido grupo de familias fueron testigos de mi lucha de años con el instrumento del teatro en mis aulas, de lo que se puede hacer o, mejor dicho, de lo que pueden hacer, grupos de estudiantes en quienes nadie confía, esos que el sistema relega a un aula llamada de “diversificación”. Alumnos que te emocionan en un espectáculo teatral, que se emocionan ante historias que les tocan dentro, que las construyen, las leen, las escriben, las representan, usando la memoria, la inteligencia, la voluntad: las tres potencias del alma según Aristóteles.
Esos alumnos, que tantas veces en su vida y, sobre todo, en su vida escolar, han sido considerados los holgazanes, los sin esperanza, los que “no se puede hacer nada por ellos”, han logrado removerle algo a todo un gran director de cine como Dani León Lacave, uno de los mejores realizadores canarios, quien no sólo vino al centro a ver cómo actuaban, sino que también, por amor al arte y a lo que él mismo fue, decidió proponer un guion y un cortometraje que se rodará en las aulas de nuestro instituto en las próximas semanas. Esos son los “mataos”, los que suspenden todas, aquellos en quienes nadie creía. Muchos años llevo con generaciones de estudiantes como ellos. Y muchos de ellos ya salieron adelante: ahora ejercen de enfermeros, de ingenieros, de maestros y profesores, de empresarios, de autónomos… y, por supuesto, también de actores y de actrices. Pero, ¿por qué hubo tanta gente alguna vez que les robó la confianza?
¿Por qué aulas de “diversificación”? ¿Qué significa ese concepto sino una nueva versión más de la segregación? “Diversificar” debería ser una acción para algo que no está diversificado. Y eso en nuestras aulas, en nuestra sociedad e incluso en nuestra legislación (que se contradice a sí misma), es una obvia falsedad. La sociedad es diversa, las aulas son diversas. Partir de la idea de que no lo son lleva a la aberración institucional: todos serían iguales menos los diversificados.
Un proyecto teatral, lo escribió hace años Daniel Pennac, es un instrumento de escucha al alumnado si se lleva con implicación. Para empezar, se trata de un proyecto multidisciplinar: implicaría a todas las asignaturas. Para empezar, claro, lengua y literatura, pero también la geografía y la historia, y el área de plástica, y el de música. Si llevado con altura de miras, puede afectar a tecnología y a matemáticas, e incluso a biología, y a física y a química. Además, estimula todas las habilidades: la escucha, la escritura, la oralidad, la lectura. Podemos crear sociedad y generar conocimientos con proyectos teatrales: los alumnos desarrollan aquellos puntos fuertes de sus propias personalidades, les generan motivación y les donan autoestima. Cada uno el suyo, diferente del compañero que tiene al lado. Eso se vio en el Cabildo de Gran Canaria con mis alumnos de tercero de “Diver”. Y creo, en verdad, que todas las aulas deberían ser de “Diver” o, mejor dicho, todas son diversificadas, otra cuestión es que no queramos ver o escuchar.
Es lo que quería para mi hijo: escucha. Y la escucha por parte del equipo directivo de su centro, y del equipo docente, no consiste sólo en dejarle hablar, como dejan hablar a la familia, antes de decidir, tantas veces, sin haber tenido en cuenta casi nada de lo propuesto, inventando la excusa de sus protocolos (la mayoría de las veces fingidos; las veces restantes, antinormativos), pensados para poner en práctica no aquello que anuncian en cantilena (“el bien superior del menor”), sino sus prejuicios, vestidos tan de seda como la mona.
Marian Álvarez, esa poderosa mujer, se ha convertido en mi revulsivo: he dejado de pensar en aquello de que “no está bien ofender a los docentes atacándoles con lo que no hacen bien”, la vieja historia. Nos hemos cosido, vinculado, fortalecido como red, lo que Carolina, por su parte, lleva construyendo, con tesón y tiempo de vida, muchos meses.
Ahora creo que, con educación, con la elegancia de nuestra honestidad, los profesores deben saber todo aquello que incumplen, con precisión y a tiempo. No es un alumno el que debe adaptarse, sino el docente, el equipo directivo y el centro. No lo digo yo: lo dice la ley. Y, como le respondí hace poco a una docente que me recriminó que sacara a la luz la normativa, “yo primero saco el sentido común; cuando ese no funciona, saco la normativa, que incumplís por sistema”.
He aprendido a mirar a los ojos con paciencia e interiorizar las palabras de los alumnos: ha sido un proceso largo, de décadas. Porque las palabras del alumnado marcan la ruta: las que brotan cuando los ponemos en condiciones de libertad, lo que casi nunca. Y sólo cuando todos los docentes y los padres lográramos crear esas condiciones, cuando consiguiéramos confiar en ellos, empezaríamos a dejar de tener que usar el marketing “inclusión”. No sería necesario: el sentido común anularía la necesidad de las normas escritas.
Así es como ha batido sus alas y ha provocado el huracán en mí este encuentro de corazones (una corazonada que acoraza, que fortifica). He crecido en estos días. Mucho. No he escrito enseguida sobre ello, porque el huracán no se forma en un santiamén, porque el abono tenía que empezar a dar sus frutos. La escucha necesita a veces tiempo para germinar, y yo he necesitado un mes de reflexión. Ahora vamos al siguiente estadio. Como dice Alejandro, el papá de Rubén Calleja, “seguimos”. Eso sí, juntos, miembros de un enorme movimiento social que, ahora también, se desparrama por toda la geografía canaria.
Gracias, Nacho; gracias, Marian; gracias, Carolina; por enseñarme. Y a tantos que abonaron y abonan el camino.