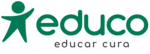Así de pronto me surge una tremenda duda. Esa que para muchos educadores se podría resumir diciendo que poco pueden hacer las escuelas para comprender los conflictos ambientales. El profesorado en general no asume esa intervención compleja, tampoco muchas familias. Se sostiene que desestabiliza a los estudiantes en tanto que poco pueden hacer por resolverlos, ni siquiera a pequeña escala; entonces, ¿de qué sirve conocer o comprender? Una parte de quienes se alejan de esa función educativa sostienen que es así porque la sociedad es rupturista: o te comprometes con lo ecosocial o lo abandonas del todo, no sirve de nada estar “peleando” permanentemente con el alumnado. Se corre el riesgo de que lleguen a odiar lo ambiental o lo ecosocial, asuntos complejos que se suelen complicar más cada día. Entonces se opta por lo medioambiental sencillo: tirar más o menos papeles al contenedor de clase o del centro; o celebrar con una performance el día de la paz o del árbol.
En una ecoescuela abierta, la acción ecosocial dependerá de cómo, con quién, cuándo, qué tipo de conflictos, qué metodología sería la más adecuada, si cabe dentro de los desarrollos curriculares, la realidad de las capacidades del grupo de alumnos, etc. El envite no está asumido por buena parte de la educación obligatoria y postobligatoria. Pero, si se nos permite la comparación, se habla mucho de las guerras en la historia que se trabaja en la escuela. Revisados los textos escolares se pueden encontrar referencias a las guerras por centenares; tanto es así que en mis tiempos llegué a criticar sin tapujos la historia guerrera que se contaba en algunos cursos escolares. No podemos afirmar o negar la posible trascendencia educativa que tienen en la vida cotidiana: si odiar las guerras o reconocer que la historia se construyen en base a vencedores o perdedores en contiendas varias. No estamos abogando aquí por un lavado forzado de la historia para, supuestamente, proteger a los escolares. Simplemente cuestionamos de entrada el interés antibelicista de los legisladores curriculares. En algunas reformas educativas las guerras que hacen historia han convivido con materias o proyectos de “educación para la paz y la convivencia”. Es más, en algunas religiones el dios castigador es una figura retórica.
Vamos a tratar el asunto de los conflictos desde una mirada ambiental, más bien ecosocial. Para ello nos apoyaremos en la propuesta de Altekio (explorar, conectar, transformar) concebida en Los conflictos ambientales como laboratorios de innovación democrática. No nos extenderemos demasiado porque la iniciativa está al alcance de cualquier enseñante que quiera de verdad conocer algo en sí mismo complejo; a la vez conectar con bastantes de sus variables e intentar transformar el pensamiento y el entorno concretos.
En el blog de Altekio, coordinado por educadores de tanto prestigio en lo ecosocial como Javier Fernández Ramos y Marta López Abril, se empieza concretando lo que ambos consideran como conflictos ambientales. Han compuesto uno de esos tesoros pedagógicos que tienen la potencia de revisar las ideas propias y concertar acuerdos de dinámica educativa que no están escritos. Lo tradicional vende mucho, la innovación asusta un poco. Pero es cuestión de mirarla de frente y afrontarla de acuerdo con nuestras capacidades y las del alumnado.
En una síntesis incompleta, diríamos que los conflictos ecosociales surgen cuando hay disputas sobre el acceso, uso, gestión o conservación de los recursos naturales que ponen en evidencia varias desigualdades. Estas se muestran especialmente en la distribución de los beneficios y costos de las actividades económicas; también en diferencias en la forma en que distintos actores entienden y valoran la naturaleza. Dicho esto, me pregunto e interrogo a la vez al profesorado: ¿No son estos episodios los que convierten en compleja la existencia compartida y con compromiso? Esa que circula por los desarrollos curriculares de la educación obligatoria y la enseñanza no formal. Si alguien tienen dificultades para reconocer esas señales de la vivencia cotidiana, en Altekio lo invitan a mirar en:
- Intereses contrapuestos a la hora de utilizar los recursos naturales.
- Desigualdades socioeconómicas que castigan a las comunidades locales que dan mucho al colectivo global del que reciben muy poco.
- La poca relevancia dada a la participación ciudadana afectada por una actuación concreta ante decisiones que le llegan de fuera, o de muy lejos.
- El desgaste ecosocial negativo, situado en el espacio/tiempo, ante hechos cotidianos como la contaminación o la pérdida de biodiversidad, entre otros, resultado de las actividades económicas.
Hay que acabar con la idea de que, hasta ahora de forma mayoritaria, lo ambiental se ha identificado con lo verde. Es tiempo de mudanza urgente. Defender la naturaleza queda bien pero compromete menos que abordar una cuestión ecosocial. Pintemos de otros colores la vida colectiva, los acuerdos entre iguales o diferentes, la búsqueda de objetivos comunes, con niveles de profundización en la medida que la colaboración avance.
En nuestras aulas hemos de preguntarnos si los conflictos enfocados en forma de diálogo pueden servir para tejer sociedad. La sociedad es como una prenda que tiene muchas hechuras, que se complementan y coordinan, cuando unas mentes hábiles las engarzan. ¿Por qué no podrían ser colectivas? Si deseamos saber más habremos de consular sin demora La mirada mediadora en los conflictos ambientales. Cuaderno Entretantos núm. 10. Está esperándonos desde 2021. Experimentemos con mimo y dulzura, además de con esperanza y deseos, lo que allí se cuenta. Los centros escolares que lo han visitado, practicado y concretado hablan muy bien de lo que posibilita. Adelante con la apuesta.