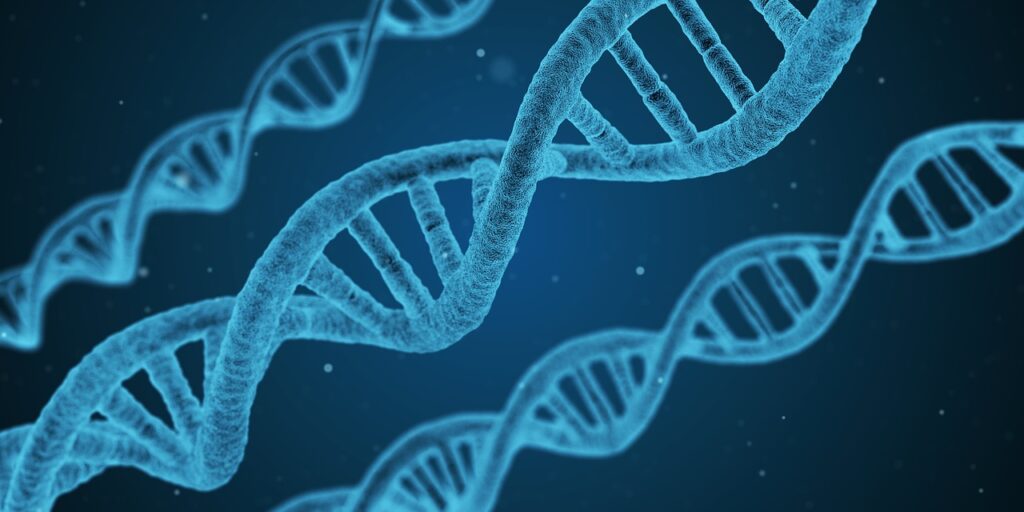Por la vida fluctúan palabras/ideas/conceptos que podríamos llamar estrellas; entre estos se encontraría el ADN o DNA (por sus siglas en inglés, suele decirse). Casi todos lo citamos alguna vez, pero pocos deben saber lo que en realidad significa. Pasa también con otros conceptos como luz y energía, a los que podríamos añadir espíritu, sabiduría y una extensa relación.
Si la palabra ADN surge en una conversación normal es para decir que el asunto está en el fondo de la cuestión de la que se habla, o es su meollo real. Nos sirve como ejemplo aquella frase de la escritora sudafricana Nadine Gordimer, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1991, que dijo que “separar al hombre de la naturaleza como si no tuvieran nada que ver es un grave error. La naturaleza está en nuestro ADN”. Es de suponer que pocas personas, excepto los estudiantes, habrán utilizado el Diccionario de la Lengua Española para conocer el significado de estas tres letras unidas: “Un biopolímero cuyas unidades son desoxirribonucleótidos, que constituye el material genético de las células y guarda en su secuencia la información para la síntesis de proteínas”. Mejor si no lo han hecho, porque alguna estará sumida en la confusión y el ácido caerá en desprestigio. A pesar de eso, es bueno reconocer el significado de ADN pues ha llegado a la escuela y, además, para quedarse; incluso lo hemos leído en algún libro de Educación Primaria. ¡Qué osadía!
Pero aquí no queremos dar clase de Ciencias, simplemente recoger una imagen nueva, aquella que quiere mostrar una parte de lo más pequeño e íntimo del medio ambiente, al contrario de lo que estamos acostumbrados hasta ahora, que nos fijamos más en el gran conjunto plástico. Como quiera que todos los organismos vivos –da igual el tamaño o la cantidad que sean, los tiempos que haga que han vivido, etc.– dejan sus huellas (de ADN, claro) en el medio en el que viven transformado en desechos orgánicos o en descomposición, los científicos han tratado de buscarlo para entender, y explicarnos, cómo ha evolucionado la vida.
La huella de los seres vivos, aunque sean diminutos, puede permanecer desde semanas hasta miles de años; encontrarla sirve para estudiar la evolución, acaso la salud, de un ecosistema. Aunque este se hubiera degradado del todo o en parte por factores abióticos –en frío aguanta más, en el agua se detecta mejor– o bióticos. Ese nuevo eDNA (acrónimo en inglés para “environmental DNA”), permite una mejor detección de seres vivos, si hay enfermedades al acecho, o supuestas especies invasoras. No es que las diferentes especies quieran guiarnos para cuando vayamos a estudiar un determinado ecosistema, sino que sus rastros están ahí, sin más, porque reemplazan sus células periódicamente y emiten desechos. Esperemos que este asunto no lo hagan estudiar en la escuela, mucho menos con el detalle que emplea la ciencia.
A quienes no sabemos nada del desoxirribonucléico, nos queda mirar si es verdad que, volviendo a la frase de Gardimer, la naturaleza y las personas no se pueden entender separadas. A poco que miremos veremos la huella ecológica que dejamos allá donde vivimos o por los lugares que pasamos; en la naturaleza está nuestro ADN en forma de impactos ambientales provocados por el consumo de recursos de los ecosistemas, relacionándolos con la capacidad de la Tierra para generarlos.
No somos científicos pero nos permitimos recordar que hay una serie de códigos que hay que seguir, sea en forma de acuerdos internacionales o no, para que la interacción no lastime demasiado a ninguna de las dos partes. Según hemos visto en los informes de Global Footprint Network, nos “comemos” el Planeta a marchas aceleradas, sin ajustar la demanda de bienes naturales a la oferta y no al contrario. Cada año consumimos antes lo que puede generarse en ese periodo: en 2017 en Luxemburgo acabaron la parte que les tocaría el 17 de febrero, en España lo hicimos el 29 de mayo, en Costa Rica el 8 de septiembre y en Honduras el 31 de diciembre.

La huella es distinta en los bosques, en las tierras de cultivo, en el mar, etc.; en comunidades rurales de España y América y en grandes capitales como México D.F., Lima o Madrid –son como agujeros negros de materia y energía, pero en algún sitio tendrán la salida–. La biocapacidad de los diferentes biomas de la Tierra también varía; ahora mucho más como consecuencia del cambio climático. Además están por ahí la contaminación del aire provocada por el consumo de combustibles fósiles –la huella de carbono– y la asfixia de los océanos por nuestras visibles huellas, por poner los ejemplos más llamativos de la huella humana que se podría asimilar al ADN.
Por eso, para no dejar excesivos rastros apelamos al desarrollo sostenible de verdad, que debería ser el estadio deseado de que todos los seres humanos tengamos vidas sin degradar el Planeta; así como hacerle el menor daño posible a la biodiversidad, otra huella creciente. Esto sí que se debería estudiar, y practicar, algo más en el laboratorio de vida que son las escuelas.
Resultaría interesante calcular la propia huella de nuestro centro escolar, la de la gente de nuestro grupo de clase a lo largo de un curso para identificar marcas de nuestra actividad; incluso podemos atrevernos con cuantificar la de cada uno-a de nosotros. Quizás las mediciones nos remitiesen a lo deseable y lo inmediato para dejar menos rodadas, para reconocer si nosotros somos naturaleza o no, como decía Gordimer.
Carmelo Marcén Albero (http://www.ecosdeceltiberia.es/)