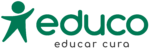Finalidad
Durante el primer trimestre del curso 2024-2025, el alumnado de primero de bachillerato y yo ensayamos en clase una situación de aprendizaje que se sustentaba en el cuarto enfoque que establece la Ley Orgánica de 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción dada por la Ley 3/2020, de 29 de diciembre (en adelante Lomloe): “La educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, sin descuidar la acción local, de modo que el alumnado conozca qué consecuencias tienen nuestras acciones diarias en el planeta y generar, por consiguiente, empatía hacia su entorno natural y social”.
Desde esta perspectiva, ideamos un proyecto que perseguía impulsar en el alumnado una visión crítica con lo que sucedía en su entorno más cercano. De manera que la finalidad era reflexionar sobre las transformaciones que se daban en el espacio público de su ciudad y fomentar el compromiso cívico hacia estas. En primer lugar, permitiéndoles descubrir por sí mismos que no eran algo irremediable y dado de antemano, sino fruto de determinadas decisiones tomadas en estamentos de poder, sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía. Además, la actividad nos serviría para debatir sobre un modelo de gobernanza que silencia a la sociedad civil.
Justificación
El filósofo estadounidense John Dewey, a principios del siglo XX, escribió que había un gran número de relaciones humanas que se hallaban en un plano semejante a la máquina:
“Los individuos se utilizan unos a otros para obtener los resultados apetecidos sin tener en cuenta las disposiciones emocionales e intelectuales y el consentimiento de los que son utilizados. Tales usos expresan una superioridad física o una superioridad de posición, destreza, habilidad técnica y dominio de los instrumentos, mecánicos o fiscales. En tanto que las relaciones de padres e hijos, maestros y alumnos, patronos y empleados, gobernantes y gobernados, subsistentes en este plano, no constituyen un verdadero grupo social”.1
En consecuencia, la idea de la que partimos en clase fue analizar cómo las instituciones que nos rodean, y especialmente las del sistema educativo, están centradas todas en lograr la mejor capacitación y excelencia profesional del alumnado, entendiendo que el éxito educativo se cifra en el logro de este fin. En esta lógica, se concibe como algo natural que la realización de las personas está fundamentalmente en el éxito profesional y productivo. Y se entiende que estos objetivos son “neutros” y “libres de valores”. Pero no es así, es una educación inspirada en una doctrina comprehensiva, en unos valores: los de la tecnocracia y tecnolatría (que la mejora de la humanidad radica en la mejora de la técnica y sus artilugios) y el profesionalismo (que la persona plenamente realizada es la profesional exitosa y que el deber por excelencia es el deber profesional).
Pues bien, esta situación genera una educación premeditadamente despolitizadora, como sostiene Jürgen Habermas, formadora de personas enteramente orientadas a su ocupación profesional y laboral, y desentendidas de lo común, de los procesos vivenciales que las rodean, sin criterio en la defensa de una virtud cívica. El éxito de esta educación lleva a sociedades en las que lo único que tienen las personas en común son sus intereses y medros privados, sin apenas vínculos comunitarios y, por tanto, proclives al autoritarismo, a la emergencia de soluciones mágicas y de salvapatrias, reacias a las diferencias, pronto tachadas de “antisistémicas”. Son las sociedades que en el siglo XX han hecho posible la extensión de la “banalidad del mal”(Hannah Arendt), de consecuencias tan terribles en el siglo XX. Por eso, orientamos al alumnado a prestar atención a aquellos aspectos del barrio en el que vivía y que le pasaban desapercibidos por no guardar, aparentemente, relación con su vida académica.
Objetivos
La nueva reformulación que la vigente ley de educación, LOMLOE, hace del currículo implica que este debe orientarse a garantizar la formación integral del alumnado y prepararles para el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática en una sociedad plural. Así, el objetivo prioritario que establecimos para el alumnado fue intentar desarrollar la competencia que pone “las prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje.”
Nuestro planteamiento pedagógico iba dirigido a concebir la sociedad democrática como aquel espacio que facilita la participación de todos sus integrantes y asegura el reajuste flexible de sus instituciones para garantizar, en condiciones iguales, el pluralismo de valores y el derecho a la palabra de los diferentes grupos.
Los distintos proyectos de vida de cada comunidad, grupo o partido se empobrecerían si se detuviera el libre intercambio de ideas. Por tanto, este aprendizaje pretendía que el alumnado ideara propuestas de transformación del barrio y visibilizara modelos alternativos al establecido (gentrificación, turistificación, barrios “guetos”). De esta forma, el concepto griego de isonomía (igualdad ante la ley) habría de completarse con el de isegoría (hacer uso de la palabra de igual a igual). En resumen, de lo que se trataba era de iniciarlos en el compromiso cívico, mediante el conocimiento y la implicación de lo que sucedía a su alrededor.
Desarrollo
Se realizó primero una etapa de sensibilización con el alumnado mediante la lectura en voz alta de varios fragmentos2 seleccionados. Uno de ellos impactó al alumnado: el texto3 que abordaba el caso de Adolf Eichmann, un oficial nazi juzgado en Nuremberg y sobre el que la filósofa Hannah Anredt escribió un libro: Eichmann en Jerusalén.
Se debatió en clase una de las ideas que Arendt subrayaba en su libro: en un mundo fuertemente burocratizado Eichmann es una persona terriblemente normal. Él solo era un ciudadano ejemplar que se limitaba a cumplir con su deber profesional, el cual consistía en firmar, desde su oficina, las sentencias de muerte que enviaban a millones de judíos a las cámaras de gas. Él no odiaba a nadie, solo cumplía órdenes de su jefe superior para poder, así, ascender de forma exitosa en la escala profesional.
Procuré que el debate se centrara en encontrar similitudes del comportamiento que habíamos caracterizado como propio de un Eichmann cualquiera en nuestro entorno o en nosotros/as mismos/as. Podíamos asistir a casos de injusticias y que nos pasaran desapercibidos y se ignoraran, porque el “sentido común” nos enseña que lo mejor es no inmiscuirse en nada, ya que, en cualquier caso, no podremos remediarlas. Pretendía con esto llevarles a reflexionar sobre la responsabilidad que como ciudadanos /as tenemos.
En las siguientes sesiones se trataron casos en los que la toma de decisiones de las administraciones públicas se había realizado sin contar con quienes se verían afectados por ella.
A continuación, se propuso al alumnado que descubriera si había conflictos o demandas sociales cerca de su entorno y que desconocieran por seguir esa máxima coloquialmente conocida de “ir a lo mío”. De los proyectos realizados, fue fundamentalmente uno el que abrió un campo de investigación interesante, por lo que se hizo propuestas al alumnado para su profundización:
- El traslado del albergue para personas sin hogar de la Macarena al Polígono Sur: “Albergue Hytasa”.
Con este trabajo, el alumnado se inició en la investigación de un caso en las comunidades locales, próximas al centro docente, que habían mostrado resistencia a este cambio. De forma que, el traslado del Centro de Alta Tolerancia para personas sin hogar (albergue “para pobres”), desde un barrio céntrico de la ciudad (La Macarena) a la periferia (Polígono Hytasa), había causado protestas vecinales del barrio receptor, por considerarla una política de “guetificación” de determinadas zonas de la ciudad. Esto les llevó a analizar el tratamiento que los medios de comunicación (prensa) habían dado al conflicto vecinal (prensa escrita), y a la búsqueda de material gráfico de manifestaciones y entrevistas con agentes locales, que reflejaban la opinión de una ciudadanía que mostraba su disconformidad.
Además, pudieron comparar, desde una perspectiva histórica, procesos similares de expulsión “de pobres” a los extrarradios de la ciudad. Por ejemplo, la expulsión de la comunidad gitana del barrio sevillano de Triana a finales de los años 50 del siglo XX.
Entre las propuestas de mejora ofrecidas por el alumnado, se expuso la necesidad de impulsar un modelo de gobernanza que abriera la posibilidad de que todos los agentes sociales implicados en el caso fueran oídos y que hubiera una participación efectiva de estos en la toma de decisiones. Puesto que el silenciamiento de entidades de la sociedad civil que se pronuncian y se posicionan ante los problemas comunes no es compatible con la necesaria pluralidad de voces de las sociedades democráticas.
Por último, fue destacable el debate suscitado en clase sobre la desigualdad centro-periferia en los espacios urbanos, la creación de barrios “gueto” y el consecuente estigma que desencadena al concentrarse en un mismo lugar un altísimo porcentaje de pobreza, delincuencia, drogas, etc.
Metodología
La metodología seleccionada fue la conocida como investigación-acción participativa, con la intención de que el alumnado pudiera experimentar una inmersión en su propio entorno, detectando problemáticas y conflictos que trascienden lo local y acaban afectando a una ciudadanía “mundial” (procesos de globalización).
Para la programación de la actividad docente, seguimos las distintas fases que recoge el libro Planificación de proyectos socioeducativos participativos4 en su apartado “diseñar secuencias educativas que favorezcan la participación”.
Por otra parte, intentamos fomentar en el alumnado la autorregulación de su propio aprendizaje, esto es, que fuera capaz de autoevaluar cómo su trabajo y sus hipótesis de partida iban modificándose en función de lo que en la práctica estuviera sucediendo. Así, la recogida de datos no podía ser entendida de forma rígida, sino que eran necesarias las revisiones o actualizaciones constantes.
Evaluación
En lo referente a la evaluación de los proyectos seguimos algunos de los instrumentos referenciados en el libro de Castillo Arredondo, S. y Cabrerizo Diago, J.: Evaluación de la intervención socioeducativa, en su apartado “Procedimientos, técnicas e instrumentos”.
De esta forma, el proyecto debía contemplar entre sus instrumentos de evaluación la realización de entrevistas, cuestionarios y rúbricas de autoevaluación sobre el desempeño del trabajo en equipo.
Conclusiones
En nuestra sociedades las relaciones son a menudo cosificadas, estereotipadas, impersonales y, en definitiva, descomprometidas con el bien común. Y he pretendido llevar al alumnado a pensar críticamente esta inhibición ante lo público. La implicación comienza desde lo más inmediato, mostrando interés en las circunstancias en las que se vive y no en las grandes abstracciones.
En definitiva, he procurado suscitar en el alumnado una reflexión, a la vez, ética y política. Invitarles a pensar que todos/as somos responsables y que esa responsabilidad comienza en el entorno inmediato en el que vivimos. Es decir, que no debe ir de los más general (humanidad, patria, cambio climático) a lo concreto, sino, en todo caso, a la inversa. Es esta idea un principio de la ética del cuidado. Pues hay quienes están obsesionados con salvar la humanidad desatendiendo a sus familiares, a sus vecinos… De forma que el “producto final” que buscábamos era que alumnado “jugara” a la participación política y a la deliberación para la transformación de su entorno más inmediato. Este “juego” entre iguales pero diversos/as, entendemos, es fundamental para la formación cívica, sin la que no es posible una práctica democrática real.
Referencias
Los fragmentos seleccionados para su lectura en clase fueron extraídos de los siguientes libros:
- Modernidad y Holocausto, Z. Bauman.
- Dignos de ser humanos, Rutger Bregman.
- El apoyo mutuo, P. Kropotkin.
- “Animales, dioses e idiotas”, Irene Vallejo (El País, 11-02-2024).
- “Las pesadillas de los inocentes”, Antonio Muñoz Molina (El País, 05-10-2024).
Bibliografía para el diseño, desarrollo y evaluación de la situación de aprendizaje:
Dewey, J.: Democracia y educación, Morata, Madrid, 2020.
Castillo Arredondo, S. y Cabrerizo Diago, J.: Evaluación de la intervención socioeducativa, Pearson UNED, Madrid, 2011.
Parcerisa, A. (coord): Planificación de proyectos socioeducativos, Graó, Barcelona, 2021.
Puig Rovira, J. M.: Pedagogía de la acción común, Graó, Barcelona, 2021.
Notas al pie
1 Dewey, J.: Democracia y educación, pág. 16.
2 Las lecturas seleccionadas se reseñan en la biblografía al final de este artículo.
3 Extraído del libro de Rutger Bregman Dignos de ser humanos.
4 Parcerisa, A. (coord): Planificación de proyectos socioeducativos, Graó, Barcelona, 2021.