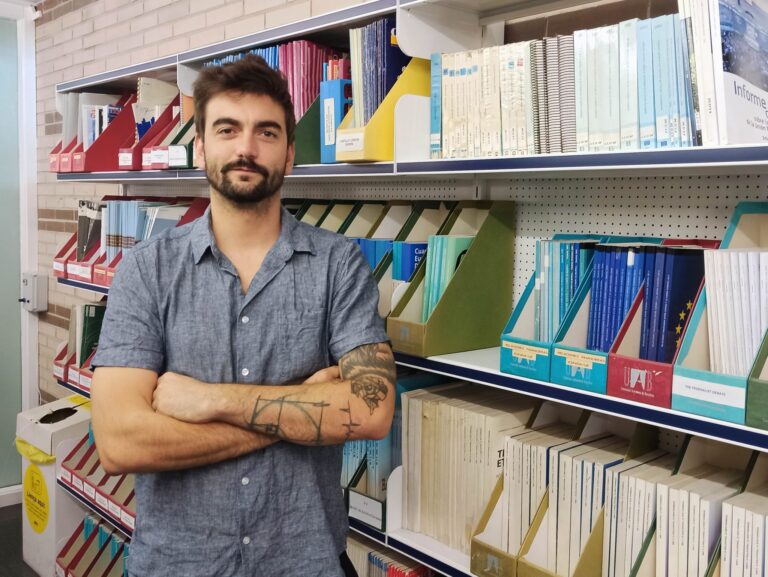Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
Alejandro Montes es profesor de sociología de la educación en la UAB y miembro del equipo de investigación GEPS (Globalización, educación y políticas sociales), que coordinan, entre otros, Xavier Bonal y Aina Tarabini. Hace unos días fue el encargado de abrir el ciclo de seminarios sobre abandono escolar prematuro que organiza la Diputación de Barcelona, en el marco del proyecto Nuevas Oportunidades Educativas NOE 4.10, en el que presentó los principales resultados de la investigación El abandono escolar en la ciudad de Barcelona: un abordaje cualitativo a las experiencias y trayectorias escolares de los jóvenes, que ha llevado a cabo GEPS-UAB a lo largo del año 2020. Hablamos con Montes apenas terminado el seminario.
Ha estudiado los diversos perfiles jóvenes que caen en el abandono escolar prematuro. ¿Solemos ver sólo cifras y no personas?
No todos los estudios son sobre cifras, pero sí que es cierto que tenemos tendencia a buscar la cifra y no ir más allá. En los últimos años, y no sólo en el ámbito educativo, se han tratado de desarrollar estudios que pongan a la persona en el centro. Nuestro objetivo era hacer una mirada desde esta perspectiva que estuviera muy centrada en los jóvenes y, por tanto, que el análisis de causas y consecuencias se articulara por la experiencia de los jóvenes, tanto en lo referente al sistema educativo previo como en el momento de abandonar, así como de su proyección futura, identificando diversidad de situaciones y perfiles. Nuestro objetivo inicial no era hacer una tipología como tal, sino ver qué situaciones encontrábamos si contemplábamos todas las casuísticas posibles de experiencias de abandono escolar.
O sea que no buscaba crear un perfil de jóvenes, pero en cambio lo ha creado.
Pero no queremos que esta tipología sea para decir que si un joven es A y le sucede B acabará pasando C. No tenemos tanta evidencia como para crear una tipología que encasille a todos los jóvenes. Pero sí es cierto que tenemos una tipología muy diversa que amplía la visión más tradicional sobre el abandono escolar prematuro y que, sobre todo, nos permite identificar patrones, elementos, causas que permiten diseñar propuestas muy diferentes, porque no es lo mismo un joven cuyo abandono se explica por cuestiones relativas a la exclusión educativa y social que otro que su abandono se explica por falta de oferta o por la poca permeabilidad y trazabilidad de los itinerarios, o por problemas con la orientación. Eso sí que nos permitía generar dos grandes perfiles que se diferencian mucho, si bien dentro se generan otros subperfils, con causas muy particulares. Es un fenómeno muy complejo.
Incluso ha encontrado jóvenes que no consideran que hayan abandonado y en cambio son contabilizados como tales.
Encontramos algunos que han salido y vuelto a entrar y, por lo tanto, en algún momento han sido considerados abandonadores y ahora no lo son, pero también otros que actualmente se encuentran fuera del sistema pero que no consideran que hayan abandonado los estudios, sino que están en un proceso de búsqueda, de identificar qué quieren hacer, porque no han recibido la orientación para poder encontrarlo. Ellos entienden esta salida de la escuela como parte de un proceso y no se consideran abandonadores porque tienen muy claro que, si no es ahora, será mañana, pero que ellos estudiarán. Y, por tanto, es complicado, porque los estamos contabilizando igual que los que están completamente rebotados con el sistema y no quieren saber nada de la escuela.
Contabilizamos igual al joven que está totalmente rebotado con el sistema educativo que a quien considera que no ha abandonado, sino que se encuentra en un proceso de búsqueda
¿Cómo «reclutaron» a los jóvenes con los que hicisteis el estudio?
Este proyecto lo financiaba el Consorcio de Educación de Barcelona, que también ayudó a buscar jóvenes a través de sus técnicos y de las oficinas del plan joven. Por lo tanto, teníamos jóvenes que habían acudido en algún momento a orientarse, que habían ido a un PFI (programa de formación e inserción), otros que habían hecho FP, otros que venían de un bachillerato… Teníamos una amplia diversidad y, a partir de ahí, podíamos jugar con diferentes perfiles: por ejemplo, “queremos un chico, o una chica, de esta edad, que haya hecho FP + abandono y ahora esté sin hacer nada”, y nos pasaban siete contactos, o quince, e íbamos probando. Este cumple el perfil y está dispuesto a hacer la entrevista. “Ahora queremos uno que no se haya graduado en ESO, haya hecho un PFI y no lo haya terminado, haya hecho un segundo PFI y actualmente no haga nada”. E íbamos haciendo este trabajo de artesano para ir encontrando estos 30 chicos y chicas, que me gusta decir que son pocos pero son perfiles muy bien hallados.
O sea que son 30 muy elegidos.
Sí, con unas características muy particulares, sobre todo, por el itinerario. Contactamos con más de un centenar de jóvenes para alcanzar esta muestra.
¿Ha cuantificado qué peso en el abandono tiene cada una de las tipologías, al menos, de los dos grandes grupos?
Esto no lo tenemos. De hecho, una de las carencias que tienen los estudios de carácter cualitativo es que no podemos tener porcentajes ni hacer extrapolaciones. No podemos decir que hay un porcentaje de un perfil o de otro, lo que podemos decir es que dentro de este porcentaje de quienes abandonan, que ahora está en el 17,4% en Cataluña (algo menos en el conjunto de España), encontramos perfiles muy diferentes y que, por tanto, requieren propuestas de política educativa, social y laboral muy diferentes. Podemos clasificar cuáles son los factores que impactarán en cada uno de estos perfiles y ver que los primeros tienen que ver con cómo está pensada la orientación, o cómo está conceptualizado el doble itinerario FP-bachillerato, o los elementos de vinculación de los que ya hemos hablado, pero no podemos decir los porcentajes ni que dentro de un caso se explique todo por esto o por lo otro.
El porcentaje de abandono ha ido bajando, pero parece que nos hemos estancado en el 17%. ¿Esto tiene alguna explicación o la expectativa es que siga la progresión descendente?
La progresión sigue siendo a la baja. Si no me equivoco, en 2018/19 era de un 19%. Sí que es cierto que se va reduciendo menos, pero continúa en un proceso de reducción. Pero yo sería muy cauteloso. Debemos identificar qué parte de esta reducción se explica por elementos propios de una acción política que revierte el abandono escolar prematuro -y que, por lo tanto, podríamos decir que es cualitativamente positiva-, y qué otra parte se explica por otras cuestiones externas. De 2008 a 2016 se ha producido la reducción más grande en la historia de abandono escolar. ¿Esto es positivo? Sí. ¿Por qué se explica? Por una de las crisis económicas más grandes de la historia del país y, por tanto, por la falta de oportunidades laborales. O sea, que baje el abandono es una buena noticia, pero a menudo tendemos a sobredimensionar nuestras actuaciones y, por tanto, esta última reducción no sabemos si quiere decir que estamos haciendo bien la política educativa o responde a otras cuestiones sistémicas que tienen que ver, por ejemplo, con la crisis de la Covid. Y no quiero decir que la política educativa no esté siendo positiva en los últimos años, sino que es difícil de cuantificar el porcentaje en concreto.
Si llegara otra etapa de expansión económica sería previsible que el abandono aumente…
No me atrevo a hacer futurología, pero sí a decir que las políticas educativas tendrían otro foco: intentar convencer a estos jóvenes que se encuentran en situación de desafección total del sistema que deben continuar dentro y buscar alternativas, como centros de nuevas oportunidades, PFI o lo que sea, que han de seguir formándose porque si empieza a crecer el mercado laboral y a ofrecer a estos jóvenes empleos quizás los volvamos a perder.
Entre sus recomendaciones pone mucho énfasis en la orientación. ¿Cómo debe ser esta orientación?
La respuesta es complicada. Seguramente requiere que traspase las fronteras de la escuela, pero debe comenzar dentro de ella, de eso estamos convencidos. Y debe ser sistemática y universal, es decir, que atienda a todo el alumnado y no sólo a aquel que presenta problemas, porque a menudo pensamos que aquel alumno que presenta buen rendimiento durante la ESO no necesita orientación, y quizás por culpa de esto, por no haber prevenido elecciones no satisfactorias, acabará convirtiéndose en un abandono inesperado. En segundo lugar, la orientación debe ser precoz. Vamos muy tarde si sólo la hacemos en 4º de ESO, porque llegan con ideas preconcebidas, porque les cuesta asimilar toda la información y porque si quieren buscar fuera quizás ya es tarde. Y, al mismo tiempo, esto nos debe servir para detectar a jóvenes que ya estén en riesgo de abandono escolar prematuro y para diseñar estrategias para acompañar a estos jóvenes quizás hacia otras formaciones alternativas. Y, en tercer lugar, debe ser claramente continuada -no sólo en la ESO, también en la postobligatoria- y también debe estar fuera de las escuelas. Tiene que haber orientación para los que, por los motivos que sea, abandonan el sistema educativo y se encuentran fuera, se les debe orientar para continuar aprendiendo a lo largo de la vida, no pueden quedarse en medio de la nada, con sus inquietudes y miedos.
La orientación educativa debe ser sistemática, universal, precoz y continuada. Debe empezar en la escuela y debe seguir fuera de ella
¿Cuál es el papel del municipalismo en la lucha contra el abandono?
Desde la política municipal hay un amplio campo de intervención. Pero tampoco podemos responsabilizar exclusivamente a los municipios. Evidentemente, se necesitan recursos. Desde la lógica municipal se tiene que ampliar la coordinación entre servicios, porque hay recursos municipales que a menudo actúan de una forma absolutamente aislada; hay que asegurar, desde los diferentes ámbitos, el seguimiento y acompañamiento de los jóvenes, y que cuando un joven salga de la escuela y vaya a una formación para el mercado laboral o a un servicio social o de juventud haya un seguimiento, un traspaso de información, que se pueda seguir y tener en cuenta su bagaje, para darle una atención de calidad. Y, por último, pienso que es fundamental que se generen espacios de coordinación multisectoriales. Servicios sociales tiene mucho que decir, atención a personas migrantes tiene mucho que decir… hay muchos servicios que deben trabajar conjuntamente para mejorar las oportunidades educativas, sociales y laborales de los colectivos jóvenes más vulnerables.
Durante su ponencia alguien ha escrito en el chat que los municipios empiezan a trabajar cuando el abandono ya se ha producido, pero que no tienen ninguna herramienta para realizar labores preventivas.
Me parece una reflexión muy interesante y, por eso, pienso que debemos trabajar de una forma muy coordinada. Ciertamente, el trabajo de orientación preventiva debe venir de la mano de las escuelas, que son aquel espacio donde todavía hay un cierto margen de actuación y donde los jóvenes están hasta los 16 años como mínimo. Esto no quiere decir que el municipalismo esté exento de responsabilidad, no podrá hacer una actuación preventiva dentro de la escuela, pero puede dotar de recursos compensatorios a sus centros educativos para que no estén tan solos, puede dotar de sistemas de orientación municipal, acompañamiento y seguimiento, etc. Es una responsabilidad compartida.

Los jóvenes «con voluntad de huir», según los define el estudio, no quieren saber nada del sistema educativo. ¿Cómo te acercas a ellos para que se lo repiensen?
Aquí sí hay dos subperfiles y debería hacerse una diferenciación clara, porque cada uno conlleva intervenciones muy diferentes. Existe el subperfil de abandono por desvinculación, que es aquel que no vive en una situación de exclusión social y educativa severa. A estos jóvenes se les tiene que apelar desde la escuela, inicialmente al menos; es decir, desde una escuela que gestione mejor la heterogeneidad, que tenga más y mejores mecanismos de atención a la diversidad. Seguramente es necesario incrementar la formación del profesorado, y quizás que entren otros especialistas. Hay que tener en cuenta, tal vez, una hibridación de los currículos, que vayan más allá del academicismo y forma de hacer actuales, y que trate de incorporar el mundo de referencia de estos jóvenes. Y, sobre todo, se les debe acompañar mejor, se deben reforzar los mecanismos de apoyo emocional para que mejore su autopercepción como alumnos.
El segundo subperfil es de los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad total y absoluta, aquellos que hemos llamado de insostenibilidad vital. Estos requieren unas intervenciones que casi siempre se escapan de la lógica escolar. Por ejemplo, requiere que se lleven a cabo mecanismos de revisión de su situación legal. Tenemos que ver qué pasa con estos jóvenes que viven situaciones de violencia y vulnerabilidad extrema en casa, que tienen problemas judiciales desde pequeños, o los que, por cuestiones legales, se encuentran fuera del sistema educativo, por ejemplo, porque tienen más de 16 años y son menores migrantes sin documentación.
Por lo tanto, son lógicas diferentes. Con unos se les debe intentar reconectar con cambios fundamentalmente escolares u ofreciendo nuevas alternativas, como son los centros de segunda oportunidad. Con quienes se encuentran en una situación más vulnerable, la escuela se ve muy limitada y quizás son directamente estos centros de segundas oportunidades quienes deben gestionar esta respuesta educativa.
¿En los institutos aún se cae mucho en lo de recomendar bachillerato a los buenos estudiantes y FP a los que no van tan bien?
Pienso que se ha cambiado el discurso y que esto ya no se verbaliza tanto, y quizás incluso no se cree tanto como antes. Pero inconscientemente aún el profesorado se tira del pelo cuando un alumno excelente, según su lógica, les dice que quiere hacer formación profesional. Sí que es cierto que ha cambiado y se está represtigiando mucho la FP, y cada vez está más presente en los discursos de los profesores, pero sigue costando. Y ya no hablo de la aceptación de las familias.
Esto le iba a preguntar.
Cuando un buen alumno dice que quiere hacer un grado medio y luego uno superior y luego la universidad, en el ambiente familiar todavía hay un “¿estás seguro de que estás eligiendo bien?”. Por eso decimos que, aunque sea inconscientemente, los buenos itinerarios para buenos alumnos y malos itinerarios por los malos alumnos todavía están muy presentes.
El grado superior sí está prestigiado y se puede acceder desde el bachillerato. No sé si los grados medios lo están tanto.
Es que este es el gran tema. Actualmente la FP de grado medio está muy pensada para jóvenes que luego no hagan nada más. Y el superior me atrevería a decir que está más pensado como una continuidad del bachillerato que no como un puente entre grados. Y eso es un problema. ¿Qué hacemos con los jóvenes que quieren hacer una formación profesional? ¿Les damos la posibilidad de transitar entre grados? Aquí hay un debate que es complejo entre la lógica más finalista o más continuista. Esto no quiere decir que no haya estudiantes de grado medio a los que no se les aliente a hacer el superior, evidentemente que sí, pero a menudo me parece que se piensa muy aisladamente la FP de grado medio y superior, como si fueran dos mundos diferentes.
La FP de grado medio está muy pensada para jóvenes que luego no hagan nada más. ¿Damos a los jóvenes la posibilidad de transitar entre grados?
¿Por qué, cuando hablamos de la oferta de estudios postobligatorios nunca se habla de las escuelas de adultos? ¿No son otro recurso? ¿Qué rol deben tener en esta tarea de reenganchar la juventud desvinculado?
Me cuesta dar una opinión porque no he trabajado el tema de las escuelas de adultos, pero sí es cierto que, desde la óptica de los jóvenes, son vistas como un ámbito muy finalista, como un lugar donde obtener el graduado escolar que no lograron en su momento, o una formación muy enfocada a un trabajo muy concreto. No quiero decir que no sean importantes y no se tengan que valorar y potenciar, pero sí que hay otras iniciativas que tienen más esta lógica de proceso y continuidad educativa; por lo tanto, tal vez tratar de integrar más estas escuelas de adultos dentro del sistema y dotarlas de recursos puede ayudar a hacer que no sean sólo un espacio finalista.
Entrevista realizada con el apoyo de la Diputación de Barcelona
Esta acción de la Diputación de Barcelona responde, especialmente, al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4: «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos». Los 17 ODS fueron proclamados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 y forman parte de la Agenda global para 2030. La Diputación de Barcelona asume el cumplimiento y despliega su acción de apoyo a los gobiernos locales de la provincia de acuerdo con estos ODS.