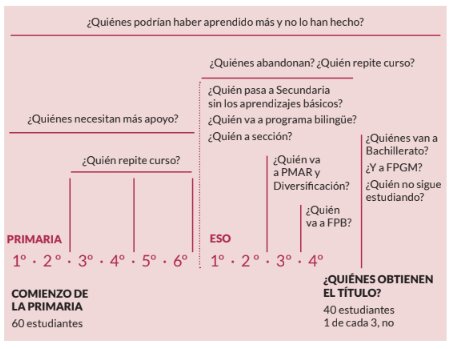Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
Al menos desde la Logse, todas las leyes educativas hacen referencia, con más o menos énfasis, a esta necesidad de evaluación de la práctica. Y dejan claro también que es un ámbito distinto del de la evaluación de los aprendizajes del alumnado. Aunque conocer los resultados de aprendizaje puede darnos algunos indicadores sobre la práctica, solo se tratará de un reflejo más bien indirecto y pálido. Para entender de verdad cómo funciona el sistema, cómo lo hacemos y cómo pueden mejorarse algunas cosas, hace falta algo más, bastante más.
Hace falta conocer, por ejemplo, cómo se organizan y funcionan los procesos más generales que se llevan a cabo en los centros: las estructuras de dirección y coordinación; los procesos de comunicación; la gestión general de la convivencia; la cultura y las políticas más generales para favorecer la inclusión; las relaciones e interacciones entre los distintos colectivos que integran la comunidad e incluso las concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza que subyacen a las prácticas, etc. Y también es necesario ahondar un poco más en los procesos que se dan en cada una de las aulas y los espacios de aprendizaje: la gestión del clima y la convivencia en el aula; la participación de alumnado y familias; la acción tutorial; la puesta en marcha de las decisiones metodológicas y organizativas; los recursos que se ponen en juego o la forma en la que se gestiona la diversidad y se proporcionan las ayudas a quienes las necesitan, etc.
La evaluación de la práctica no es solo, como a veces algunos colegas docentes interpretan, una evaluación de las competencias docentes o del desempeño. Pero también lo es, o también debería serlo. Y esa es tal vez la principal resistencia o el principal temor que debemos afrontar para que, de verdad, se produzca un cambio y empecemos a ver las cosas de otra manera.
Porque en nuestro país, la práctica educativa no se evalúa o se evalúa muy poco. No existen ni un sistema estatal de indicadores sobre las prácticas ni mecanismos y procedimientos estandarizados y regulares para evaluarlas –con la notable excepción de alguna Comunidad Autónoma-, ni tampoco lo hay en el contexto europeo o el de la OCDE del estilo de las evaluaciones PISA, TIMMS o PIRLS que, a pesar de las críticas –muchas de ellas fundadas-, y de que algunas administraciones autonómicas tienden a ponerse de perfil cuando ven cuestionadas sus políticas educativas, ofrecen una imagen al menos homologada sobre algunos ámbitos del aprendizaje del alumnado.
La opción ha sido, como ya hemos señalado antes, dejar en manos de los centros esta evaluación. Así lo indican las normas educativas y así se exige, en teoría, cuando los centros han de elaborar sus principales documentos programáticos relacionados con la organización, la gestión y el desarrollo del currículo. Esta exigencia poco creíble, poco regulada y aún menos controlada da lugar, como mucho, a una reflexión sobre algunos aspectos del funcionamiento, a criterio del propio profesorado, tal vez partiendo de algunas sugerencias de la inspección educativa, que se refleja en las memorias anuales. Y seguramente poco más, salvo excepciones, que sin duda las hay.
Las razones de esta falta de implicación tanto de las administraciones como de los propios centros y profesionales son varias.
Por una parte, no es fácil establecer un sistema externo a las propias instituciones educativas que resulte aplicable a contextos muy diferentes. Seguramente resultaría costoso y tal vez poco eficaz como sistema de rendición de cuentas y aún más como herramienta para la mejora. Los centros y los profesionales, por su parte, recelarían aún más de estos mecanismos de control y supervisión externos, que seguramente generarían además una carga de trabajo añadida a un funcionamiento de nuestra administración ya muy burocratizado y en el que cada vez cuesta más confiar respecto a sus intenciones reales de promover procesos de mejora.
Por otro lado, los propios centros no han desarrollado, a mi entender, una verdadera cultura de la evaluación de la práctica que les haga entenderla como una oportunidad para mejorar, además de como un imperativo relacionado con su función social, que debería llevar aparejada una rendición de cuentas que vaya más allá de los resultados académicos.
Como señala Elena Martín (2022) [1]: “Lo importante no es sólo hacer una sólida argumentación teórica sino conseguir que los centros escolares experimenten realmente la utilidad de la evaluación para planificar, poner en práctica y hacer el seguimiento de sus procesos de mejora. Por eso, entonces la pregunta clave pasa a ser: ¿qué condiciones debe reunir la evaluación de un centro para convertirse en una herramienta de mejora? Muchas instituciones no han comprobado hasta ahora este beneficioso efecto y es razonable, por tanto, la desconfianza que en muchos casos existe al respecto”
Además, aunque en los últimos años se han publicado monografías y artículos sobre esta temática con un componente claramente orientador y práctico, siempre nos ha parecido que la comunidad educativa en general no dispone de muchos ejemplos y pautas que le faciliten la tarea cuando se proponen e inician procesos de evaluación en los centros educativos.
En FUHEM, hemos sido conscientes de esta carencia y hemos trabajado en los últimos años definiendo un modelo y unos instrumentos de evaluación de la práctica. Nos hemos animado con una publicación, teórica y práctica a la vez, descriptiva de nuestros procesos, pero con sugerencias y herramientas que pueden servir a quienes, como a nosotros, no les suene tan mal esa idea de evaluar cómo lo estamos haciendo y cómo podríamos hacerlo un poco mejor cada día.
Para muchos centros y profesionales, se trata de un terreno aún poco explorado. Confiamos en poder explorarlo juntos.
Refencias
[1] Martín, Elena (2022). “La evaluación del centro escolar y los procesos de mejora”. En Nieto González, Mara y Rodríguez Muñoz, Víctor Manuel (Coords.). Evaluación de la práctica educativa. Orientaciones y estrategias. Madrid: FUHEM