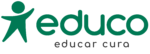El entramado afortunado entre diseño y desarrollo curricular ha probado ser mucho más complejo de lo esperado por políticos, administradores y teóricos de la educación. Para cambiar, hay que pensar de manera diferente: considerar el currículo una experiencia a construir, más allá de una manufactura administrativa.
La investigación y la experiencia muestran que cualquier iniciativa de cambio en educación, aun estando bien definida y fundamentada, no asegura, por sí misma, su incorporación al “mundo de la vida” de las instituciones escolares. Esto puede suceder, con mayor razón, con el cambio curricular que se nos anuncia. Se trata de un referente esencial, para el desempeño profesional, que confiere identidad. Modificar el currículo exige, en primer lugar, un cambio en la mente de los docentes.
Más allá de la fundamentación teórica de la que hace gala el “Nuevo Currículo” y del aval proporcionado por determinados resultados, mandatos y recomendaciones internacionales, si de lo que se trata es de modificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, se va a necesitar algo más. Su reinterpretación y reconstrucción en cada comunidad educativa es imprescindible. Significa una tarea de calado, que va mucho más allá de lo burocráticamente esperable.
El cambio es posible si se prevé, sostiene y promueve un diálogo fundamentado profesional y comunitario en cada centro. Tener la posibilidad de reflexionar colectiva e individualmente sobre el sentido del cambio (¿Por qué? ¿Para qué? ¿A favor de qué y de quiénes? …) y sobre sus implicaciones en el desarrollo (¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? …)
Sin ese diálogo profesional, junto a un trabajo de sensibilización con las familias y el resto de los agentes socioeducativos del entorno y sin la participación de los estudiantes, el nuevo currículo difícilmente atravesará el dintel de las puertas de entrada de los recintos escolares.
Lejos de esta argumentación, las administraciones siguen estratégicamente instaladas en la ficción organizativa científico-burocrática, de control “técnico” de la realidad social. Consideran el desarrollo social y humano un problema técnico de definición objetiva.
La solución técnica de los problemas sociales-educativos
Existe la creencia, incluso entre los profesionales de la educación, de que cualquier deficiencia del sistema educativo se supera con una bien fundamentada regulación técnico-legislativa y un presupuesto económico suficiente.
La investigación, la experiencia internacional y la acumulada en nuestro país demuestran que esto no es así, incluso en el supuesto de que se cumplan las dos condiciones, esta manera de concebir el cambio educativo de ‘arriba a abajo’ no funciona. Resulta, incluso, alienante para buena parte del profesorado. Muchos docentes perciben y experimentan las reformas como una invasión de su espacio profesional y, cuando menos, una apelación recurrente al voluntarismo.
Solo la permeabilidad del debate profesional y comunitario puede cambiar aquellas rutinas profesionales más asentadas, que frenan el desarrollo de las reformas.
Si esta afirmación, además de estar avalada, resulta razonable, surgen, entonces, las siguientes preguntas: ¿Qué medidas contempla la nueva regulación curricular que favorezcan su apropiación crítica en cada institución escolar? ¿Prevé tiempos, disponibilidad de profesionales de formación, asesoramiento y apoyo, prácticas referenciales…? Dicho de otra manera ¿Esta reforma curricular se ocupa de facilitar las condiciones que hagan posible esa apropiación colectiva? Consideramos que no.
El diseño del nuevo currículo necesita contemplar medidas de acompañamiento que, hasta el momento, nos hemos observado. No solo en su enunciado estatal sino, y especialmente, en el ámbito de gestión autonómica, buscando intensa y concienzudamente el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación. La investigación demuestra que “las escuelas tienden a masticar y escupir las reformas mal digeridas”.
La solución dialogada de los problemas sociales-educativos
Sin una actividad social de reflexión crítica, que dé sentido a esta reforma curricular, las comunidades educativas la “sufrirán” o, como máximo, la recibirán pasivamente. Se la etiquetará de iniciativa político-administrativa, alejada de las preocupaciones de las escuelas y del profesorado. No se sentirán llamados a la causa.
Por suerte ya disponemos de suficiente conocimiento sobre cómo hacer el aterrizaje de la norma en la práctica de la enseñanza y el aprendizaje; cómo ayudar al cambio de mentalidades y rutinas profesionales. A modo de apunte, facilitamos a continuación algunas de sus consideraciones.
1.- Un nuevo diseño curricular necesita trasladar un mensaje ilusionante para amplios sectores profesionales, de confianza para las familias y de esperanza para la ciudadanía.
No estamos seguros de que sea éste el mensaje que se viene asociando a la nueva reforma curricular.
Nos tememos que no cubre este requisito el mensaje técnico, cuasi algorítmico de equilibrar el trabajo por competencias, con los objetivos, los contenidos, el perfil competencial de salida, los criterios de evaluación… que justifica por oposición a la enseñanza más tradicional por contenidos, memorización mecánica, evaluación meritocrática… Como afirman, Jaume Martínez y Julio Rogero, en El Entorno y la Innovación Educativa (un trabajo de próxima publicación) “La innovación es algo más que una técnica y una teoría es necesario también un espacio de seducción.”
2.- El nuevo currículo debe conectar con las dudas y aspiraciones de la ciudadanía, de las familias… y comprometerse en su divulgación, asumiendo esta tarea como una labor propia, necesaria y de servicio público.
Necesita abandonar un discurso excesivamente profesional o inhabitual (competencias clave, perfil competencial de salida, áreas, materias y ámbitos, aprendizajes esenciales, competencias específicas, saberes básicos, criterios de evaluación…) y buscar la comprensión más general.
Las familias no pueden estar fuera del debate. El diseño curricular debe conectar en su definición y sobre todo en su desarrollo con sus aspiraciones. Sin esta conexión, es difícil conseguir que el profesorado del centro pueda acercar el contenido del cambio a la comunidad educativa. En esto, no hay mucho misterio, consistiría en propiciar, una y otra vez, escenarios de escucha y análisis de los intereses de las personas y evitar la imposición experta de los intereses culturales dominantes.
Una opinión pública mentalizada y convencida de la necesidad de cambio en las instituciones escolares exigiría su transformación en un determinado sentido, trascendiendo ‘las ganas’’ o la ‘buena voluntad’ de algunos colectivos y profesionales innovadores.
3.- Animar a la presencia y activa participación de los estudiantes en las decisiones curriculares.
Qué mejor manera de asegurar el cambio curricular que propiciar que, los estudiantes como colectivo y cada estudiante como sujeto, se conviertan en paladines del cambio. El aterrizaje del currículo en un centro debe favorecer la autonomía en el aprendizaje, la construcción de proyectos personales de desarrollo… Conseguir que los estudiantes se sientan parte del cambio y comprometidos con él.
4.- Una reforma curricular y su apropiación por los centros exige políticas de formación permanente y políticas laborales de reconocimiento profesional, que faciliten tiempos y estructuras de coordinación y apoyo.
En este marco los recursos de asesoramiento y apoyo son esenciales (centros de formación permanente, de investigación y desarrollo curricular, asesores de formación, de innovación y cambio, profesionales de la orientación educativa centrados en acciones de prevención y mejora de los aprendizajes…). De la misma manera, lo son las decisiones de ratios razonables, estabilidad laboral, reforma de los procedimientos administrativos de asignación de destinos, configuración de equipos de centro, ejercicio de una razonable autonomía profesional y diálogo con la comunidad educativa…
Se hace, igualmente, imprescindible recurrir a la creación y potenciación de comunidades de desarrollo profesional, en los centros escolares, que trabajen juntos, reflexionen y reconstruyan el currículo, lo desarrollen y no solo lo ‘enseñen’. Comunidades de profesionales capaces de definir y articular ideas propias, sobre las prácticas docentes, recrear las reformas y paralizar la idea simple de implementación de diseños curriculares expertos. Esta tarea de capacitación y responsabilización exige tiempos de coordinación, debate y planificación conjunta.
Sin estas condiciones, la buena voluntad de las personas (docentes, alumnado, familias y agentes socioeducativos) choca con un muro de silencio. Proliferan entonces las reacciones paralizantes desde las estructuras y rutinas más asentadas en los centros. Los departamentos disciplinares rechazan el cambio ante la pérdida de su razón de ser; los claustros, ‘asfixiados’ de funciones burocráticas, se alejan de sus funciones profesionales; los equipos directivos, sin poder y sin formación, no ejercen un liderazgo distribuido y pedagógico; las sesiones de evaluación testimonian posiciones enfrentadas; la acción tutorial queda reducida a la mínima expresión; reaparecen las trabas a la comunicación bilateral o multilateral con las familias, etc.
5.- Promover tejido asociativo profesional.
Apoyar la participación sindical, incentivar la presencia en redes profesionales, la participación en movimientos de renovación e innovación educativa y la creación de comunidades intra e intercentros de aprendizaje profesional constituyen otras de las piezas fundamentales en toda reforma curricular. Los resultados de cualquier proceso institucional que pongamos en marcha dependerán de su capital social, del conjunto de relaciones de colaboración, intercambio y apoyo a las que se tiene acceso en cada organización.
6.- Cualquier cambio educativo necesita estar acompañado de políticas de mejora de las condiciones de vida de las personas.
La escuela sola no puede asumir una reforma curricular dirigida al pleno cumplimiento del derecho a la educación, si no va acompañada de otras políticas al servicio del bien común.
Es bastante hipócrita anunciar un cambio curricular en un marco cultural de consentimiento de prácticas basadas exclusivamente en la búsqueda del beneficio económico, ausentes de compromiso social.
Epílogo
Lo expuesto no entra a analizar otros elementos sustanciales en toda recreación escolar del currículo, que sí se abordan en algunos de los textos publicados en este Blog “Por otra política educativa”, y en otros pendientes de publicar. Entre ellos… “El lugar de la evaluación en el ‘Nuevo Currículo’”, “Currículo humanizador e integral frente al currículo competencial”, “Currículo, vulnerabilidad y discriminación”, ‘currículo y profesorado’, ‘currículo en el contexto de lo público’…
En este texto nos hemos ocupado de apuntar algunas consideraciones específicas, que no suelen abordarse habitualmente. Reflexionar sobre el ‘muchísimo trecho’ que existe entre el ‘dicho’ y el ‘hecho’. Entre un nuevo diseño curricular y su recreación por cada centro escolar como garantía de desarrollo auténtico en las aulas y en el resto de escenarios de aprendizaje.
Este conjunto de documentos es otra aportación más del colectivo de “Por Otra política Educativa. Foro de Sevilla” a ese necesario análisis dialogado, abierto y en profundidad que debe plantearse la actual reforma curricular.