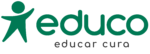Hace poco, el compañero del Foro de Sevilla, Enrique Díez, defendió en El Diario de la Educación suprimir las universidades privadas, dado que el lucro, la usura, las relaciones comerciales y la extracción de beneficio no pueden regir la ciencia, el conocimiento y la formación propia de la educación superior.
El debate sobre la relación entre las universidades públicas y privadas no es nuevo, pero en el contexto actual adquiere una relevancia particular debido a los crecientes desafíos que enfrenta la educación superior en todo el mundo. Desde nuestra perspectiva, este debate no solo debe centrarse en una comparación superficial de calidad o acceso, sino que debe abordarse desde una mirada estructural que cuestione los intereses económicos y sociales en juego, así como el rol que desempeña la educación superior en la construcción de sociedades más justas y equitativas.
Desde nuestra postura, la educación es un derecho fundamental y un bien público que debe estar garantizado por la comunidad social, a través del Estado. La universidad pública, en este sentido, representa una institución clave para la democratización del conocimiento y la reducción de desigualdades sociales. Sin embargo, la expansión de las universidades privadas ha generado un modelo en el que la educación se convierte en un producto de mercado, accesible solo para quienes pueden pagar por ella. A ello hay que añadir menores exigencias de calidad a las universidades privadas que facilitan la oferta de plazas en estudios saturados en la universidad pública. Esto refuerza inequidades estructurales, limitando el acceso de sectores más vulnerables a formaciones de calidad y consolidando una élite académica basada en el privilegio económico.
Uno de los argumentos a favor de la proliferación de universidades privadas es que contribuyen a ampliar la cobertura educativa sin aumentar la carga fiscal del Estado. Esta lógica es peligrosa cuando se traduce en una desinversión sistemática en las universidades públicas, debilitando su capacidad para ofrecer educación de calidad. En muchas autonomías, la reducción del presupuesto universitario ha llevado a la precarización de la investigación, a infraestructuras deterioradas y a un aumento de las matrículas, lo que contradice el principio de acceso universal.
Uno de los mitos recurrentes en este debate es que las universidades privadas ofrecen mejor calidad educativa debido a su mayor capacidad de gestión y financiación. Sin embargo, este argumento ignora que la mayor parte de estas instituciones priorizan la rentabilidad mercantil y los beneficios económicos sobre la formación crítica, la investigación rigurosa y la transferencia social, promoviendo modelos educativos y formativos basados en la eficiencia económica y la empleabilidad inmediata, en detrimento de la formación integral y el desarrollo del pensamiento crítico. La universidad pública, pese a sus desafíos, mantiene un compromiso con la formación, la investigación y la producción de conocimiento al servicio de la sociedad y del bien común, lo que la convierte en un espacio fundamental para la innovación y la transformación social.
Nuestro enfoque no implica necesariamente la eliminación inmediata de toda la educación privada. Por eso la medida a corto plazo debería ser la regulación de sus lógicas de funcionamiento para evitar que el lucro prime sobre la formación académica. Esto supone establecer mecanismos de control que garanticen que las universidades privadas cumplan con estándares de calidad, promuevan la equidad en el acceso y no se conviertan en meros negocios educativos. Además, es fundamental reforzar el papel del Estado en la educación superior, asegurando una financiación adecuada para las universidades públicas y promoviendo políticas de inclusión que permitan a todos los sectores sociales acceder a una formación de calidad sin depender de su capacidad económica.
El debate entre universidad pública y privada no puede reducirse a una dicotomía simplista, sino que debe analizarse desde una perspectiva estructural que considere el rol de la educación superior en la consecución del bien común y en la construcción de sociedades más justas. La educación superior no es un privilegio ni un negocio, sino un derecho que debe estar garantizado por la comunidad social, a través del Estado. Debemos recordar que el derecho a la educación sigue siendo universal en todos los niveles educativos, incluida la educación superior.
Mientras no se corrijan las inequidades estructurales que favorecen el modelo de educación como mercancía, la universidad seguirá reproduciendo las desigualdades en lugar de ser un espacio para su transformación. Apostar por la universidad pública no solo es una decisión económica o política, sino un compromiso con la justicia social, la equidad y la democratización del conocimiento.