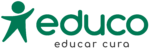En mi primer curso como orientadora atendí a una alumna de 3º de la ESO que me derivaron tras preocuparse por su estado de salud mental. Era una adolescente lista y espabilada, sacaba buenas notas, pero durante el curso su estado de ánimo y su atención habían ido empeorando. Estaba ausente, apesadumbrada, evitativa, a veces irascible, y había obtenido bajos resultados en la primera evaluación.
Así, en febrero comenzaron nuestras citas en el despacho de orientación para pensar juntas cómo abordar la situación. Una mañana de marzo, no vino a la cita. Salí a buscarla, me dijeron que no había venido en todo el día y me pareció muy raro. Un par de horas después, llegó. Me contó que la policía les había sacado de casa por la mañana (también a su hermana de 1º ESO), y que no tenía los libros, porque todas sus cosas estaban en unas cajas en casa de una tía. Así fue como nos enteramos de que ella y su familia acababan de ser desahuciadas.
La policía, el sistema judicial y un casero arrancaban a esta menor de su casa, de su barrio, de su insti, de sus amigas
Me quedé impactada. Yo, que era la orientadora y llevaba interviniendo con ella varias semanas, no tenía ni idea. ¿Por qué no me había contado nada? Recuerdo la impotencia que sentí ese día en aquel despacho de orientación. Mientras su profesorado y yo intentábamos cada día hacer nuestra parte del trabajo, dar a esta adolescente su educación obligatoria, acompañarla en su desarrollo a la vida adulta, otros nos lo tiraban por tierra. La policía, el sistema judicial y un casero arrancaban a esta menor de su casa, de su barrio, de su insti, de sus amigas, le arrebataban su capacidad de atender, sentirse segura, poder estudiar y aprender. Le arrancaban, entre tantas cosas, su derecho a la educación. Ese curso suspendió prácticamente todas las asignaturas y después se cambió de instituto, más cerca de la habitación donde otro familiar acogió a las cuatro personas desahuciadas.
Y si me lo hubiera contado, ¿qué habría hecho yo? ¿qué habríamos hecho sus profesores ante la emergencia habitacional de nuestras dos alumnas? Esto no es un caso aislado. De los desahucios que se producen en nuestro país, entre el 70 y el 80% incluyen menores de edad. En muchos de estos casos, los colegios e institutos no nos enteramos hasta que suceden porque familias y alumnado no nos lo cuentan por vergüenza, porque sienten un fracaso individual. O quizás no lo cuentan porque, en general, los profesores no hacemos nada. Un lamento, unas palabras de ánimo, y a seguir, que tenemos mucho curro y no llegamos.
Las condiciones materiales influyen en la experiencia escolar y en los resultados académicos siendo, de hecho, uno de los principales factores explicativos del éxito o fracaso académico. Es un hecho ampliamente contrastado por estudios de todo tipo. Las consecuencias de los desahucios para la infancia también fueron estudiadas durante los duros años de la crisis hipotecaria. ¿Qué papel jugamos el profesorado en el contexto actual con un 30% de pobreza infantil y el avance imparable de la crisis de vivienda? ¿Podemos seguir haciendo nuestro trabajo sin hacernos cargo de que el derecho a la educación se tambalea cada día para, al menos, un tercio de nuestros niños y niñas?
Como orientadora, me llegan los casos identificados como “problemáticos” de cada centro en el que trabajo, con etiquetas para todos los síntomas: absentismo, bajos resultados, problemas de conducta, dificultades de aprendizaje, atencionales, de salud mental, derivaciones a Diversificación o Formación Profesional Básica… En estas situaciones se nos pide a Orientación que evaluemos y demos respuesta al caso, asesoremos al profesorado para actuar de la mejor manera posible para favorecer el aprendizaje y desarrollo del alumno en cuestión, y que derivemos a otros recursos de ayuda existentes si procede. En los cuatro años que llevo trabajando en centros educativos públicos de Villaverde, Carabanchel y Orcasitas (Madrid capital), puedo asegurar que la gran mayoría de casos atendidos han estado atravesados por una dificultad relacionada con la vivienda que afectaba al alumno y a su familia. No podía explicar “el problema” del alumno sin reconocer el hecho de que esa unidad familiar no contaba con un lugar adecuado, seguro y estable en el que vivir. Porque para que un menor pueda desarrollarse, necesita un lugar en el que habitar junto a su familia, con espacio para todas las personas e intimidad, un lugar estable que no vaya a desaparecer de un momento a otro, un lugar habitable cuyo mantenimiento no constituya un quebradero de cabeza incesante. Porque no son solo “los desahucios”, sino todo lo relacionado con lo que llamamos “inseguridad habitacional”: todas aquellas situaciones en las cuales el derecho a una vivienda digna, adecuada y estable está comprometido ya sea por cuestiones de acceso, permanencia o habitabilidad.
En cualquier colegio o instituto encontramos ejemplos de estas situaciones, y muy especialmente son el pan de cada día en la gran cantidad de centros afectados por la altísima segregación provocada en el sistema educativo de la Comunidad de Madrid.
En primer lugar, las familias que viven de alquiler soportan el alza de los precios que les obliga a destinar cada vez más salario al pago de las rentas. Por su parte, las familias hipotecadas también han sufrido en los últimos años subidas espectaculares del euribor que han dañado su capacidad económica. Todo ese salario no lo pueden dedicar a gastos necesarios en la crianza de un hijo, como una alimentación sana, o el pago de servicios tan necesarios como la óptica, el dentista, las actividades o el refuerzo extraescolar, actualmente privatizados. En otras ocasiones encontramos alumnado con padres y madres ausentes del hogar, que trabajan larguísimas jornadas o acumulan diferentes empleos para tratar de pagar la vivienda. El alquiler está así empobreciendo a toda la población inquilina, agravando la desigualdad social, y robando a estas familias la posibilidad de vivir con seguridad y tiempo de calidad para la convivencia y crianza.
En los centros encontramos alumnado que sufre “desahucios invisibles”. Llamamos desahucios invisibles a las mudanzas forzosas que se producen por subidas de precio o no renovaciones de contrato1. Estas expulsiones suponen marcharte de tu casa pero también de tu barrio y cada vez más lejos.
Estamos viendo especialmente entre el alumnado migrante y más vulnerable lo que parece un “éxodo inquilino” a pueblos lejanos, incluso fuera de la Comunidad de Madrid. En un instituto de Carabanchel o Villaverde podemos encontrar alumnado que viene a diario desde pueblos de Toledo, pasando hasta dos horas de transporte público para acudir al centro. Esta situación genera que vengan cansados, sin dormir o que lleguen tarde y pierdan clases; es decir, la crisis de vivienda provoca absentismo escolar.
En otras ocasiones, los desahucios -visibles e invisibles- suponen un cambio de centro, lo que fuerza al menor a abandonar sus vínculos significativos con iguales y con sus docentes. Esto puede resultar completamente traumático. En la infancia, la vinculación con la maestra es una relación muy significativa, puesto que llega a pasar más tiempo con ella que con los progenitores. La pérdida del grupo de iguales en la adolescencia supone un duro golpe para el desarrollo personal, social y emocional de un adolescente. Evidentemente, esto es aún más grave para el alumnado con discapacidad o autismo, dadas sus necesidades educativas especiales.
El alumnado de unidades familiares migrantes suele estar en las condiciones más precarias. Actualmente un 13,3% de nuestro alumnado es de origen extranjero2, cifra a la cual debemos sumar el alumnado de segunda generación. Al endurecerse las condiciones de acceso a los arrendamientos de vivienda, (fianza, nóminas, avales, además de conductas rentistas abiertamente racistas) es habitual que se les nieguen contratos estándar -de 5 o 7 años de duración- y accedan únicamente a contratos de habitación o de temporada3, contratos mucho más precarios que significan mayor desprotección frente a subidas y no renovaciones. Los altos precios de la vivienda también provocan que encontremos situaciones de hacinamiento en las viviendas, donde por supuesto, es imposible encontrar un espacio para sentarse a estudiar o hacer deberes. En muchos casos hay alumnado que vive en una habitación con uno de sus progenitores, con lo que a la inestabilidad se suma la evidente falta de intimidad.
La carga mental y emocional que supone a los progenitores el alquiler juega también en detrimento de la crianza
Las unidades familiares más vulnerables se encuentran en situación de subarriendo, sin que medie relación contractual, o bien se ven obligados a la ocupación de vivienda vacía. En estos casos la inestabilidad e incertidumbre son extremas y constantes.
La carga mental y emocional que supone a los progenitores el alquiler juega también en detrimento de la crianza, pues los tiempos para esta quedan mermados y/o atravesados por la situación de estrés, miedo, desánimo, culpa o vergüenza. Los niños y niñas no sólo se dan cuenta sino que se contagian, se afectan del estado emocional de las personas adultas con las que tienen vínculos de apego. Es imposible que un niño/a tenga -y por supuesto, que desarrolle- un sistema nervioso regulado cuando la familia está en una situación de inseguridad habitacional. Las dificultades actuales para acceder a una vivienda también implican encontrar casos de alumnado inmerso en un clima familiar tenso e incluso violento con parejas que no pueden permitirse separarse.
Queda claro, pues, que la precariedad e incertidumbre constante a la que el actual mercado de la vivienda nos condena juega en contra del desarrollo y el aprendizaje de los menores. La legislación que rige nuestro sistema educativo, además de la literatura sobre psicología educativa, desarrollo infantil y educación, nos insta a docentes y orientadoras a velar por el desarrollo integral del alumnado. Por ello, consideramos que es necesario y urgente un protocolo de actuación para centros educativos ante la crisis de vivienda. Desde la experiencia del profesorado implicado en sindicatos de inquilinas, proponemos las siguientes ideas:
En primer lugar, es esencial poder hablar de vivienda abiertamente con el alumnado, y generar un espacio seguro para compartir la experiencia. Propiciar un clima en el cual se pueda dialogar y expresar los afectos vividos. Esto significa hablarlo en tutoría, en las sesiones de acogida, en las reuniones con familias, en semanas o jornadas temáticas, o también abordarlo inserto en asignaturas, tanto asignaturas concretas como a través de proyectos multidisciplinares. Esto nos permitirá detectar los casos de inseguridad habitacional en el alumnado. Al igual que detectamos otros tipos de riesgo, es fundamental que facilitemos la identificación del riesgo habitacional, y además, desde un enfoque preventivo. Las figuras docentes pasamos mucho tiempo con el alumnado y somos clave para llegar a las familias. Con los casos detectados, la intervención comprende dos objetivos principales:
Primero, el acompañamiento y la comprensión de la situación. Se trata de ofrecer a la familia una conversación en la que puedan exponer su situación, que permita la descarga emocional y que hagamos intervenciones para transformar concepciones y afectos ligados a la culpa, fracaso, vergüenza o desesperanza en otros que lleven a la acción y al empoderamiento, como la rabia o la injusticia. Es importante señalar que se trata de un problema social al que hay que hacer frente colectivamente.
Segundo, romper el aislamiento y promover la seguridad para afrontar la situación aportando a la familia recursos para defender el derecho a la vivienda y así lograr la permanencia en su vivienda y en el centro educativo: contactar y acudir a asambleas de asesoramiento colectivo de los Sindicatos de Inquilinas. En estas asambleas se dan dinámicas de apoyo mutuo y aprendizaje que contribuyen a transformar la vivencia, aminorando los efectos traumáticos y favoreciendo en las personas procesos de agenciamiento, además de encontrar las herramientas sindicales y sabiduría colectiva para negociar y defender su vivienda.
Considerando esta urgencia, desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid se ha desarrollado un Protocolo de actuación para centros educativos que orienta a la comunidad educativa, aporta materiales y recursos y establece unos pasos para la colaboración con los sindicatos. Se ha elaborado de forma similar al realizado por el Sindicat de Llogateres en Cataluña durante el curso pasado junto a CGT Ensenyament.
El sistema de vivienda actual, regulado para que las casas sean un bien de mercado que da rentabilidad a unos a costa de otros, es incompatible con un sistema educativo que se pretende universal, de calidad, para todos y todas. Es el momento de denunciar que en este contexto, los profesores difícilmente podemos hacer nuestra labor. Hoy, medidas como bajar el precio de los alquileres o prohibir la especulación con la vivienda, se convierten en medidas esencialmente educativas, al igual que lo fue en su momento legislar para que cualquier padre o madre pudiera salir del trabajo para hablar con la tutora de su hijo o acudir a la reunión de familias.
Habrá quien nos cuestione por qué cargar sobre la escuela el hacerse cargo de la inseguridad habitacional, como si no tuviéramos ya suficiente. Pues bien, ahora mismo poco importan nuestros grandes esfuerzos para preparar las clases, corregir, hacer informes y adaptaciones, ratitos de recreo atendiendo dudas y urgencias en lugar de tomarnos el café. No hay vocación docente ni proyecto educativo que logre compensar lo que la crisis de vivienda está destrozando. Espero que estas líneas sirvan para ser capaces de responder, convencidas, que sin vivienda, no hay educación.
1Al terminar el contrato de alquiler la desprotección inquilina es total: el casero puede subir los precios sin límite o elegir no renovar el contrato, expulsando a la unidad familiar únicamente por motivos especulativos.
2En 2023, el porcentaje de alumnos extranjeros sobre el total en la Comunidad de Madrid era del 13,3%. En colegios públicos, esto aumenta hasta el 16,8% (https://gestiona3.madrid.org/bvirtual/BVCM051108.pdf)
3Hacer contratos temporales a personas que residen en Madrid es un fraude de ley, denunciado por los Sindicatos de Inquilinas, pero sigue siendo una práctica rentista habitual en aras de extraer más rentas por el inmueble.