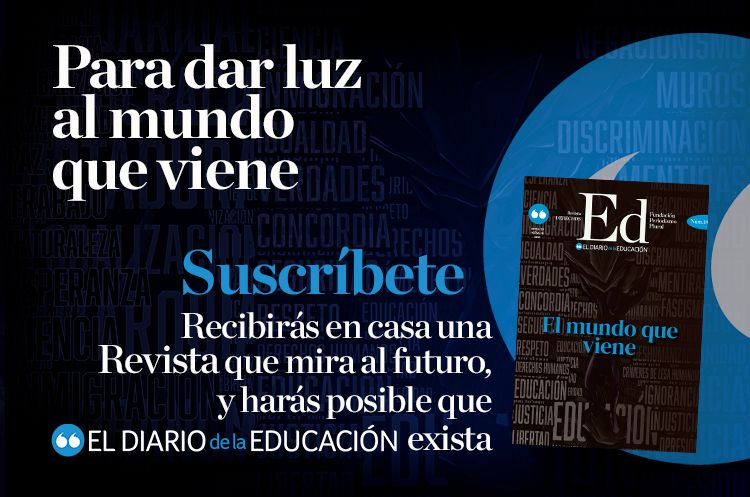Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
Hace unos días, la pedagoga Heike Freire ponía en marcha una petición en change.org (a estas alturas lleva recogidas 18.000 firmas) con la que intenta que los legisladores tengan en cuenta la situación de una gran parte de la infancia de este país. Principalmente, la urbana y la que vive en familias en situaciones de pobreza o exclusión social.
Desde el Ministerio de Sanidad se han establecido algunas excepciones al confinamiento, como la que afecta a las personas que tienen perros en casa. Tienen permiso para poder pasear a sus animales. De alguna manera sorprende que la infancia haya quedado fuera de estas excepciones.
Sí se ha tenido en cuenta la situación de las familias monomarentales y monoparentales para salir de casa, principalmente, para realizar las compras necesarias. Pueden bajar a la calle con sus hijos e hijas. También en los casos de personas con Trastorno del Espectro Autista, que pueden salir a la calle acompañadas para mitigar, en la medida de lo posible, la situación de encierro forzado y cómo afecta esto a su estado general.
Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Cómo afecta o puede afectar el confinamiento a la infancia?
El objetivo, cuenta Freire, «es que se reconozca a la infancia» y que aparezca, como mínimo, en los textos legales que obligan al confinamiento. «Que se reconozca que son ciudadanos de pleno derecho y que tienen sus características propias». También que se reconozca que tienen una serie de necesidades: de luz, de aire, de jugar y hacer ejercicio.
La propuesta de Heike Freire recoge algunas ideas para intentar organizar una «salida escalonada» de niñas y niños a las calles de las ciudades. Que se establezca un orden de salida por bloques, unos días los pares y otros los impares. O la regulación del uso de espacios comunes si existiesen, para que pudieran salir un rato a jugar y hacer algo de deporte.
La pedagoga propone, por ejemplo, que sean los ayuntamientos, o los distritos de las ciudades, incluso las comunidades de vecinos, las que puedan buscar soluciones factibles. Desde parques cercanos a las azoteas y patios de las fincas.
«Necesitamos reconocer a la infancia y sus necesidades y legislar teniendo en cuenta los mínimos, negociando y teniendo en cuenta el bienestar de todos», afirma.
Desde Save the Children, reconocen los problemas que puede suponer un confinamiento largo. Sobre todo para la infancia en peores situaciones socioeconómicas, que vive en viviendas pequeñas o comparte el espacio con otras familias. Carmela del Moral, analista jurídica de la ONG, asegura que sería realmente complicado organizar la posible salida de niñas y niños a las calles y compatibilizar esto con las medidas para frenar el número de contagios por coronavirus.
Eso sí, desde la organización piden al Gobierno y a las administraciones públicas que tengan en cuenta algunas situaciones complejas, como las de maltrato. Estas niñas y niños están conviviendo hoy por hoy, 24 horas, con quienes les maltratan. Sin posibilidad de evitarlo. Desde la ONG piden que los servicios sociales tengan esto presente para hacer seguimientos más continuados de los casos que tengan detectados. «Se dan todas las condiciones para que la violencia dentro de las casa aumente», asegura Heike Freire
De la misma manera, sugieren la puesta en funcionamiento de vías de comunicación para las familias y las y los menores, con asesoramiento psicológico para poder solventar situaciones conflictivas y evitar en la medida de lo posible los casos de violencia. No solo los que ya se producían sino los que pueden estar generándose por el confinamiento. Del Moral asegura que la organización en Italia ya ha alertado del aumento de estos casos en el país. Como de los casos de violencia de género en China.
El confinamiento, ¿es tan problemático?
Hablamos con Patricia Calvo Maroto. Es psicóloga infanto-juvenil. Es de la opinión, también, de que esta salida de la infancia es compleja. Y apunta a que, en cualquier caso, se podrían tener algunos asuntos en cuenta a la hora de ordenar estas salidas.
Le preocupan particularmente las y los niños de entornos más desfavorecidos, quienes pueden vivir en espacios reducidos, sin luz natural y cómo esto puede repercutir a nivel psicológico, estimulación tanto a nivel motórico como a nivel emocional, teniendo en cuenta que un espacio clave para favorecer el aprendizaje a todos los niveles es es la escuela y espacios abiertos de experimentación y socialización». Tal vez una solución sería hacer una excepción como la que tiene que ver con las personas con trastorno del espectro autista o con diversidad funcional.
A los posibles problemas causados por la falta de juego o luz, se sumaría el estado general de la familia, la ansiedad qe pudiera haber en el hogar por causa del teletrabajo y la dificultad de compatibilizarlo con el cuidado y atención de los hijos o cuando en la familia se han quedado sin recursos por la pérdida de empleo.
Tanto Paricia como Henar Martín, también psicóloga infanto-juvenil, señalan la necesidad de que las personas adultas que estén en el hogar sigan unas ciertas reglas de autocuidado. Martín trabaja con menores, principalmente desde los 5 a los 13 años, relacionados con los servicios sociales del Ayuntamiento de Rivas (Madrid), en la cooperativa Idealoga.
En su experiencia, es necesario bajar el nivel de ansiedad de la familias para que no se la transmitan a los niños. La sobreexposición a la información, por ejemplo, ha de evitarse en la medida de lo posible. Aunque, dice, ahora parece que las familias con las que trabajan están empezando a seguir los consejos y se accede a una menor cantidad de información por la televisión.
En este sentido, Patricia Calvo, señala posibles miedos o terrores nocturnos, cambios en los ritmos del sueño o trastornos cercanos al TOC (trastorno obsesivo compulsivo) relacionados con la higiene y el orden. Afirma que las personas adultas de referencia deben estar atentas a ciertos comportamientos y a su regulación. También en el que se desarrolle cierta sintomatología depresiva en niñas y niños. Eso sí, admite que «no es lo suyo que salgan todos a la calle».
Desde que empezara la crisis del coronavirus, y antes del confinamiento, asegura que le ha tocado calmar a muchos niños y niñas, explicarles qué estaba pasando. «Venían muy angustiados y había que tranquilizarles mucho». Su relato coincide con el de Patricia Calvo, es necesario dejar espacio a que niñas y niños hagan preguntas y que se les responda en la medida de las posibilidades de cada quien, con un lenguaje adaptado a las edades. Todo aquello que los niños no comprenden y los adultos no les explican, acaban por inventarlo.
Henar Martín asegura que, hasta ahora, lo que más ha detectado en estos niños durante el confinamiento, más allá de la posible angustia o el miedo, es el aburrimiento de pasar tantas horas en casa y, también, cierto agobio derivado de la cantidad de tareas que les han mandado desde los centros educativos.
A todo esto, tanto Patricia como Henar apuntan a la presión generada en muchos casos por el exceso de deberes que muchos han recibido en las útlimas semanas y, en buena medida en las familias de menos recursos, a la presión que esto ejerce tanto en menores como en adultos. La falta de recursos técnicos en la casa o de recursos socioculturales con los que poder hacer frente a unos requerimientos educativos que se antojan excesivos en algunos casos. Freire se pregunta: «¿Para qué era todo eso? Para tenerlos entretenidos, para que no vengan a pedirme salir, para que no vengan a hacerme preguntas a las que no sé responder, para que no me expresen emociones que yo no he elaborado que no soy capaz de elaborar».
Heike Freire no pretende aumentar la presión sobre las familias en una circunstancia tan compleja como la actual. Le preocupa la pérdida o retraso de ciertas ventanas de aprendizaje en la infancia ((«un mes o dos puede ser mucho tiempo en la vida de una criatura») o el impacto en la salud mental y física de niñas y niños por la falta de espacio para el ejercicio o de luz para la absorción, por ejemplo, de vitamina D. «No quiero traumatizar a los padres. No hay que enfocarlo por ahí, sino por la salud, el desarrollo y el bienestar».
Y ¿qué podemos hacer?
Patricia Calvo nos hace algunas recomendaciones para que este tiempo de confinamiento pase lo mejor posible, dado que, por el momento, parece complicado que vaya a haber excepciones para que la infancia salga a la calle:
- Rutinas diarias adaptadas a cada familia.Ya sean rutinas para las comidas o la higiene, las tareas escolares, de ocio o socialización.
- Información ajustada a la edad y a la demanda, «Son parte de las familias y de la sociedad y tienen derecho a la información», nos dice. También deben contar con tiempo y espacio para preguntar y plasmar sus ideas. Recomienda también controlar cómo, cuándo y por qué vías les llega la información, algo que debe ocurrir estando acompañados para poder responder a sus preguntas así como para contener según qué noticias.
- Contar con las y los hijos a la hora de repensar los espacios y sus usos para adaptarlos a la nueva situación. Que hay una corresponsabilidad en la toma de decisiones.
- Procesar la emociones («no me gusta hablar de gestión emocional») es importante. Sobre todo porque la infancia aprende de lo que ve y las emociones ahora están mucho más presentes, las agradables y las desagradables.
- Separar espacios de conversación entre adultos y menores. Aunque ahora es más complicado, dice, hay que tener cuidado con dónde se habla. Hay que regular cómo das la información a los niños.
- También hay que dedicar tiempo y espacio a la comunicación entre adultos y niños. También para crear tiempos de disfrute y ocio conjunto.
- Quienes cuidan, han de cuidarse; han de poder asumir sus propias limitaciones y el efecto emocional que toda esta situación puede estar creando en ellas y en las demás personas del entorno.