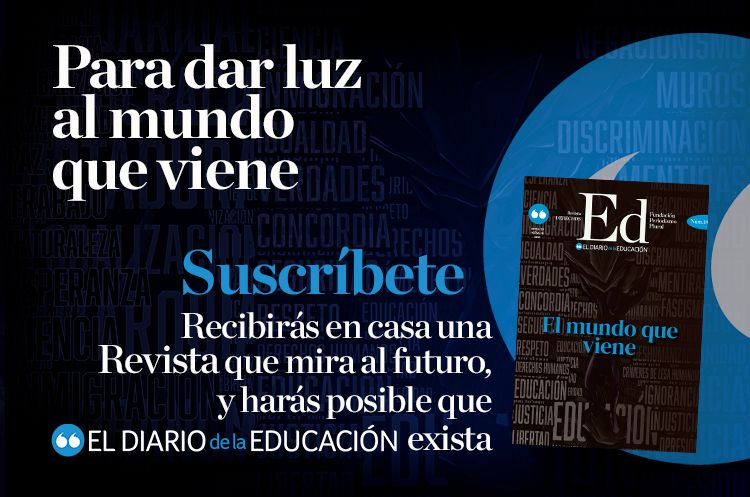Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
Daniel Turienzo como Jesús Rogero tienen una cierta trayectoria común y que tiene que ver con un solvente conocimiento del sistema educativo y de qué dice la investigación sobre él. Tanto por participar en él desde las aulas (de infantil y universitarias, respetivamente), como desde la academia, puesto que ambos echan horas en la Universidad Autónoma de Madrid (estudiando y trabajando, también respectivamente). Esto y una cierta presencia en redes sociales les ha llevado a escribir a cuatro manos Educafakes. 50 mentiras y medias verdades sobre la educación española (Capitán Swing) con el que buscan mejorar la calidad del debate educativo en España, romper con ideas preconcebidas y aportar la mejor y más reciente evidencia sobre algunos de los temas que, machaconamente, se repiten cuando se habla de educación en España.
El libro es como un manual rápido sobre las 50 ideas con las que nos bombardean unos y otros todo el día. Es ligero, no ahondáis muchísimo en cada una de ellas, pero dais algunas pinceladas interesantes que conltarsu de vez en cuando.
Jesús Rogero: Sí, sí, esa es la idea. Ha sido un libro difícil, por la amplitud de cuestiones que tratamos. Y entonces entendíamos un un poco, o sea, llegar a un público no familiarizado con el mundo de la investigación en educación. Por eso empezamos a compilar ideas que veíamos reiteradamente. De repente llegamos a un listado enorme y la parte difícil fue ordenar esas ideas e intentar hacerlas amables.

Leyendo algunas de estas educafakes, ¿hasta qué punto creéis que los medios de comunicación estamos apoyando esta transmisión de ideas más o menos erróneas o falsas?
J.R.: Es complicado, pero lo que sí sabemos es que hay intereses de todo tipo, económicos, políticos, religiosos, corporativos también, por transmitir algunas ideas. Los medios de comunicación se hacen eco de todo esto en función de su línea editorial o también de sus intereses, de unos fakes u otros. Todos somos responsables, un poco.
Daniel Turienzo: Creo que, como apunta Jesús, los medios a veces son promotores de estas ideas, y otras solo son cajas de resonancia. Porque muchas de esas ideas ya forman parte de lo que llamamos sentido común. Entonces, claro, no sabemos qué fue antes, si el medio de comunicación que reproduce ese sentido común o quien lo desarrolla. Creo que hay de todo. Hay veces que es por omisión, de una manera poco deliberada, pero otras, por línea editorial, o por miopía, y utilizando los argumentos de determinadas batallas culturales, refuerzan esa idea. Es una responsabilidad compartida, la gente también tiene su papel.
Habéis hecho una lista de 50 educafakes. Son muchos, pero no sé si os ha quedado alguno fuera.
J.R.: Ha sido curioso, porque empezamos sin tener en la cabeza una cifra tan alta. Pero bueno, fuimos desmontando ideas; discutiéndolas entre los dos para consolidar el texto, los argumentos, los datos, etc. Y hubo un momento en que dijimos, bueno, vamos a parar y vamos a contarlos. Y cuando lo contamos, nos salieron unos 48. Y decidimos parar porque seguían saliendo ideas relacionadas, por ejemplo, con la disciplina en las aulas.
D.T.: Pero teníamos que cerrar el libro. Hemos apuntado alguna más, porque pensamos que todavía quedan muchas, que se nos iban ocurriendo, pero no queríamos posponer la publicación. En el proceso, nos preguntábamos cómo alguien no había escrito esto. Estos mitos surgen frecuentemente. Por ejemplo, si miramos a Twitter como una ágora, un lugar de debate, no sabe de qué calidad, pero de debate, vemos que algunos temas salen frecuentemente. Entonces queríamos cerrarlo, pero sí que nos íbamos apuntando nuevos mitos, y mutuamente nos decíamos el uno al otro, no, no, no, esto se tiene que acabar, ya, cerramos.
J.R.: Lo que hemos hecho es un ejercicio de ordenar. Hay gente que plantea lo mismo que nosotros en la gran mayoría de las cuestiones. El reto era ordenarlas, identificarlas, encontrar los argumentos más relevantes, y depositarlos ahí, para abrir la discusión, para hacer pensar al lector.
Queremos que la gente hable de educación y para que se produzca ese debate hay que dar herramientas
Me gustaría saber por qué creéis que es importante hacer un libro como este.
D.T.: Lo primero de todo, yo creo que en España hay cierta ausencia de sociedad civil implicada. Teníamos claro que queremos que la gente hable de educación, tiene que ser un tema frecuente, queremos que los partidos políticos lo lleven en sus campañas, que la sociedad civil sea permeable. Y para que se produzca ese debate hay que dar herramientas. Nosotros queríamos hacer una herramienta para que se utilice.
Cuando existe ese debate está muy viciado con una serie de ideas que te marcan lo que es posible. Los debates estaban viciados por creencias previas, por juicios, por ideas que no sabemos muy bien cómo se han establecido en la sociedad, pero que están presentes y al final condicionaban todo el debate.
Por ejemplo, cuando hablábamos del mito de la caída del nivel educativo o de que España está mucho peor. Si empiezo discutiendo sobre por qué España está mucho peor que sus homólogos, me condiciona los resultados. Si decimos que España ha empeorado tanto en la educación, condiciono las políticas y el debate. Queríamos hacer un libro que no fuera una verdad absoluta, sino que queríamos abrir el debate. Si gran parte de esa sociedad tiene una cierta imagen, no se entra al debate. Directamente partimos a discutir dando eso por una verdad absoluta. Lo que queríamos es poder discutir.
Un diagnóstico adecuado y preciso va a permitir hacer mejores políticas educativas
J.R.: Y también, porque somos conscientes de que una visión y un diagnóstico sobre el sistema educativo, como comenta Dani,condiciona la posición y la vivencia del sistema educativo por parte de los propios actores, del profesorado. Si el profesorado siente que el sistema es un desastre y que los resultados de España son muy bajos, va a tener una cierta percepción sobre su propio trabajo. Por contra, un diagnóstico adecuado y preciso va a permitir hacer mejores políticas educativas. Más eficaces.
Nos daba la sensación de que había un problema de diagnóstico. Que había cuestiones que se tomaban por ciertas, pero no lo son. Y que eso lleva a condicionar la política. Ese era un poco el motor. Y lo que dice Dani es muy importante. Abrir un debate, no tanto fijar verdades absolutas, como poner en cuestión ideas.
¿Dato mata relato o es un poco naif?
J.R.: Hombre, es un libro que parte de esa esperanza. Porque si no, cerramos el chiringuito. Pero es un libro que nace de la esperanza de abrir debates y de que podamos seguir discutiendo de forma tranquila y argumentada sobre educación. Y que trata de escapar de esa polarización, de ideas previas que son inamovibles. Estamos convencidos de que el camino tiene que ser seguir discutiendo, argumentando.
D.T.: Ha pasado una cosa que nos ha sorprendido a nosotros mismos. Que cuando pensamos en los educafakes más habituales, efectivamente puede darse un poco esa idea de que el dato no consigue matar al relato. Pero luego hay otras ideas sobre las que incluso nosotros mismos nos hemos sorprendido porque las asumíamos. Hay ideas que ni siquiera se debaten. Por ejemplo, pensemos en que cualquier mal social es culpa de la baja formación de los docentes. Es una idea que aparece sistemáticamente en los medios de comunicación; al final la asumimos como una verdad absoluta y ni siquiera entramos para discutir.

Entrando en algún educafake, y haciendo de abogado del diablo, la bajada del abandono escolar temprano nos puede hablar de las bonanzas del sistema educativo, pero ¿no nos puede hablar también de una bajada de la exigencia?
J.R.: Defendemos que no hay tal bajada de nivel ni de la exigencia. De hecho, se ha reducido el abandono temprano, pero no se han reducido las competencias del sistema educativo. Y eso lo ven las personas cuando consiguen un título determinado. Y lo recoge PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), ¿no?
Si acudimos a los datos, no evidencian que exista esa caída del nivel de conocimientos, de competencias asociadas a cada título en la actualidad. Los datos desmienten esa idea.
D.T.: Bueno, los datos, y muchas veces, en el proceso económico y social. Es decir, estamos pensando en la educación básica, pero si nos fijamos también en los profesionales de la mayoría de las ramas, no podemos constatar que se haya producido una caída de nivel.
La adquisición de competencias no solo compete a la escuela, sino a toda la sociedad en su conjunto
Otro de los temas que tratáis es el de la repetición y la adquisición de competencias. A mí al leerlo, perdonadme, me acordaba de los contenidos, pensando en que el profesorado no evalúa según competencias, sino por los contenidos.
D.T.: Bueno, nosotros cuando nos referimos a competencias, pensamos en lo que un alumno es capaz de hacer con los conocimientos que tiene, con lo cual no somos capaces de desligar contenidos y competencias. Es verdad que la competencia tiene un pequeño problema y es que es un elemento que se adquiere no solo en el contexto escolar, sino que influye mucho toda la vida del alumno. No solo compete a la escuela, sino a toda la sociedad en su conjunto.
Y luego, por otra parte, recurrimos a competencias, porque a la hora de comparar entre sistemas educativos es muy difícil hacerlo comparando contenidos.
Quería preguntaros por una educafake que llevamos años repitiendo, gracias a la OCDE: la inversión, a partir de cierto nivel, tiene poco impacto. Y decís que no es del todo así. ¿Por qué?
J.R.: Lo que planteamos es que se habían hecho unos estudios que no mostraban esa relación entre inversión y mejora de los resaltados. Eran estudios que ahora se han planteado como metodológicamente poco rigurosos y que no permitían sacar una conclusión de ese calado. Los estudios más recientes, más rigurosos, más completos, muestran que sí que existe una relación directa entre mayor inversión, mayores recursos y una mejora en los resultados, especialmente en la población más desfavorecida.
Las conclusiones habían partido de la evidencia disponible, pero era una evidencia parcial, una evidencia frágil, digamos, poco rigurosa. Y entonces, a partir de determinados intereses políticos y económicos, entendemos que se corrió a sacar unas conclusiones que creemos que han sido bastante perjudiciales en términos de política educativa.
Existe una relación directa entre mayor inversión, mayores recursos y una mejora en los resultados
En el libro os mostráis prudentes con la educación guiada por las evidencias. ¿Por qué?
D.T.: Nosotros sí que creemos que las políticas tienen que ser informadas por la evidencia. Tenemos que partir de la mejor evidencia disponible, pero de ahí a que esta por sí misma sea capaz de establecer una política, le vemos grandes limitaciones. Vemos que toda evidencia primero se refiere a un momento concreto y es difícil que tengamos una respuesta unívoca para un problema social. Es muy difícil que seamos capaces de establecer una línea directa entre cuál es el problema social que tenemos y cuál es la política que hay que aplicar. Muchas veces cuando se ven algunos trabajos sobre esta cuestión, hay cierto salto entre las condiciones del diagnóstico y las políticas que se aplican.
Hay que ser prudentes porque desde el enfoque de la investigación, el objeto de estudio, cuáles son los parámetros que analizamos, qué indicadores utilizamos… todo ello está condicionado. Y al final tenemos que tomar decisiones. Es una decisión escolar. Al final, realmente, tus realidades y tus objetivos son lo que te van a marcar por dónde ir. Una vez tenemos claras cuáles son nuestras intenciones políticas, ahí entra la evidencia y tenemos que intentar recurrir a la mejor para tomar una decisión.
Siempre tenemos que tener en cuenta que esas limitaciones, la decisión es escolar.
Con la cantidad de estudios que hay, muchos contradictorios, quienes no estamos en el campo de la investigación, ya seamos políticos, docentes o periodistas ¿Cómo podemos hacer para poder fiarnos?
J.R.: Bueno, el problema es muy amplio. La conexión entre la ciencia, lo académico y las políticas públicas. Y realmente es un desafío. Un desafío para los diseñadores de políticas públicas y también, para quien hace investigación en educación, el saber trasladar eso a la política pública, que es lo que decía Dani antes. Una investigación puede sacar una conclusión en términos de diagnóstico para un contexto concreto, etc. pero esa traducción a política pública es muy compleja.
Al final, la comunidad académica y científica es la que debe discutir la fiabilidad de la investigación. A través de sus mecanismos tiene que dar validez a una investigación. Por eso, no queda más remedio, entre comillas, que hacer caso y confiar en la comunidad académica. Lo que pasa es que la evidencia en lo social y en la educación es muy compleja. Esas conclusiones de las investigaciones tienen que ser objeto de discusión entre los académicos, pero también entre la comunidad educativa y entre los policy makers.
Una vez tenemos claras cuáles son nuestras intenciones políticas, ahí entra la evidencia
Defendemos la existencia de la evidencia, pero no es unívoca, como decía Dani, es compleja, contradictoria. Fíjate en el debate sobre la juventud, la jornada escolar, la jornada partida-continua, cuántos ríos de tinta se han escrito sobre esto. Porque la evidencia es muy compleja y lo que entra en la discusión son intereses de todo tipo. Entonces lo que hay que hacer es seguir discutiendo sobre cuáles son las fuentes más fieles. Pero yo creo que ha quedado claro que fomentar esa discusión crítica sobre la investigación educativa.
D.T.: Y luego también sucede que hay algún tema sobre el que existe mucha evidencia, se ha estudiado profundamente, entonces podemos albergar algunas conclusiones y sobre otros, aparece un estudio puntual y ya se asume como la evidencia. No es igual de arriesgada una postura que otra.
Lo mismo nos pasa cuando las políticas ya han sido implementadas en otros países. Cuando una política ya se aplica en varios países con los resultados positivos, no digo que vaya a funcionar en todos los contextos, ni mucho menos, pero también nos puede dar una idea de por dónde puede ir funcionando.
En nuestro caso, y eso es muy reciente, en España están empezando a hacer los pilotajes. Empezamos luego el Ministerio de Inclusión a hacer pilotajes. Y ahí, por ejemplo, incluso los que estudiaron en Educación, vemos que los resultados son todos en el mismo sentido, pero con diferentes dimensiones. No tenemos que hablar que el impacto era muy grande y no era un impacto más limitado, que todos en el mismo sentido.
J.R.: Aparte de lo que dices, luego hay otra cuestión. Yo creo que lo pensamos los dos, pero lo digo yo. Hay evidencia muy sólida a la que, por lo que sea, no se le hace caso, por ejemplo, la segregación. Hay muchísima evidencia sobre sus efectos negativos. Y también hay indicios claros sobre qué habría que hacer para terminar con ella. ¿Qué ocurre? Que hay un estatus que impide que se tomen medidas contundentes para esto. Hay un salto que es muy difícil desde la evidencia a las políticas públicas.
Precisamente sobre esto os quería preguntar, sobre la segregación. Miráis hacia la escuela concertada y a elevar la exigencia sobre la escuela concertada para que asuma de una manera más equitativa a la diversidad del alumnado. ¿Es suficiente con esto?
D.T.: Bueno, nosotros realmente creemos que no hay una sola política que sea capaz de acabar con la segregación. No deba haber una única palanca maravillosa. En el caso de la escuela concertada, cuando hablamos de asumir más responsabilidad, no nos referimos sólo a procesos en la elección escolar, sino a reestructurar todo el sistema. Partiendo primero de un sólido sistema público, evidentemente, que haya plazas suficientes, en todos los barrios, y concluyendo con todos los elementos que nos señalan los informes, cerrar o suspender conciertos, los casos en los que se cobran cuotas ilegales, perseguir cualquier práctica que conlleve discriminación. Esto ya está recogido en la ley. Sería un gran avance simplemente que la ley se cumpliera.
Es clave una oferta educativa pública que garantice el derecho a la educación
Por eso os preguntaba, porque aumentar la presión sobre el concierto cuando la administración está mirando hacia otro lado, o está fomentando…
J.R.: Aquí… No, una cuestión importante es lo que apunta Dani, que se cumpla la ley, básicamente. Que la educación concertada y también la pública que segrega académicamente o a través de barreras económicas, etc., deje de hacerlo. Y eso solo es posible con una supervisión más férrea. Y es clave un diseño de la oferta pública de plazas que priorice la educación pública. Esto último es clave para nosotros: una oferta educativa que garantice el derecho a la educación. Y entonces, ¿dónde hay que abrir aulas o dónde hay que cerrar aulas? El criterio debe estar en el derecho a la educación y entendemos que hay que caminar hacia una mayor presencia de la educación pública y una garantía de plazas para cualquiera que lo requiera de una plaza de particularidad capital.
Esto me va a ayudar a hacer…
D.T.: En este tema, como en otros, que tampoco somos ingenuos, asumimos que solo se pueden producir avances si hay voluntad política. Hay administraciones que están haciendo la vista gorda o que no están poniendo soluciones encima de la mesa.
Otro de los fakes de los que habláis es que España se compone de 17 sistemas educativos diferentes, ¿no? Lo negáis. Pero, ¿Cómo se justifica que no habiendo 17 sistemas educativos existan las divergencia que encontramos entre territorios?
D.T.: Yo creo que no podemos hablar de 17 sistemas educativos porque existen muchos elementos en común. Lo que pasa es que muchas veces cuando discutimos se exacerban aquellos que son diferentes, como las habilidades o los contenidos. Sin embargo, si miramos el número de días lectivos, la organización, los elementos necesarios para titular, si miramos la formación de los docentes para impartir clase, existen todavía muchos elementos en común que nos permiten hablar de diferentes modelos, de diferentes aplicaciones, pero al final tienen un sistema educativo común.
J.R.: Perdonad el matiz porque esta sí que sería una media verdad. Por eso el subtítulo del libro es 50 mentiras y medias verdades. Es una media verdad, por lo que dice Dani, hay una parte común y, en ocasiones, hay comunidades que se esfuerzan por desmarcarse.
Ya lo sabemos, el peso de la concertada, la privación de la formación profesional… Caminos que toman las comunidades autónomas y hacen que cada región tenga una realidad educativa diferente.
Sería una media verdad.
DT: Y luego, por otra parte, si nos vamos a los resultados, podemos observar sistemas educativos muy centralizados que son muy desiguales y otros muy descentralizados que son muy igualitarios. De manera que no podemos trazar una línea directa entre sistemas más descentralizados y resultados más desiguales, en cuanto a resultados.
Existen trabajos que analizan, en el caso español, la evolución de algunos indicadores desde que se cedieron las competencias. Y en indicadores como la escolarización en educación infantil se ha producido una convergencia. Desde que se cedieron las competencias hasta la actualidad ha habido convergencia. Es verdad que en otros y en ciertos resultados no se ha producido la igualdad que nos gustaría.
Pero una cosa es que no se haya producido una convergencia total en los resultados y otra que la culpa sea de la descentralización. Lo que tendríamos que preguntarnos no es tanto si Euskadi y Murcia obtienen diferentes resultados, sino si hubiera una única educación común para ambos diseñadas desde el Ministerio, si serían más desiguales o serían más iguales. Esa sería la pregunta que tendríamos que hacernos.
Ya, pero eso sería hacer un poco ciencia ficción, ¿no?
D.T: Efectivamente. Pero cuando se dice que la culpa es de que se hayan cedido las competencias, estamos hablando de los que tenemos ahora pero sin elemento con el que comparar. Decimos, bueno, si esto no se hubiera cedido, los resultados serían más similares. Y no tenemos ninguna evidencia de que eso fuera así.
Si hubiera un único currículum o todo fuera diseñado desde el Ministerio de Educación, no tendríamos ninguna evidencia de que los resultados entre norte y sur en España o entre unas comunidades y otras fueran más similares.
J.R: Y luego está lo que tratamos de remarcar en el libro, que la realidad territorial marca, afecta profundamente a los resultados educativos. El nivel educativo de la población, la estructura económica, la historia, etcétera. Eso es difícil de desligar de las políticas educativas para ver cuál es el efecto.
Donde está la gran carencia de la educación española, donde sí necesita políticas realmente transformadoras
es en términos de equidad educativa
Más allá de las 50 ideas que habéis lanzado ¿cuál sería vuestro diagnóstico del sistema?
J.R: Creo que compartimos, Dani y yo, un diagnóstico de un sistema educativo español. Un sistema educativo, o sea, de un sistema educativo que ha avanzado significativamente en las últimas décadas, en sentido positivo en muchos indicadores, en términos de inclusión de grupos sociales en la educación obligatoria, ha avanzado también en términos de inclusión pre y postobligatoria de la población, lo cual son logros históricos en términos educativos. Pero para nosotros, donde está la gran carencia de la educación española, o donde sí necesita políticas realmente transformadoras, es en términos de equidad educativa, en términos de combatir las desigualdades de origen del alumnado y garantizar una igualdad de oportunidades lo más real posible. Y también en términos de inclusión: hablamos en términos de gente que viene o niños y niñas que vienen de otros países, hablamos también de personas con diferentes capacidades, en un sistema que garantice el derecho a la educación para todo. Y también falta mucho camino en términos de combatir la segregación escolar según las características del alumnado también de todo tipo. Y nosotros creemos que las políticas es donde tienen que poner el énfasis.
D.T.: Creo que las bondades del sistema las tenemos claras. Lo que dices es que hemos avanzado mucho. Si miramos algunos indicadores, si lo comparamos con la Unión Europea, hemos logrado una armonización de muchos indicadores. Y creo que los grandes retos tienen que ver con eso, con la segregación, abandono educativo temprano, repetición, transición entre etapas. Creo que tenemos que reforzar mucho la posibilidad. Los retos los tenemos bastante claros y tienen sobre todo que ver con la equidad y con las desigualdades.

En el libro rechazáis la idea de que hay que sacar lo ideológico de la educación, como si educar personas fuera una cosa técnica. No sé cómo lo veis en estos tiempos en los que tenemos a una extrema derecha en las instituciones.
D.T.: Lo que nosotros lo que concluimos es que esa idea de que educación e ideología deben estar desligadas simplemente no es posible. Es decir, si nosotros intentáramos eliminar cualquier contenido ideologizante estaríamos desarrollando una clara ideología. La acción o la omisión va a contribuir a que nosotros definamos una ideología. Lo que defendemos de alguna manera, que no es tampoco nuestro, esto es entretener a los derechos de la infancia y del niño, es que el derecho a ser educado es del menor, no es de las familias, y que ello conlleva un inculcar de toda una serie de valores, pero unos valores que sean respetados por la sociedad en su conjunto y que se basen en derechos humanos y en valores universales.
J.R.: Y hay que entender que para que se olvide en el debate que los sistemas modernos surgen con un propósito ideológico, que es transmitir a la población una serie de principios y valores que permitan la convivencia en una misma sociedad. Y es uno de los objetivos básicos del sistema educativo. Que se expresa en todas las leyes, iba a decir de la democracia, pero incluso de antes de la democracia, con otro tipo de ideología. Sencillamente no es posible, la educación y la ideología y la política van de la mano.
D.T.: Lo que dejamos también claro es que la educación obligatoriamente, ¿vale? La educación y la ideología, otra cosa es que sean unos intereses partidistas, políticos, económicos, religiosos. Entonces, sí que creemos que tiene que quedar libre de estos intereses, pero no puede quedar de transmitir una serie de valores.
J.R.: Por eso tenemos la educación pública, no solo de titularidad pública, sino pública en el sentido de democrática, de una educación que realmente, sin excepciones, sin eliminaciones, que no haya intereses. Esto es ideología pura. Y nosotros, a la inicio del libro, marcamos y decimos más claramente que este libro, como no puede ser de otra manera, parte de una perspectiva ideológica concreto, de un posicionamiento ideológico concreto, y tratamos de ser tan el frente. Y ahí hacemos cierta denuncia de otros tratamientos que ocultan los intereses,esa ideología y pretenden dar la imagen de asepsia, pero lo que se plantea en realidad tiene un contenido ideológico.
Libertad educativa es que todos los niños y niñas puedan acceder a una educación de calidad cerca de donde viven
De los 50 educafakes, ¿cuál es el más fake o cuál os parece más sangrante de todos ellos? ¿El que os parece más sangrante por falso, por errado, por malicioso
D.T.: Yo creo que vamos a dar dos. Yo te voy a dar el 7, que es el de la juventud actual es más incapaz que las generaciones anteriores. A mí me gusta esa ese porque se repite en la historia, es sistemático. Si hacemos experimentos sociales, por ejemplo, preguntar en una sala llena de gente, ¿quién cree que en las anteriores están peor preparadas? Todo el mundo levantaría la mano, y entre los que levantan las manos pertenecerían a su vez a diferentes generaciones, que creerían que la posterior siempre es peor. Los griegos decían que venía aún el fin del mundo con las nuevas generaciones. Uno empieza a darse cuenta de que se está haciendo mayor cuando empieza a mirar mal a la juventud.
J.R.: Voy a decir otro. Uno que no sé si es el más frecuente o el más importante, es que los resultados académicos dependen del esfuerzo y del talento. Es clave desde el punto de vista ideológico para configurar una idea de lo que debe ser el sistema educativo. Y ahí hay una distancia muy grande ahora en el claustro virtual. Ojalá reflexionar más sobre si esto es así o no. Solo discutir tranquilamente sobre esto.
Hay otro. El de que la libertad educativa es poder elegir un respiro privado. La idea de libertad educativa hay que reivindicarla y resignificarla desde el punto de vista democrático, casi acudiendo a la ley para decir, oye, es que libertad educativa no es poder elegir, como si fuera su cliente consumidor, un determinado tipo de acción. Libertad educativa es otra cosa. Libertad educativa es que todos los niños y niñas puedan acceder a una educación de calidad cerca de donde viven. Eso es libertad educativa.
D.T.: Incluso resignificaríamos el concepto aludiendo a una concepción, puede que incluso más alta, pero con una mira más larga, que es que los alumnos tengan las competencias que les permiten desarrollar sus modelos vitales. Es decir, la idea de libertad educativa es que un alumno, después de estudiar, pueda tener las competencias para desarrollar una vida plena.