Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
Entrevista publicada originalment a elcugatenc.cat
Con solo 21 años, Zuhal Sherzad coordina una red de escuelas clandestinas en Afganistán, donde asisten unas 700 mujeres y niñas. Lo hace a través de la ONG Ponts per a la Pau, fundada por la activista y escritora Nadia Ghulam. Desde la llegada de los talibanes al poder en 2021, el trabajo de la organización se ha complicado por la prohibición del acceso a la educación para niñas y mujeres. Las normas también restringen derechos como salir solas de casa. Tras varias situaciones de riesgo, Sherzad se exilió a Cataluña.
Sherzad transmite determinación y valentía en su mirada y gestos. Consciente de la importancia de hacerse oír, habla con precisión y relata con detalle tanto sus vivencias personales como la situación sociopolítica de su país. Actualmente estudia cursos en línea en la Universidad Americana de Afganistán (la única del país que permite la matrícula de mujeres) y en septiembre empezará el grado de Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona. Mientras tanto, trabaja para su organización y estudia catalán.
¿Cómo era tu vida cuando crecías?
Crecí en una familia de mentalidad muy abierta. Mi padre es profesor, mi madre se graduó en la escuela, y mi hermano es médico. Así que crecí en una familia con estudios, y creo que la familia juega un papel muy importante a la hora de dar forma a tu personalidad.
A pesar de todo, mi país primero estuvo en guerra, y luego hemos vivido conflictos importantes en las últimas dos décadas. Había muchísimas restricciones para las mujeres. No solo ahora, sino también cuando mi madre tenía mi edad, y he aprendido mucho escuchándola hablar de cómo era su vida la primera vez que los talibanes controlaron el país [entre 1996 y 2001]. Me hablaba de las restricciones, de los derechos de las mujeres. Que las mujeres tampoco podían salir a la calle, ni trabajar, ni vestirse como querían. Tenían que llevar burka o chador para salir a la calle, y debían ir siempre acompañadas. Así que me dice que, si comparamos la situación de entonces con la de ahora [tras el retorno de los talibanes al poder], no ha cambiado nada.
A pesar de la mentalidad abierta de tu familia, el contexto de tu país influía.
En general, vivir en Afganistán es muy difícil. Tienes que renunciar a muchas cosas, y a muchos sueños que asumes que no podrás cumplir. No es fácil acceder a la educación, y de hecho, había costado mucho alcanzarla, el precio ha sido alto y es muy importante para ellas. Antes de venir aquí, pensaba que mi sueño sería terminar la universidad, tener un trabajo, una carrera, y un futuro. Las otras niñas, chicas y mujeres de Afganistán tienen el mismo sueño.
“Mientras en otros países la gente habla de qué habría que hacer para resolver lo que pasa en el mundo, en Afganistán los problemas son conseguir pan para tu familia.”
Mientras en otros países la gente habla de eventos internacionales, de lo que pasa en el mundo, de qué habría que hacer; los problemas más importantes en Afganistán ahora mismo siguen siendo cómo conseguir pan para la familia, cómo mejorar la situación económica, cómo devolver a nuestras niñas a las escuelas, cómo conseguirles oportunidades para que puedan educarse, para que puedan conseguir un trabajo y tener una vida estable.
Tuve la suerte de contar con el apoyo de mi familia, que me respetó en todo momento. Por ejemplo, cuando quería escribir y ser una miembro activa y valiosa de la sociedad, participar en la elaboración de políticas públicas o en el desarrollo de la juventud. Hacía todo lo que podía, pero aun así, me afectaba el contexto y me encontraba con problemas, incluso cuando los talibanes aún no habían llegado al poder.

¿Cuáles eran los principales problemas que había en Afganistán antes de la entrada de los talibanes en 2021?
Antes de 2021, el principal problema del país era la inseguridad. Los talibanes no tenían el poder, pero querían recuperar la presidencia. Y, por lo tanto, estaban en guerra para llegar al gobierno, desde dentro del país. Además, había atentados, explosiones, atacaban las instituciones educativas. Por ejemplo, hubo un atentado en la universidad pública de Kabul, en la facultad de Ciencias Políticas. Ahora, en cambio, ya no hay ataques así. De hecho, los talibanes reivindicaron aquellos atentados. Es cierto que las mujeres y las niñas tenían derecho a ir a la escuela, no había restricciones del gobierno en cuanto a la educación. Pero había mucha corrupción, mucha inseguridad.
Hoy en día en Afganistán no hay inseguridad en forma de ataques y explosiones, pero sigue siendo un país muy inseguro por las amenazas a la seguridad de defensores de los derechos humanos, manifestantes, antiguos trabajadores públicos y periodistas. Por tanto, los problemas ahora tienen que ver con que te quitan los derechos fundamentales. Y otro aspecto del Afganistán de antes de los talibanes es que durante 2001, las niñas y mujeres no tenían suficiente acceso a la educación, especialmente en las zonas rurales. El problema no era tan grave en las ciudades como en los pueblos. Y la mayoría de los fondos internacionales estaban controlados, y eso hacía que no se pudieran transferir directamente a las personas que los necesitaban.
“Antes de la llegada de los talibanes, el principal problema de Afganistán era la inseguridad; ahora es la falta de derechos fundamentales.”
Y, por otro lado, como he dicho, también estaba la cuestión de la falta de escuelas y de servicios básicos en los pueblos. Tengo muchos amigos con familia en las provincias y en los pueblos que me explican que muy a menudo, había organizaciones internacionales que llegaban y les prometían una mejora: la construcción de una escuela o de un pozo. Iban, cogían sus contactos, los carnés de identidad y fotos del lugar, y desaparecían. Pasaban dos, tres meses, y nadie volvía.
¿Qué papel tenían los ejércitos extranjeros que estaban en Afganistán, sobre todo los Estados Unidos pero también España?
No queremos que nuestro país sea dependiente. Siempre hemos querido desarrollarnos a partir de los recursos propios que tenemos. Desde mi punto de vista, cuando los ejércitos, sobre todo el de los Estados Unidos, ocupaban Afganistán, eso causaba muchos problemas para la población. Sabíamos que eso nos creaba una dependencia respecto a Estados Unidos, sobre todo en términos de financiación, del capital que invertían en el país. Pero no queremos que nuestra gente tenga que suplicar ayuda a otros países. Comida, dinero… Tiene que haber una transición, porque hemos tenido que depender de ayuda extranjera durante muchos años, pero ahora estamos aprendiendo a ser independientes. Por supuesto, necesitamos colaboración extranjera. Pero a una escala que nos permita tener soberanía propia.
¿Cuáles son los principales cambios ahora que los talibanes han vuelto al poder?
El cambio más importante es en términos de educación y del acceso de las mujeres. Los niños y los hombres tienen acceso a todos los niveles educativos, pero las niñas y mujeres no tienen acceso a ningún tipo de educación. El segundo cambio más grande es en términos laborales. En las agencias gubernamentales, ahora no se permite trabajar a ninguna mujer. Ahora todo lo hacen hombres, y sobre todo hombres pastunes. En Afganistán hay distintas etnias: pastunes, tayikos, hazaras… Y los hazaras han estado bajo ataque de los talibanes desde hace tiempo. Las explosiones en las instituciones educativas se dan especialmente contra pueblos como el hazara.
“Los talibanes atacan a los pueblos que no son pastunes, especialmente a los hazaras.”
Otro cambio tiene que ver con el papel de Afganistán en las relaciones internacionales. Ahora, el país está en el nivel más bajo de participación en organizaciones políticas internacionales. Por ejemplo, en la COP29 del año pasado no tuvimos representación oficial de Afganistán. Y Afganistán bajo el gobierno talibán no está reconocido oficialmente por ningún otro país internacional, no tiene ningún aliado. Esto afecta también a la economía, porque la mayoría de las agencias ya no colaboran con el país, porque con los talibanes, las fronteras están cerradas y no tenemos relación oficial que nos dé oportunidades de colaboración. Las embajadas, por ejemplo, también están cerradas.
Y esto afecta también, por otro lado, a estudiantes, becarios, personas que quieren trabajar fuera del país con una beca de investigación internacional: no pueden hacerlo porque no se están dando visados si el gobierno del país al que viajan no reconoce a Afganistán. Y si consiguen un visado de Afganistán, el país receptor piensa que han colaborado con los talibanes. Pero no tendría por qué ser así, porque se puede ayudar a las personas reales que necesitan ayuda. Es mi caso: no hay relaciones diplomáticas entre España y Afganistán, pero yo he podido venir gracias al Programa Catalán de Protección de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos.

Otro de los cambios importantes se percibe en la ciudad, en el paisaje urbano: quieren reconstruir Kabul desde todos los puntos de vista. Lo primero que hicieron al llegar al poder fue retirar todas las estatuas y monumentos, los nombres de las calles y plazas que estaban dedicados a políticos de la república islámica. Y los renombraron todos, de forma que han borrado completamente la memoria del país.
En cuanto a la vida pública, antes había muchísima vida en las calles de la ciudad: los parques, hoteles, restaurantes, estaban llenos. Había familias, gente disfrutando. Pero desde que han prohibido el acceso de las mujeres al espacio público, han perjudicado gravemente también la economía, porque muchos de los clientes de los restaurantes eran familias, mujeres, niños, chicas jóvenes… Ahora hay algunos hombres que siguen yendo, pero ha cambiado por completo: ya no hay atractivo en pasar tiempo en espacios públicos como antes.
Muchos medios occidentales, cuando tratan sobre Afganistán, reproducen únicamente las partes más extremas de lo que están haciendo los talibanes, con leyes como la prohibición de que las mujeres hablen en público o canten. Pero ¿qué leyes afectan más concretamente a las mujeres en el día a día?
No permiten hablar ni cantar, pero además hay una norma reciente que ha intentado prohibir la venta de pintalabios rojo. Cuando lo anunciaron, una organización que está protestando contra estas normas empezó a reivindicarse haciéndose fotos mostrando un pintalabios rojo. Aun así, no lo han conseguido del todo: la gente sigue vendiéndolos y el gobierno no ha podido pararlo.
Para mí, lo más importante es que el país atraviesa una situación económica muy complicada. Necesita mucha atención en este aspecto, necesita mejoras en la educación, hay que trabajar mucho en el sistema educativo, en las universidades y escuelas. Hay muchos factores y muchos temas que abordar en un país, pero para mí es muy frustrante que el gobierno no se preocupe por estas cosas importantes, y en cambio, se preocupe por si una mujer lleva pintalabios rojo o si debería leer.
Y aparte de cantar o llevar pintalabios, desde mi punto de vista, también como mujer afgana y habiendo tenido muchas conversaciones con chicas de todo el país, a través del trabajo de Ponts per la Pau para comprobar y monitorear que los proyectos que la organización tiene en todo el país estén funcionando, he llegado a una conclusión. Las normas varían entre provincias, pero mi conclusión es que nada es tan importante para estas mujeres como la educación.
“De entre todas las prohibiciones, como no cantar o no llevar pintalabios, ninguna hace tanto daño a las mujeres de Afganistán como no poder estudiar”
Hablaba con una de nuestras estudiantes, que estaba dibujando. El dibujo era de una mujer llorando, dentro de una prisión, abriendo un libro. Y le pregunté: ¿Qué quieres decir con este dibujo? Descríbeme cómo te sientes. Y me respondió: Podría aceptar no cantar, no llevar pintalabios. Puedo aceptar todas las normas, pero no puedo aceptar la norma de no poder estudiar. Me vestiré como me digas, pero abre la puerta de mi escuela. Puedo estudiar y crecer bajo un burka, no me importa cómo deba vestir, lo que me importa es lo que entra en mi mente.
¿Qué consecuencias tiene esto sobre estas mujeres?
Las está afectando muchísimo. La mayoría de las mujeres tienen depresión o problemas de salud mental. Han perdido su trabajo: muchas eran quienes llevaban el sueldo a casa. Y no es solo eso, también afecta a su estatus y a su dignidad. Si una mujer no tiene ningún objetivo, ningún plan para el futuro, nada que la haga sentirse realizada, ¿qué sentido tiene vivir? ¿Solo comer y dormir? No es lo que quieren. Y ahora, las mujeres en Afganistán están mucho más empoderadas. No son las mujeres de cuando los talibanes estuvieron en el poder por primera vez. Están defendiendo sus derechos, luchando por ellos. Conozco la resiliencia de las mujeres afganas, porque incluso con las restricciones encuentran la manera de saltárselas. Expresan sus emociones a través del arte, están creando plataformas en línea para mostrarle al mundo su talento.
“Las mujeres de Afganistán están mucho más empoderadas que cuando los talibanes estuvieron en el poder la primera vez”
Algunas mujeres tienen pequeños negocios en casa, de cocina, de costura, de diseño. Y en Ponts per la Pau, hemos dado a un grupo de personas el equipamiento para producir compresas de tela. Ahora están haciendo compresas que venden en su comunidad, sobre todo en zonas rurales. Le pedí a una de las trabajadoras que me contara su historia, y me dijo que estaba casada y tenía hijos, y que antes de empezar a trabajar, su marido le decía que no tenía derecho a elegir qué comida comprar en el supermercado, que tenía que cocinar lo que él le traía. El hombre controlaba toda su casa. “Y cuando empecé a ganar dinero y pagar facturas, ayudar a la familia, ya no le pedía dinero a mi marido para comprarme ropa. Mi marido empezó a verme con otros ojos”. Me decía: “Cualquier cosa que hagas está bien”, y ya podía comprar lo que quisiera en el supermercado.

Las mujeres de mi país, mi gente, son valientes, tienen muchísimo talento. Lo único que necesitan son suficientes recursos y herramientas para salir adelante. Y la razón por la que ahora yo estoy aquí, luchando por sus derechos, explicando lo que está pasando en Afganistán y compartiendo sus problemas y preocupaciones, es porque quiero que la gente lo sepa, que se escuche lo que dicen. Y que haya recursos para otras mujeres y niñas.
¿Cómo trabajáis desde Ponts per la Pau?
Las jóvenes de ahora son el futuro de Afganistán, y del mundo, y en Ponts per la Pau tenemos un concepto, que viene de Nadia [Ghulam], que es que somos agentes de paz. ¿Qué significa eso? Que la paz empieza por uno mismo. Primero tienes que saber cómo crear paz, y entonces empiezas por tu familia. Empieza por mí, te lo paso a ti, después a la comunidad… Tuve una conversación reciente con Nadia, porque tenía un taller en una escuela y quería decirle a todo el mundo cómo pueden ser agentes de paz. Y Nadia me dijo: no les digas que tienen que ser agentes de paz. Diles que empiecen por sí mismos y por su entorno inmediato.
¿Qué quiere decir paz? Tener una educación y usar tu educación para ayudar a todo el mundo, para respetar a todos a pesar de las diferencias: da igual de qué religión seas o de qué país vengas. Somos humanos y debemos respetarnos y querernos, aunque seamos diferentes. Y encontrar los puntos en común.
¿Cómo conociste a Nadia inicialmente, y cómo te ayudó cuando eras más joven?
Tuve muchísima suerte de conocerla. Es alguien que, en su momento, me cogió de la mano y me ayudó a caminar. Yo era muy joven, tenía 14 años. Estaba estudiando en mi escuela y escribía historias, era una pequeña escritora. Hacía cuentos imaginarios para niños, y mi sueño era hacer un cuento, publicarlo, poder leérselo a otros niños. Entonces Nadia me conoció a través de una maestra y vio una alegría en mis ojos. Solo con mirarme, entendió la capacidad y el potencial que tenía. De hecho, leyó mi historia y me preguntó si quería entrar en Ponts per la Pau, en un grupo que estaban creando.
He estado en Ponts per la Pau desde su creación [en 2016], y por tanto, conozco a toda la organización. Las chicas que han pasado por Ponts per la Pau terminaron sus estudios en Afganistán y ahora están en diferentes lugares del mundo trabajando y mejorando su vida y su economía. Están bien, con dignidad, con orgullo. Y eso es lo que queremos lograr en Ponts per la Pau: queremos ser el puente para que las personas puedan llegar adonde quieren. Y no las cogemos de la mano y les decimos lo que tienen que hacer.
“Nadia Ghulam me dio las herramientas y habilidades que necesitaba para desarrollar mi vida, incluso cuando no sabía cómo seguir adelante.”
Por tanto, Nadia me dio experiencia, me dio todas las herramientas y habilidades que necesitaba para desarrollar mi vida. He tenido momentos tristes y difíciles en mi vida. En un momento perdí toda la esperanza y no quería seguir. No tenía fuerzas para continuar. Y siempre hay momentos así en la vida, pero necesitamos que alguien nos diga: no, tienes que conocer tu valor y seguir adelante. Eso me recordó que yo era capaz. Que podía continuar.
Nadia me dio oportunidades, confió en mí de una manera que nadie más quiso hacer. Cuando tenía 17 años, lo que quería era encontrar un buen trabajo, ganar mucho dinero. Y en ese momento, nadie me aceptaba porque decían que era demasiado joven, que no tenía experiencia, que no sabía hacer nada. En cambio, Nadia me dio el rol de coordinar un curso y de dar clases. Y yo pensaba: ostras, ella sabe que tengo defectos. Que quizás me faltan algunas capacidades. Pero ella me hacía trabajar desde mis capacidades. Y ahora mi trabajo es hacer con el resto de niñas lo que Nadia hizo conmigo.
Empezaste coordinando una parte de Ponts per la Pau, y ahora has pasado a ser la coordinadora de toda la organización en el país. Esto implica coordinar talleres y clases con 700 niñas. ¿Cómo fue, cuáles eran los retos que os encontrasteis tras la llegada de los talibanes?
Fue un poco difícil, porque hemos tenido que tener siempre en cuenta las prioridades. La primera, la seguridad. No queríamos ponerlas en riesgo realizando ninguna actividad, y por eso, durante bastantes meses, paramos toda la actividad presencial. Manteníamos el contacto y la actividad en línea, y hablábamos a través de una plataforma, intentando motivar a las chicas y que no perdieran la esperanza ni entraran en pánico. Era un momento muy trascendental para la historia del país, y sobre todo para las mujeres.
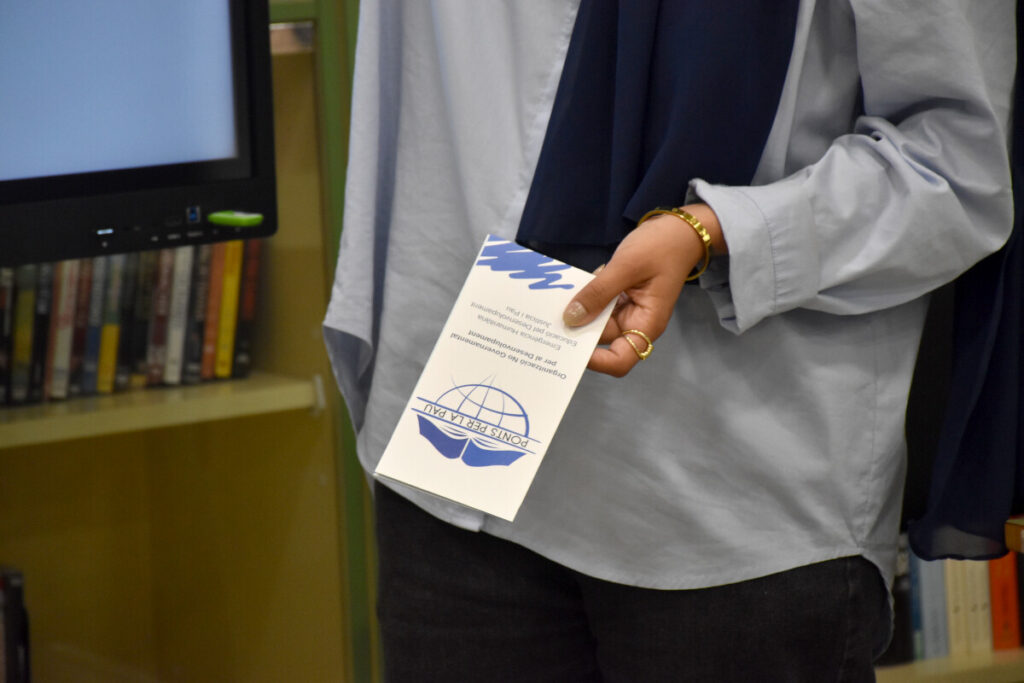
Durante esos meses, el equipo de Ponts per la Pau ideamos una estrategia para reabrir las clases sin poner en riesgo la vida de las personas que asistían a las actividades. El protocolo consistía en usar casas como escuelas clandestinas. Es decir, en edificios que parecen viviendas, pero que en realidad son escuelas encubiertas donde tenemos todo tipo de materiales, actividades… Logramos organizar los encuentros de tal forma que no llamaban la atención.
Para conseguirlo, nos aliamos con los vecinos. Establecimos colaboraciones y amistad con la mayoría de ellos. Aun así, por supuesto, no podemos confiar plenamente en nadie, incluso cuando nos dicen que lo entienden y que no dirán nada. Pero es importante: nos avisan si un día el ambiente está más tranquilo, o si ven a alguien sospechoso por la calle.
“Una de las niñas me dijo: ‘Me siento como una criminal, como si estuviera escondiendo un arma. ¡Y es un libro!’”
Las mujeres y niñas nos decían, durante el tiempo que no hacíamos nada presencial, que les era muy difícil quedarse en casa, que les provocaba depresión. Por eso reanudamos los centros: es la única ocasión que tienen para salir de casa, así que para ellas es como un segundo hogar. No pueden caminar por la calle con cuadernos y libros; tienen que esconderlos bajo la ropa. Una de las niñas me dijo: “Me siento como una criminal, como si estuviera escondiendo un arma. ¡Y es un libro!”
Es extraño, pero al mismo tiempo, al menos tienen una vía, están aprendiendo, y a pesar de todo, es un espacio lleno de risas y alegría. Al final del día hay un momento para compartir. Además, contamos con psicólogos que vienen cada semana a hablar con ellas. Y ellas nos dicen que lo agradecen mucho, que es muy importante. De hecho, necesitaríamos más sesiones de apoyo psicológico. Estas 700 chicas, aunque están muy limitadas en el exterior, por dentro son fuertes y están contentas. En definitiva, todo lo hacemos a escondidas, nunca en público.
¿Qué apoyo has recibido por parte de tu familia y amistades?
Mi padre me ayudó muchísimo en los aspectos más externos: comprobar la seguridad, el entorno, los vecinos y las personas alrededor de los centros. Cuando iba a cada programa, cargando con los libros y toda la responsabilidad del viaje, era él quien asumía ese peso. Yo iba con él, pero ante los ojos de los talibanes, él era el único responsable. Necesitábamos muchos libros y materiales, y también me ayudaba mucho en los desplazamientos por el país. Además, él también tenía que trabajar, como maestro. Pero trabajaba por las mañanas y el resto del día lo dedicaba a la organización. Incluso a veces buscaba un sustituto en la escuela para acompañarnos durante dos semanas en un viaje.
Y mi madre, tengo que hablar de ella. Me decía que no podía hacer tareas técnicas o enseñar a las chicas, pero que se encargaría de nuestra comida y de que tuviéramos suficiente energía. Algunos días incluso preparaba comida para las alumnas. La mayoría de las veces, nos quedamos hasta muy tarde en las escuelas, trabajando en el proyecto, las clases… Y ella nos prepara la comida, incluso cuando el proyecto tiene recursos para comprarla. Pero esa es su manera de ayudar. A menudo también asiste a las clases de costura y enseña a las chicas a coser y a diseñar. Son pequeños detalles que nunca había contado en entrevistas. Pero el otro día pensaba en cómo cada miembro de la familia ha ayudado a su manera.
Por ejemplo, mi hermana pequeña siempre ha estado dispuesta a ayudarme en todo lo que podía: le pedía que me trajera cosas, o que fuera a comprar algo a la tienda de al lado, y me ayudaba con eso. Eso también es una contribución a mi trabajo. Y mis hermanos también: a veces teníamos que trasladar documentos de una provincia a Kabul, y me ayudaban a cruzar la frontera y a traerlos. No habría podido hacer todo lo que he hecho sin la ayuda de mi familia. Ellos me dan la energía y el apoyo para seguir adelante. Precisamente por eso, siempre que hablo con las familias de las chicas, les pido que apoyen todo lo que hacen sus hijas: su apoyo significa muchísimo para ellas.

Una parte importante de la discriminación de las mujeres en Afganistán es intrafamiliar.
Muchos afganos ahora piensan que no es bueno dejar que las hijas actúen libremente, que hay que poner normas para mantener a la familia bajo control. Pero debemos animarlos a tener más ayudas. No se trata solo de los talibanes en el poder, también hay talibanes dentro de las familias: son los padres, hermanos, que limitan a las hijas, hermanas, esposas. Es el principal problema, ahora mismo.
Apareces en la serie documental Dones en lluita (3cat, 2025). Conociste a Txell Feixas, directora del proyecto junto con Oriol Andrés, cuando hace unos años visitó Afganistán y te hizo una breve entrevista. ¿Cómo viviste ese primer contacto con ella, aquella entrevista y la del documental?
Cuando conocí a Txell fue una buena experiencia, porque es una periodista muy amable. Agradezco su profesionalidad, que no se limita a cómo hace su trabajo, sino que hay algo en ella que me gusta, la conexión que establece entre su trabajo y la realidad. Siempre está con un ojo abierto a todo aquello que siente desde lo más profundo de su corazón, y lo conecta. La humanidad es muy importante, y la manera en que actúa, cómo entiende otras condiciones de vida, me gusta mucho. Intenta saber qué hay en nuestros corazones, preguntarnos por nuestros sentimientos, por nuestras condiciones, respetando nuestra mentalidad o cualquier cosa que queramos compartir. No da la sensación de que lo único que quiere sea llegar y hacer su trabajo, sino que transmite la sensación de estar dándonos apoyo, buena energía. Cualquier cosa que diga sobre Txell no será suficiente, es una muy buena periodista.
“Pensé que Dones en lluita era una muy buena manera de explicar al mundo la realidad de las mujeres afganas”
La primera vez que nos conocimos fue para un vídeo corto, pero era la primera vez que ella estaba en el país. Yo era bastante más joven, y la siguiente vez que me llamó fue para proponerme la idea que ha terminado siendo Dones en lluita. Y pensé que era una muy buena forma de explicar al mundo la realidad de las mujeres afganas, y de no tratarlas como víctimas, sino como mujeres resilientes que estamos luchando por nuestros derechos, y que no estamos silenciadas, somos conscientes de lo que queremos y en lo que creemos. Mucha gente me pregunta por qué acepté, conociendo los riesgos. Para mí ha sido muy importante, porque tiene muchos mensajes implícitos. Y no me importa quién lo vea, porque lo que digo en el documental es todo cierto, no hay nada mal hecho en lo que mostramos. Cuando protesté, fue por la educación. Y la educación no es un crimen.
Estoy contenta porque he alzado la voz por algo cierto y correcto. Es lo que necesita nuestro país: educación. Si la situación del país continúa durante mucho tiempo, no soy capaz de imaginar un buen futuro, solo desastres. Es la realidad, y por eso estoy luchando y diciendo que tenemos que cambiar. El país debe hacer algo por la educación, y la comunidad internacional debería obligar a Afganistán a permitir la educación de las niñas y mujeres.
Además, no es un documental grabado de manera convencional: los periodistas y el equipo no pudieron viajar a Afganistán porque los talibanes les denegaron los visados cuando ya lo tenían todo listo, y acabaste grabándote tú misma. ¿Cómo fue?
Haciendo el documental he aprendido la importancia de los medios en nuestra vida. La importancia del periodismo, y de hecho, me gustó hacer el documental y grabarme, y quién sabe, ¡quizás acabe haciendo documentales! No lo sé, pero me gustó mucho. Puede que no sea tan buena, porque mi campo son las ciencias políticas, pero me gustaría grabar los momentos que deben compartirse. Es después de hacer el documental que me he dado cuenta de la importancia de los detalles. Cuando Txell me decía exactamente cómo hacer el documental, y sobre todo se centraba en qué detalles debía mostrar. Yo no me habría dado cuenta, pero cuando me vi a mí misma “desde el otro lado”, con ojos de espectadora, me di cuenta de lo que estaba pasando, de los detalles.
Mi amiga Munira me ayudó mucho, tiene muchísimo talento, estudia en la universidad americana de Afganistán, y grabó la mayoría de los planos. Casi todos los vídeos que veis son de Munira, y quería darle muchas gracias por ayudarme. Hay algo en hacer el documental que nos unió mucho, fue la excusa para pasar mucho tiempo juntas y disfrutarlo, a pesar de la situación crítica que vivimos en la ciudad y en el trabajo. Nos ayudó a las dos a tener un espacio de encuentro. De hecho, ahora también colabora en Ponts per la Pau, después de filmar el documental, porque conoció las actividades.

En Dones en lluita explicas que los talibanes detuvieron a uno de tus compañeros de Ponts per la Pau cuando transportabais libros de una provincia a otra. ¿Habéis vivido otros episodios de represión?
Sí, no fue la primera vez, ya lo habían detenido antes. Pero esta vez fue muy repentina, y no pudimos grabarlo porque estábamos completamente en shock; por eso no aparece en el documental. Aun así, me habría gustado haber pensado en poner en marcha la cámara, o al menos una grabadora de voz. En ese momento, lo único en lo que podía pensar era en salvarlo. Nos afectó especialmente porque con él estaban también su hermana y su prometida. Y lo más difícil fue encontrarlo después, porque ni siquiera sabíamos dónde lo habían llevado y tuvimos que recorrer todas las comisarías.
“El momento en que detuvieron a un compañero de Ponts per la Pau fue muy duro: no sabíamos ni dónde estaba, y después tuvimos que viajar sin suficiente agua ni comida durante muchas horas”
No fui capaz ni siquiera de grabar ese momento. El primer pensamiento que me vino a la cabeza fue que tenía que volver a Kabul —porque estábamos lejos de la ciudad. El motivo principal era que llevaba todo el material de grabación conmigo. Así que decidimos regresar sin pasar por el centro que teníamos en esa ciudad. Eso significó que habíamos conducido ocho horas, estuvimos allí solo dos, y luego volvimos a conducir otras ocho horas. Por el camino, el coche tuvo una avería, casi tuvimos un accidente, no teníamos suficiente agua ni comida… fueron momentos muy duros, sufrimos muchísimo.
También relatas un episodio muy duro para ti, después del cual tuviste que tomar la decisión de abandonar el país.
Cuando estábamos grabando el documental, yo no sabía que acabaría viniendo aquí, ni lo tenía en mente, porque mi solicitud al Programa Catalán de Protección de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos todavía no estaba clara. Aun así, siempre me aseguraba de transmitir toda la información al equipo y a la asociación, para que el trabajo pudiera continuar sin mí si me ocurría algo.
Un día caminaba sola por la calle y un grupo de personas me atacó, me amenazó e intentó llevarme con ellos. Todavía no sé qué pretendían, no recuerdo sus caras, pero sí la violencia con la que actuaron. Imagínate: vas caminando tranquilamente y, de repente, intentan secuestrarte.
Pasé muchísimo miedo. Siempre había pensado que eso no me pasaría, que lo que hacía estaba bien. Pero ese momento me hizo darme cuenta de que tenía que protegerme mejor. Sabía que algo me podía pasar, pero no a ese nivel. Y lo sabía también porque, aunque la ley de los talibanes dice que una mujer debe ir siempre acompañada de su padre o hermano, yo a menudo iba sola. Todavía me cuesta recordarlo. Me hace sentir ansiosa y triste.
Venir a Cataluña fue una decisión que te costó mucho. ¿Por qué?
Nadie quiere marcharse de su país, del lugar al que pertenece. Conoces cada rincón de la tierra donde has crecido, donde aprendiste a caminar y a vivir. Mi país necesita personas como yo. Si yo me voy, ¿quién lo reconstruirá? No quería marcharme por eso. Me habría gustado quedarme para ayudar, pero ya había llegado a un punto en el que no me quedaba otra opción. Si me quedaba, podían hacerme daño a mí y a mi familia. Y sé que, si hubiera podido seguir allí, habría ayudado a mucha gente.
Ahora que estoy aquí, aprovecho la oportunidad. Estoy terminando mi formación, estudiando, trabajando en la educación de las niñas. Y creo que, si yo me formo, también estoy ayudando a mi país, porque ahora represento a Afganistán. Quiero convertirme en una agente de paz, una embajadora de paz. Quiero mostrar al mundo el poder transformador de la paz.

¿Los talibanes utilizan la religión según su conveniencia?
La religión tal como la entienden los talibanes no es realmente el Islam: en ningún lugar del Corán dice Dios que la educación deba prohibirse. La educación es tanto para niños como para niñas, y las mujeres pueden trabajar y tener un negocio. De hecho, en el Islam hay una figura femenina muy importante que era una mujer de negocios, esposa del profeta. Y el Islam es una religión de paz. Pero las personas que ahora están en el poder, y que, por lo tanto, representan el Islam, dan una imagen equivocada, como si fuera algo terrible. Por eso la gente tiene miedo cuando ve un hiyab. Pero yo quiero explicar que no somos así: tengo muchos amigos cristianos, católicos, y respeto su religión y sus puntos de vista. No me meteré en sus creencias, nunca impondré las mías, solo las compartiré. Quiero explicar a todo el mundo que no deberían tener miedo de los musulmanes.
Lo primero que pensé al venir aquí fue cómo reaccionaría la gente por mi apariencia. Pero al final, la gente ha sido muy acogedora, e incluso hay personas que me han dicho que les gusta mi hiyab. Me gusta esa mentalidad, e intentaré trasladársela a mi gente: que realmente no estáis en contra de nosotros. Solo es una minoría la que lo está, y muchas veces no hay suficiente información, por eso debemos ser nosotros quienes expliquemos qué es el Islam, para que puedan entendernos.
Quieres estudiar Ciencias Políticas y de la Administración en la UB. ¿Por qué?
Quiero estudiar el grado de Ciencias Políticas a partir de septiembre porque sé lo importante que es el desarrollo de políticas públicas. He participado en plataformas de política internacional como representante de la juventud, y eso me ha hecho entender cómo funciona la política. Quiero estudiarla para poder ayudar a la gente a comprender este campo. Es una herramienta útil para mí para generar impacto y ayudar. Sé que mucha gente tiene una idea negativa sobre los políticos, pero quiero trabajar para explicar cuán importante es la política.
¿Cómo te gustaría imaginar el futuro de tu país?
Si las escuelas y universidades se vuelven a abrir, puedo imaginar un futuro más esperanzador para mi país. Pero si no es así, me da miedo decir nada, porque no sé qué pasará mañana en Afganistán. No sé qué ocurrirá dentro de un minuto. La situación política es muy inestable, y si el gobierno sigue como hasta ahora, nada cambiará. En cambio, si el gobierno —aunque sea el mismo— cambia las normas, y sustituye las represivas por normas positivas, las cosas pueden mejorar. Por ejemplo, si vuelven a abrirse oportunidades de estudio y empleo en Afganistán, los jóvenes regresarán al país, abrirán sus propios negocios, o encontrarán buenos trabajos, y podrán contribuir a mejorar el país. Son ellos quienes lo conocen de verdad. Pero si no sucede, ¿cómo puede cambiar algo?









