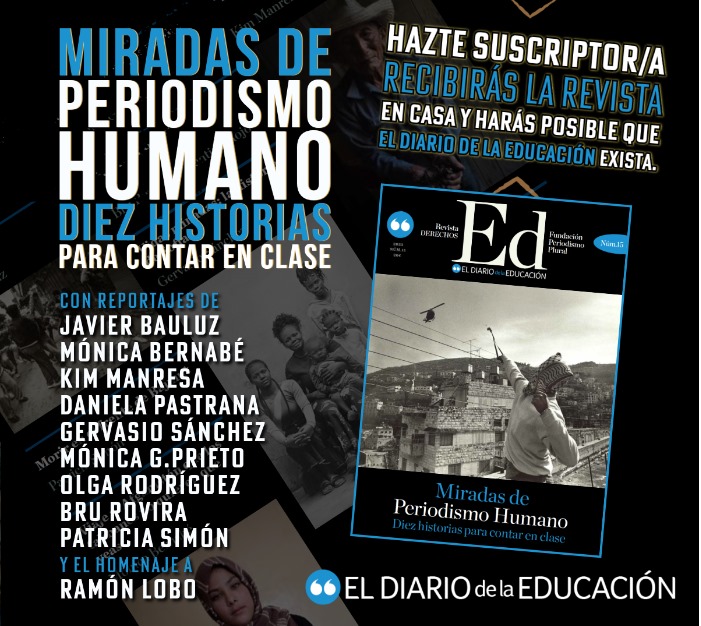Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
Dos años se cumplen de pandemia. Dos años de este viaje al corazón de las tinieblas educativas, porque dudo que nadie persista en aquel aforismo inicial que afirmaba que de esta saldríamos mejores. Hemos sobrevivido muchos, hemos salido adelante la mayoría, más por suerte que por previsión, prevención o recursos. Hemos recorrido un periplo desconcertante, insólito, agónico… Lo hemos hecho con esa mezcla de resignación y espíritu aventurero que nos acompañaba en ciclos extremos de indignación y euforia. Para los docentes, es posible que la combinación de vocación y exposición continua a la juventud nos lleve a crecernos en la adversidad. Y aquí estamos, con los dos años de viaje a las espaldas, con la sensación de que esto se acaba, pero sin saber cuándo será ese momento definitivo en el que caerán al suelo las caretas, las mascaretas. Trataré de resumir a continuación este viaje que nos lleva río Covid arriba hasta el corazón de la jungla pandémica.
No se regaló nada a nadie, y menos al alumnado, que en general sufrió el mayor desamparo que podamos imaginar
Primera jornada: a través de la noche
Por si no os acordáis, el cierre de los centros educativos fue bastante repentino. No voy a desgranar las contradicciones políticas que se han sucedido a lo largo de estos años, peticiones de medidas severas y, a la vez crítica, por las restricciones. Ya sabemos que todos llevamos dentro un epidemiólogo, un pedagogo y un gestor educativo de la mejor calidad. La cuestión es que a mediados de marzo de 2020 se cerraron las aulas y se mandó al alumnado a su casa. En algunas comunidades se llegó a sugerir (incluso se llevó a cabo) que el profesorado siguiese acudiendo a trabajar al centro. Ahí empezaron los sinsentidos de unas autoridades que desconocen en qué situación están los equipamientos de escuelas e institutos. Se pretendía pasar de la noche a la mañana de una docencia presencial a otra telemática, como si aterrizas con el DeLorean en la edad de piedra y repartes en la caverna unos portátiles. Efectivamente, los centros educativos vivían en la prehistoria digital: por mucho que se diga que los docentes dominan las tecnologías, la realidad demostró que eso no es cierto. No es lo mismo saber manejar un ordenador, el correo electrónico o incluso subir recursos a una plataforma tipo moodle, que gestionar un plan educativo digital a distancia: la competencia digital docente se ha ninguneado desde hace décadas sin que a nadie le importase mucho. No se pueden trasladar las mismas tareas que se realizan en clase presencial a un entorno digital sin morir en el intento. Son ciento cincuenta o doscientos alumnos a los que has de dar retroalimentación online; muchos de ellos no saben o no pueden acceder a los recursos; algunos tienen que hacer compatibles los dispositivos con otros miembros de la familia… Y no neguemos que bastantes docentes cayeron en esa batalla, por exceso o por defecto. El desastre estaba servido. Las administraciones trataron de dar respuesta rápida repartiendo dispositivos o modificando las normas de evaluación para evitar que el mal fuese mayor y que los más vulnerables cayesen en la enorme brecha digital que se hizo más evidente que nunca. También los docentes tuvieron que ponerse las pilas a ritmo de tambor de galeras. No fue fácil para nadie. Bastantes equipos directivos, tutores y coordinadores pasamos unos meses de conexión ininterrumpida, ejerciendo de intermediarios entre familias y docentes, entre docentes y administración. Por mucho que se diga, no se regaló nada a nadie, y menos al alumnado, que en general sufrió el mayor desamparo que podamos imaginar. Conviene recordar que la Escuela es un refugio para muchos niños y jóvenes, refugio educativo y también emocional. Navegamos en aquellos meses a ciegas, sin referentes, sin podernos ver ni tocar. Fue la distopía máxima.
Segunda jornada: los rápidos
Arrancar el curso 2020-2021 fue como navegar a la deriva por unos rápidos. Seguro que habéis visto a Bogart en el Reina de África sorteando escollos y cayendo cascada abajo: así íbamos nosotros en el primer trimestre de 2020. Digamos que en agosto ya se veían los nubarrones. Las autoridades sanitarias avisaban de la alta tasa de contagio de un virus que podía transmitirse por el aire (“preparemos mascarillas, ventilación cruzada, purificadores…”), pero también por el contacto directo (“apliquemos distancia social, espacios separados, reducción de la movilidad…”) y por contacto indirecto (“establezcamos señalización, protocolos de limpieza y desinfección…”). Con ese panorama nos dicen que iniciemos las clases con cierta normalidad, qué gracia. Evidentemente, nada era normal, ya que enseguida descubrimos que en la mayoría de centros, al aplicar las distancias, no cabían los alumnos, por lo que se tenía que aplicar la enseñanza semipresencial, un eufemismo para decir que no cabes y que te vas a enterar de la misa la mitad. También descubrimos que no había suficientes docentes para desdoblar grupos y bajar las ratios. En algunas comunidades sí que se reforzó la plantilla para dar respuesta a esta eventualidad, pero aun así era imposible llegar al alumnado que se quedaba en casa por confinamiento o por semipresencialidad. En ese curso nos acostumbramos a vivir en la distopía: señalar los errores desde la distancia, ir con una vara de metro y medio midiendo mesas o limpiar el bolígrafo con hidrogel hasta que se le borraba el color del plástico. Las mamparas, las mascarillas, los epis, el aula de aislamiento, el plan de contingencia, las notificaciones a salud pública… ¡cuántas novedades en nuestras aburridas vidas! Los tres primeros meses del curso fueron sin duda un angustioso discurrir entre Scila y Caribdis. Por suerte, comprobamos que la mayor parte de contagios se daban en entorno sociofamiliar y que la mascarilla nos estaba salvando de un caos absoluto. Apenas se dieron contagios en las aulas, en gran parte debido al ejemplar cumplimiento de las normas por parte de la comunidad educativa. Los problemas más graves fueron los derivados de la semipresencialidad y de los confinamientos. En general, al bajar las ratios y reducirse las aglomeraciones, se apreció una mejora notable en la convivencia de los centros. En los grupos no semipresenciales incluso mejoraron los resultados académicos. Quén iba a imaginar que con menos alumnos por profesor se podía aprender más y mejor…
En algunas cosas de la vida, si te tapas los ojos es como si pudieses cambiar la realidad. En educación, no
Tercera jornada: el corazón de la pandemia
Y llegamos al curso 2021-2022. De aquel aforismo de “todo saldrá bien” llegamos a otro bien distinto: “Lo que no te mata, te sube la ratio”. Las autoridades debieron de pensar que sobrevivir a una navegación a ciegas, a los rápidos y las cascadas nos hacía de verdad inmunes a todo, por lo que el curso actual prácticamente se resolvió reduciendo las distancias entre alumnos para que no hubiese semipresencialidad. Tampoco hacía falta ya tanto profesorado de refuerzo, aunque siguiesen vigentes los confinamientos y la brecha digital. De nada sirvió comprobar que unas ratios bajas habían dado buenos resultados en todos los aspectos educativos: en la gestión organizativa, en la convivencia de los centros y en el desarrollo académico. De hecho, en los centros con espacio suficiente en las aulas se volvió a la ratio de siempre; en los pocos lugares que aún se mantiene una ratio reducida ya han comentado que para el año que viene se ha de “recuperar la normalidad”, que es un eufemismo de “volver a la ratio de treinta o más por aula”. En algunas cosas de la vida, si te tapas los ojos es como si pudieses cambiar la realidad. En educación no. Con el avance de la pandemia, cada subida de ratio ha provocado en general más problemas: más bajas, más contagios, más confinamientos, más problemas de convivencia, muchos más problemas de salud mental… Estamos a punto de convertirnos en Kurtz, a punto de vernos anclados en el corazón de las tinieblas educativas, con el arrastre de dos años en los que no nos hemos podido ver las caras, dos años en los que hemos convertido en normales y cotidianas algunas violencias extraordinarias. La mayoría del alumnado se ha visto lastrado por carencias curriculares graves, bien por el primer confinamiento, bien por la semipresencialidad, bien por las ausencias y bajas propias o ajenas. La relación entre la comunidad educativa ha sufrido un hachazo brutal: las entrevistas con las familias han sido telemáticas en su mayoría, lo que ha provocado numerosos desencuentros, suspicacias y malentendidos. Cualquiera que se dedique a esto sabe lo importante que es el contacto humano, las miradas, los gestos, el lenguaje no verbal, la complicidad, el afecto del grupo… casi todo eso se nos ha prohibido o limitado. Muchos han encontrado refugio en sus móviles, en sus redes, en sus cuartos. Pero en esos aparentes refugios también se han encontrado con el horror: el aislamiento, el ciberacoso, la ludopatía, las adicciones… Siempre he sido optimista, lo soy de normal, a diario, sé que estos jóvenes son lo mejor que tenemos, pero no os voy a engañar: la cosa no va bien, este viaje al corazón de la pandemia nos ha dejado tocados a todos y vamos a necesitar recursos para salir de ello. Recursos no son protocolos, que ni el cáncer ni el hambre se arreglan con buenas palabras, sino con médicos y alimentos. Recursos es invertir en educación y bienestar social. Por si alguien quiere atender esta demanda, solo me atrevo a dejar un par de sugerencias: bajar la ratio y cuidar la salud mental. Nos va el futuro en ello.