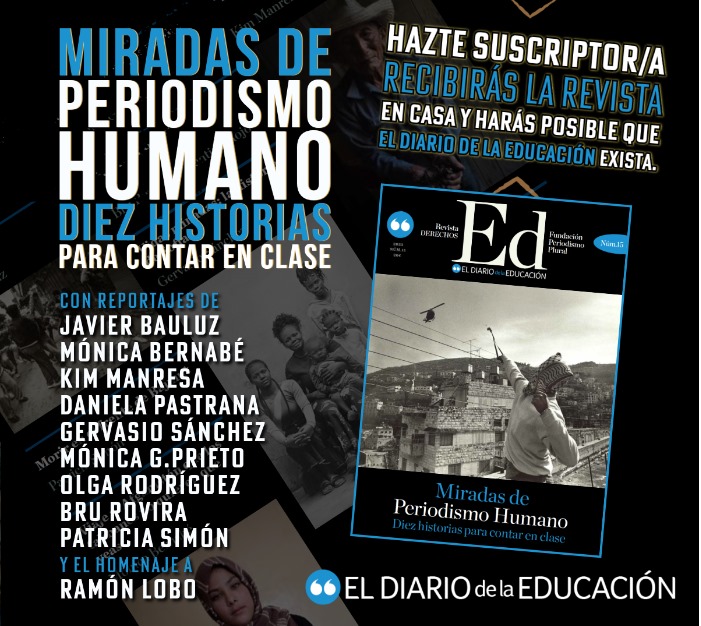Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
Hace unas semanas un militar retirado asesinó a Younes, de 37 años, en la terraza de un bar, al grito de “fuera moros de España”. Pocos días después, una mujer fue apuñalada delante de su hija en la cola de recogida de alimentos, bajo el grito de “¡Sudaca! Nos quitan la comida”. Ambos hechos sucedieron en Murcia, donde VOX intenta imponer desde la Consejería de Educación el “pin parental”, una iniciativa sin precedentes en la política pública, con el objetivo de vetar lo que se puede enseñar y lo que no en la escuela en función de las creencias o la ideología de los progenitores. El mismo partido que unos días antes, ante el drama humanitario de El Tarajal, jaleaba a la población ceutí y a media España a luchar “contra la invasión” de niños huyendo de la pobreza al otro lado de una frontera inventada. Añadamos a esto 42 feminicidios en lo que llevamos de año, mientras algunos jueces coinciden con la ultraderecha en la existencia de la violencia de género; Juana Rivas es enviada a prisión por intentar proteger a sus hijos, o la Audiencia de Málaga ratifica la condena por blasfemia a la feminista organizadora de una procesión satírica. Resultaría ingenuo no ver el hilo gris que une todos estos hechos y otros muchos en un contexto pandémico que oscila entre los miedos asentados en la anterior crisis y las incertidumbres del presente, miedos e incertidumbres sufridas por demasiada gente. Un contexto que en el caso español tiene sus particularidades, aunque nos encontremos ante un fenómeno que es global, como es el auge de los (neo)fascismos y los discursos del odio.
Y frente a esa turbia realidad, las imágenes del fin de curso escolar… Salvando el estrés habitual de las evaluaciones finales, alumnas y alumnos de todas las edades felices al empezar las vacaciones pero, a la vez, tristes por dejar de ver unos meses a sus compañeros y maestras, sabiéndose parte de una comunidad que ha tenido un comportamiento ejemplar, que ha convertido las escuelas en uno de los lugares más seguros en estos últimos meses. Frente al odio a las otredades, la convivencialidad de un “nosotros” del que la sociedad en conjunto tiene mucho que aprender de lo que sucede en la escuela.
La convivencia se aprende, como se aprende también el odio. Un odio que aunque no devenga delito, hace un daño tremendo a la convivencia democrática. Sobre todo cuando estos discursos son legitimados desde diferentes instancias de poder. Porque el discurso de odio es ante todo eso: una expresión de odio fabricada con la intencionalidad de dirigir los miedos, inseguridades y malestares de buena parte de la sociedad hacia determinados colectivos, que son señalados como enemigos de la patria. Los discursos de odio no son algo nuevo y, por ello, beben de viejas fuentes como el racismo, el machismo o el nacionalismo excluyente e incorporan, además de los colectivos vulnerables, como las personas sin techo o migrantes, a nuevos objetos de rechazo, como las feministas o los docentes.
El conocimiento y los espacios que se identifican con su producción, como la escuela o la academia, también están en el punto de mira de estos discursos, como bien explica Jason Stanley en Facha (Stanley, 2018). No se trata sólo de VOX, el anti-intelectualismo es una de las características de los movimientos autoritarios: no hay que pensar, sino actuar. Pensar es perder el tiempo. Por eso mismo el negacionismo científico, tan prodigado en estos tiempos pandémicos, suele ir de la mano de los discursos del odio. Acusan a las y los docentes de “adoctrinar”, pero resulta bastante infructuoso debatir con ellos porque la cosa no va de ideas, sino de consignas y de hacernos caer en la trampa de entrar en su marco discursivo.
Aunque estos discursos arrancan con la oleada islamofóbica y el securitarismo que impera en la política internacional desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, es en el último lustro, a partir del ascenso al poder de personajes como Trump o Bolsonaro que estos discursos “triunfan” (Velasco y Rodríguez Alarcón, 2019). Lo hacen desde el paraguas del poder, con la complicidad de los medios de comunicación que contribuyen a su normalización, la pista libre de las redes sociales y el amparo de la libertad de expresión, aunque esas expresiones atenten contra la dignidad humana y deriven en agresiones físicas. Crecen, además, de la mano de la cultura del espectáculo (que lo impregna todo) y del negocio del big-data, del reduccionismo dirigido de la algoritmización de nuestras vidas que incluso justifica la normalización, también, de las noticias falsas (fake news) en tiempos de postverdad en los que no importa que la información sea verdadera o no, sino el “click” y el “like”.
No podemos pretender que un fenómeno social tan complejo sea resuelto a través de la educación, pero tampoco podemos obviar la importancia de la educación para hacerle frente. Enfrentar los discursos del odio desde la educación implica diferentes cuestiones. En primer lugar, tomar conciencia de la responsabilidad social de la escuela. En estos momentos nos jugamos que los centros educativos sigan siendo espacios de convivencia en la diversidad, y que contribuyan a ella más allá de sus muros, o que el odio los permee intoxicando uno de los bienes más preciados del sistema educativo, a pesar de todas sus contradicciones, como es esa convivencia en (micro)sociedad. Además, como comentábamos, escuela, docentes, ciencia… estamos en el punto de mira de los discursos del odio, aunque pretendamos mirar hacia otro lado.
He aquí la segunda cuestión: hay que hablar de los discursos de odio desde la educación, en la escuela y también en la reflexión académica sobre la educación. Hablar quiere decir aquí problematizar, en términos freireanos. Dar sentido a todo eso que nos rodea y que de alguna forma normalizamos; a los discursos del odio que nos habitan (Aguado e Izquierdo, 2020). No hablamos de “hechos aislados”, sino de discursos con demasiada probabilidad de devenir hegemónicos si no los prevenimos y combatimos. Para hacerlo hay que identificarlos y desarmarlos, a través del pensamiento crítico. Ahí están no sólo la historia -que no habría que repetir- de lo que representaron los fascismos hace un siglo, sino sobre todo un presente para el que en el marco discursivo de los productores de odio, no existen los grandes problemas de nuestro tiempo (la emergencia climática, las desigualdades sociales o la crisis de las democracias representativas), sino enemigos de la patria. Hanna Arendt ya nos advirtió hace décadas del riesgo de banalizar el mal, y de la importancia del pensamiento crítico para no volver a tropezar de nuevo con la misma piedra. Los discursos del odio no tienen cabida en una sociedad democrática, en la que incluso echamos de menos aquella hipocresía del “yo no soy racista, pero….”, o “yo no soy machista, pero…”. Que no haya “peros” es un indicador de todo lo retrocedido.
En tercer lugar, es necesario que desde la educación promovamos contranarrativas, discursos alternativos e inclusivos que tumben la barrera del “nosotros” frente a “los otros” que establecen los discursos del odio (Aguiló, 2020). Frente a las incertidumbres y los engaños, sentirse parte de un nosotros en el que quepan todos y en el que, además de los datos, se tengan en cuenta las emociones. Porque, como nos recordaría Orlando Fals Borda, somos seres sentipensantes, y no basta con racionalizarlo todo, sobre todo cuando la racionalidad dominante es individualista, consumista y patriarcal, entre otras cosas. Contranarrativas basadas en las prácticas de convivencialidad en muchos centros educativos. Discursos y prácticas que pueden y deben tener su espacio en las redes sociales. Y aquí la alfabetización mediática tiene que jugar su papel en la educación, tanto en el discernimiento de la realidad mediatizada, como en la producción autónoma y colectiva de contenidos.
Finalmente, y para que todo lo anterior sea posible, es necesario recuperar una cuestión fundamental, tanto en la escuela como fuera de ella: el diálogo. Un diálogo que ha sido sacrificado en beneficio del espectáculo y la inmediatez. Sin diálogo no sólo no hay educación -porque aprendemos con y de los demás-, sino que se nos hace difícil reconocer a los otros, condición imprescindible para la convivencia democrática e intercultural. Sin diálogo tampoco hay reflexión, y sin reflexión no hay conocimiento, que es mucho más que una cuestión de contenidos. ¿Existen esos espacios de diálogo en nuestras aulas? ¿Y entre la escuela y la sociedad? ¿Qué tipo de relación de comunicación predomina entre docente y alumnos? ¿Y entre los educandos? Empecemos por nosotros mismos, pero, sobre todo, recuperemos el espíritu y la acción colectiva que debería acompañar todo acto educativo. Frente al miedo y el odio, apostemos por pedagogías de la resistencia y la esperanza, que como concluía Paulo Freire en las palabras finales de su Pedagogía del Oprimido: que nos recuerden nuestra fe en las personas y contribuyan a crear un mundo en el que sea menos difícil amar.
Referencias:
Aguiló, A. (2020). ‘En som més’. Una contranarrativa al discurs d’odi en l’adolescència. En Anuari de la Joventut de les Illes Balears. Institut Balear de la Joventut.
Carbonell, J. (6/09/2021). ¿Cómo se construye y se destruye el odio? El Diario de la Educación.
Izquierdo, A. y Aguado, T. (2020). Discursos de odio: una investigación para hablar de ello en los centros educativos. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, Vol. 24 Núm. 3, pp. 175-195.
Stanley, J. (2018). Facha. Cómo funciona el fascismo y cómo ha entrado en tu vida. Blackie Books.
Velasco, V. y Rodríguez Alarcón, L. (2019). Nuevas narrativas migratorias para reemplazar los discursos del odio. PorCausa. Investigación, periodismo y migraciones.