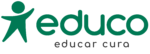En nuestro anterior trabajo “Imaginarios para una ética docente” señalamos tres escenarios donde se conjugan los valores: el normativo, el científico, y el práctico. En el presente artículo, queremos argumentar la relación entre justicia educativa y educación del siglo XXI.
Hablar de valores es predicar sobre el sentido de la vida. Explicar su dirección y justificar nuestras decisiones. En España carecemos de una ética mínima, laica, relevante y compartida. De ahí que para una parte de la ciudadanía, los valores se asemejen a campos minados, que explotan en el espacio de los sentimientos. Son conceptos equívocos, -esquivos, líquidos-, pero que conforman los nódulos de las distintas urdimbres que adquiere la ideología. Espacio de falsa conciencia y propaganda que se conforma también como guía para la acción. Los valores son propositivos. Nos animan a actuar en una dirección o su contraria. Es el espacio en el que se conjuga sentimiento, sentido y entendimiento de la vida, y en ese orden. Fijan fines y objetivos de los que derivamos bienes. Los valores los heredamos y aprehendemos, los “mamamos” y, en algunas situaciones, podemos aprenderlos, cuestionarlos, es decir, los significamos conforme a nuestros intereses. Los hacemos relevantes, conformando el espacio de la ética y de la política.
En términos de significado, los valores son formas, ideas, principios, conceptos y expresiones que pueden ser evaluados en clave de coherencia interna a tenor de la validez de sus definiciones. Dado que los valores, en cuanto definiciones, no son medibles per se, requieren de indicadores que nos informen de su productividad y utilidad que, a su vez, dependen del grado de aceptación de esos valores por la comunidad en que se apliquen. Su formalización y posterior materialización, bienes demandados y producidos, se genera en un espacio condicionado por la axiología hegemónica -la ideología-, y determinado por los recursos y el tiempo disponibles. Conseguir el equilibrio entre lo óptimo y lo bueno, entre lo deseable y lo posible, corresponderá a la política. La ética se responsabilizará de la denuncia y la crítica, cuando los bienes demandados y producidos no posibilitan un desarrollo humano justo, acorde con las referencias ideológicas.
Preguntar por los valores que guían la acción educativa es situarnos en los bienes producidos y demandados conforme a los principios, fines y objetivos de la educación, formalizados en la normativa y su práctica por las administraciones educativas, los discursos de las ciencias de la cultura y la filosofía de la educación, y la práctica educativa de las comunidades.
Hay otro debate, el de la educación en valores, que suele sesgarse en torno a la necesidad de un área de educación moral definida desde la enseñanza de la religión y una “alternativa” para los no creyentes, en nombre de una axiología “necesaria y suficiente”, fundamento de la cultura occidental, y que suele presentarse como el primer argumento y condición necesaria de una enseñanza exitosa. Creemos que es y ha sido un falso debate. La escuela siempre ha educado en valores. La propia praxis educativa, toda ella, es una sucesión de decisiones valorativas. Los valores están en todos los conocimientos, y en todas las acciones educativas, se reconozca o no. El “valor de preguntarse” por ellos radica en la valorización de lo que se enseña y se aprende. Es la pregunta por la verdad para un momento dado, pero también la disonancia valorativa del conocimiento ofrecido y demandado. La critica a la Educación para la Ciudadanía primero por parte del Partido Popular, y el pin parental propuesto por VOX después, no son tanto el miedo a la libertad de expresión y de conciencia, y consecuente coerción social, como una distracción de la cuestión principal, esto es, ¿la acción educativa privada financiada con fondos públicos es justa o no? La segregación educativa propiciada en España por la existencia de una red dual, -la escuela concertada y la escuela pública-, no solo obvia la igualdad, sino que fomenta la desigualdad, en nombre de la libertad. El debate previo es, en todo caso, preguntarnos por si la acción educativa es justa o no, o si está en camino de serlo o, por el contrario, ha retrocedido y cuánto. Dicho de otra forma, ¿nuestras escuelas, cada una, no solo el sistema, han avanzado en equidad, inclusión, tratamiento de la diversidad e igualdad? Si así fuera, significaría que se imparte una educación respetuosa con todos los valores que demanda la justicia educativa.
Trataremos la cuestión señalando, en primer lugar, los fines educativos formulados en las leyes educativas y, en segundo lugar, analizando algunos datos que nos permitirán responder a la cuestión que nos preocupa, ¿es la escuela española justa con sus miembros?
En la Ley General de Educación de 1970, en las puertas del tardofranquismo, ya se habla de formación humana integral, desarrollo personal y ejercicio responsable de la libertad, eso sí, dentro del concepto cristiano de la vida, la tradición y de conformidad con lo establecido en los Principios del Movimiento Nacional. La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (1985) y la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (1990), establecen el núcleo axiológico, presuntamente compartido por los agentes políticos y educativos que de una manera u otra, con más o menos acentos en unos que en otros han estado presentes en las distintas reformas y contrarreformas educativas de los últimos 30 años. Los valores citados, -enunciados como fines de la educación-, hacen mención, por una parte, al desarrollo integral de la personalidad, el respeto de los principios constitucionales, -entre los que se destacan los derechos civiles y políticos y las libertades a ellos asociadas, así como la igualdad entre hombres y mujeres, y el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia y, por otra, de la adquisición de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos que posibiliten la la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, a fin de capacitar al alumnado para el ejercicio de actividades profesionales, en un contexto, de respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España, de forma que la ciudadanía pueda participar activamente en la vida social y cultural del país, desde principios regulativos como la formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos, la prevención de conflictos y su resolución pacífica, conforme a procedimientos de no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
En 2002, La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), primera ley conservadora en democracia, reformula los principios de la educación desde una apuesta formal por la equidad, entendida esta como igualdad de oportunidades, para continuar con los lugares comunes que ya vimos, y hace un llamado a la formación en valores, especialmente aquellos relacionados con las libertades individuales, la responsabilidad social, la cohesión y mejora de las sociedades, la igualdad de derechos entre los sexos, y la práctica de la solidaridad, mediante el impulso a la participación cívica de los alumnos en actividades de voluntariado. La Ley nunca llegó a ser puesta en práctica, siendo sustituida por la Ley Orgánica de Educación. En 2006, la LOE da por sentado que el sistema educativo español, -como no puede ser de otra forma-, está configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella. Es una ley que mira fuera en términos axiológicos, que introduce en los principios del sistema los temas del siglo XXI, comenzando por los derechos de la infancia, reconociendo el interés superior del menor; siguiendo por la calidad de la educación para todo el alumnado, definida en términos de equidad e inclusión, en cuanto condiciones necesarias para promover la igualdad de oportunidades con especial mención a las personas con discapacidad y añadiendo la coeducación, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo y la prevención de la violencia de género, en cuanto marco del desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, y el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Se introducen los temas del acoso escolar y el ciberacoso con el fin de ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y reaccionar frente a ella, y coadyuvar a superar cualquier tipo de discriminación, y se añade la educación para la transición ecológica con criterios de justicia social como contribución a la sostenibilidad ambiental, social y económica. En materia de educación en valores, se reconocen las limitaciones de la acción transversal de la educación moral de la Logse, y se posibilita un marco curricular, la Educación para la Ciudadanía, donde quepa reflexionar sobre los temas ya mencionados a fin de favorecer la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, la prevención de conflictos y su resolución pacífica, dentro del cultivo de la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, en la promoción y el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa.
En 2013, se aprueba la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la primera ley de la democracia inspirada y desarrollada sobre presupuestos conservadores que entra en vigor. En términos axiológicos, cabe destacar el uso que hace de los principios de equidad, inclusión, compensación e igualdad que en la práctica son vaciados de su contenido para llegar a la clave de toda su reforma: la consolidación de la dualización educativa por la vía del desarrollo de la “libertad de enseñanza” entendida como derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, a lo que se añade la evaluación externa del sistema mediante “reválidas” como fórmula para garantizar la calidad del sistema. Tales pruebas no llegaron a desarrollarse, salvo la EBAU, heredera de la PAU, y que continúa presente en el sistema.
En el 2020, se aprueba Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2006 de Educación. En la Lomloe, se vuelve al núcleo axiológico de la LOE reclamando el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia, en la medida en que se hace referencia a los protocolos facultativos que desarrollan la Convención sobre los Derechos del Niño, y volviendo a la solución de la educación para la convivencia en materia de educación en valores. Por último, se añade la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, de cuidados y de colaboración social. Mención aparte merece la referencia a la Agenda 2030, que puede abrir o no, -dependerá de las administraciones educativas y las comunidades educativas-, la puerta a un currículo más centrado en la realidad cotidiana del alumnado. Ese es el horizonte hacia donde queremos ir, al menos, en cuanto a valores declarados y deseados.
En segundo lugar, abordaremos, con los datos e indicadores oficiales de segregación escolar y las tasas de idoneidad, dos de los “bienes” educativos que la actual axiología produce en la práctica.
La cuestión de la segregación escolar, entendida “como la concentración de un cierto tipo de alumnado en los mismos centros educativos se ha convertido en un problema cada vez mayor para la calidad, equidad y libertad de educación, en España. Una excesiva segregación (o dicho de otra manera, una baja diversidad) escolar puede convertirse en un problema para la igualdad de oportunidades y la eficiencia del sistema educativo, pues genera mayor fracaso y abandono en el alumnado y provoca mayores dificultades de gestión en los centros educativos de alta complejidad, desperdiciando así recursos y talento” (Informe “Diversidad y Libertad”).
En materia de idoneidad -porcentaje de matriculados en el curso teórico correspondiente a su edad-, cabe afirmar que “desciende a medida que se incrementa la edad. En España, en el curso 2017-18, el 93,7 % del alumnado de 8 años está matriculado en tercero de educación primaria, curso teórico de esta edad, y, a los 10 años, la tasa de alumnos en 5de esta etapa es del 90,0 %. En cuanto a las edades que se corresponderían con la etapa educativa de Educación Secundaria Obligatoria, un 86,5 % de los alumnos de 12 años cursa primero de esta etapa educativa; un 74,4 % de alumnos de 14 años, tercero, y un 69,5 % de 15 años están matriculadas en cuarto o han iniciado FP Básica” (Informe “Sistema estatal de indicadores de la educación 2020″).
Segregación e idoneidad son dos argumentos que relacionados y por si, permiten plantear las preguntas que dan lugar a este trabajo. ¿Es la escuela española una institución justa? ¿Qué sociedad replica la escuela española? ¿Cuáles son los valores reales -no los declarados- que se practican en las escuelas de España? ¿Sobre qué valores se desarrolla la educación en España si realmente deseamos y trabajamos por una sociedad más igualitaria, equitativa, e inclusiva, y por consecuencia más libre?
Desarrollemos la cuestión. A los quince años, treinta de cada 100 estudiantes han repetido curso, y 17 personas de cada 100 comprendidas entre los 18 y 24 años han abandonado la educación sin haber completado estudios de enseñanza secundaria obligatoria. Del alumnado matriculado en Bachillerato, solo el 56,4% culmina sus estudios en tiempo y forma, y solo el 22,7 del alumnado que cursa la Formación Profesional de Grado Medio. Cabe concluir que de cada 100 estudiantes, 50 no terminan sus estudios en tiempo y forma. O dicho de otra manera, uno de cada dos escolares repite algún curso en los catorce años de su escolarización. Si contrastamos las cifras, territorialmente, de repetidores, graduados y abandono, observamos una clara correlación entre mejores y peores datos entre la España más rica y las más pobre. Un ejemplo claro de esto último lo constituye el País Vasco, 6,2% de repetidores, 6,7% de abandono y 86% de tasa bruta de graduación.
Por otra parte, es innegable que la desigualdad económica y por extensión social y cultural es el principal problema de España, pues esta es transversal a todos los territorios, -el sur está en todos los rincones- y la pobreza, no ha hecho más que crecer en el siglo XXI, y la pandemia incrementa esa tendencia. La forma en que se gestione la educación podrá incrementar las datos de exclusión y abandono escolar, o por el contrario mitigarlos desarrollando programa compensatorios, es decir, invirtiendo recursos adicionales conforme a las necesidades detectadas y programas ‘ad hoc’ comprometidos con las mismas.
Por tanto, la cuestión no radica en vocear que la normativa que regula la educación recoge los valores que sustentan la Constitución y su desarrollo. Lo que cuenta realmente es que haya voluntad política de todas las administraciones para trabajar en la dirección de minimizar el abandono escolar, disminuir las repeticiones, atender a la diversidad cultural y social en ambas redes de escolarización, fomentar los currículos inclusivos, y apostar por una educación en valores sustentada en todos los planos del currículo, transversalidad, áreas, ámbitos y materias.
Del rastreo en las leyes educativas de los valores, -fines-, declarados de la educación en cuanto institución no cabe derivar conclusión de justicia e injusticia. Solo de los bienes emanados del sistema cabe deducir justicia e injusticia. En cuanto educativos, los bienes nos informan sobre las consecuencias del acto educativo. Nos radiografían la práctica educativa, que se manifiesta a través del abandono escolar, sus resultados educativos, y el malestar de los distintos sectores implicados en la acción educativa y los desajustes sociales achacados a la educación o la falta de la misma. Son esos datos, los que ilustran los valores reales de la escuela. O planteado de otra forma, qué aprobamos y qué rechazamos moralmente en la escuela, las más de las veces de forma inconsciente, o al menos no reconocida.
En consecuencia, entendemos a la justicia como conjunto de reglas que reconoce cargas, obligaciones y derechos, y establece compensaciones cuando resulta necesario, ordenando y por ende haciendo posible la cooperación social y la convivencia. Una educación justa requiere una redistribución de la carga educativa y las obligaciones consiguientes conforme a los principios de necesidad y capacidad. Lo que supone el reconocimiento del alumnado conforme a sus perfiles por todo el sistema, materializando la cooperación entre ambas redes, y no haciendo competencia desleal como hasta la fecha desde la enseñanza concertada a la escuela pública. Así será si realmente creemos en la escuela como factor de progreso y justicia social para toda la ciudadanía, avanzando hacia una mayor justicia formativa.
(*) La imagen inicial es del artista japonés Tetsuya Ishida (1973-2005), perteneciente a la exposición "Ishida. Autorretrato de otro", organizada por el Museo Reina Sofía. Puedes descargarse el catálogo de la exposición.