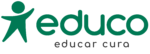En estos tiempos en que la inteligencia artificial (IA) acapara titulares, congresos y agendas y formaciones educativas, corremos el riesgo de deslumbrarnos por sus promesas y olvidar lo más esencial: la necesidad de educar la inteligencia natural de nuestros alumnos y alumnas para, entre otras muchas funciones, saber trabajar con esa IA. Educar una inteligencia humana, compleja y viva, que no se descarga ni se automatiza, porque se construye lentamente en la relación con los otros, en el conflicto, en la duda, en el asombro y en la experiencia compartida.
Mientras la IA aprende patrones a partir de millones de datos, la inteligencia natural se desarrolla en el vaivén de la incertidumbre, en el esfuerzo por comprender lo nuevo, en el diálogo con la diferencia y la diversidad. No es solo una cuestión de razonamiento lógico o de procesamiento de información, sino de sentido, de valores, de emociones, de ética, de imaginación y de humanidad.
La escuela debe promover en los estudiantes la conciencia de las oportunidades, limitaciones, efectos y riesgos de la IA, así como de los principios éticos involucrados. Reducir la educación a la adaptación tecnológica o al entrenamiento de competencias digitales, sin cuidar esa inteligencia natural, más profunda y vital sería empobrecer nuestra tarea. La escuela no puede eludir ni limitarse a preparar para utilizar, aplicar o convivir con las máquinas, sino que debe formar personas capaces de humanizar el mundo y que orienten el diseño y uso de las máquinas y la tecnología hacia una transformación en pro de la justicia social y el bien común, incluso en medio de un entorno tecnológicamente saturado.
La inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa, sin duda, pero no puede reemplazar la formación de un pensamiento crítico, autónomo, empático y comprometido, ni el trabajo lento y artesanal de ayudar a cada alumno a pensar por sí mismo, a sentir con otros y a actuar con sentido en el mundo. La inteligencia no puede pensarse sólo como una acumulación de datos y su capacidad de procesarlos y devolverlos, sino como una forma de acceder a la comprensión del mundo y la forma de participar en él, desde un posicionamiento ético ineludible. Algo fuera del alcance de lo artificial. La inteligencia implica decisiones, no solo devolución de información, por muy bien elaborada que esté. Y las decisiones suponen un dilema ético siempre presente, que no se puede eludir.
Mientras las tecnologías avanzan a velocidad vertiginosa, la escuela no puede quedarse en adaptarse ni subirse a cada nueva ola sin criterio. Es urgente preguntarnos: ¿qué tipo de inteligencia queremos cultivar en nuestras aulas? ¿al servicio de qué ideología y política se está diseñando y expandiendo esa tecnología?, ¿para qué mundo, cuando se está utilizando para perpetrar un genocidio como el palestino impunemente con la complicidad de la industria tecnológica y de la IA? ¿Queremos estudiantes que reproduzcan información o que piensen por sí mismos? ¿Que se adapten al mercado o que transformen el mundo? ¿Que se formen como “eficientes técnicos” que se mantienen al margen de la barbarie genocida, del saqueo ecológico o de un capitalismo que aumenta progresivamente la desigualdad y la injusticia social o como personas con unos sólidos valores que se involucran en construir una sociedad regida por derechos humanos, sociales y ecológicos?
«La digitalización plantea tanto posibilidades como riesgos para la educación democrática, dependiendo de cómo abordemos las preguntas sobre qué significa convivir bien en un mundo común hoy y mañana, y qué límites necesitamos establecer para lograrlo. Si estas preguntas no se plantean continuamente en educación, pueden ser respondidas en otros lugares, por quienes no tienen como objetivo educar para un futuro democrático».
— Jenni Nilsson, 2025, pp. 16-17.
Cuando hablamos de inteligencia natural, no nos referimos únicamente a las habilidades cognitivas que tradicionalmente se han valorado en el ámbito escolar. Vamos mucho más allá. Nos referimos a una forma de entender el mundo y de estar en él que integra sensibilidad, imaginación, juicio ético, pensamiento crítico, capacidad de escucha, creatividad, intuición, pasión y compromiso con los demás y con el entorno.
Es la inteligencia que no se mide pero que se manifiesta en la forma en que un niño o una niña consuela y acompaña a un compañero, en cómo una adolescente plantea una duda en el aula que pone en jaque lo establecido, o en cómo un grupo de estudiantes se organiza para transformar su entorno y acampar contra el genocidio, como hemos visto en las universidades de todo el Estado. Esa inteligencia no surge de manera espontánea ni se activa con una tecla: se cultiva.
Y se cultiva con tiempo y con vínculos significativos. Con preguntas que no tienen una única respuesta correcta. Con proyectos que nacen de la realidad y devuelven algo a la comunidad. Con profesorado que no sólo enseña contenidos, sino que escucha, acompaña, provoca, incómoda y confía. Con una escuela o instituto que no teme salir de sus muros para dialogar con la vida real, compleja y desafiante que se vive hoy.
En este sentido, educar la inteligencia natural es un acto profundamente político y ético. Es apostar por una educación que forme personas capaces de habitar el mundo con responsabilidad, sensibilidad y esperanza. Una educación que, lejos de reproducir lógicas de control y rendimiento, se atreva a imaginar otros horizontes posibles.
La IA puede ser un recurso valioso, claro que sí. Pero debe estar al servicio de un proyecto pedagógico humanizador, no al revés. Puede ayudar a personalizar ritmos, ofrecer simulaciones o facilitar el trabajo docente. Pero nunca reemplazará la mirada atenta de un profesorado que cree en su alumnado, la conversación que da sentido a un conflicto, o la reflexión que transforma una experiencia en aprendizaje.
Nos preocupa, y con razón, la irrupción de la inteligencia artificial en la educación. Pero nos preguntamos: ¿y la inteligencia natural? ¿Dónde queda en nuestras agendas educativas? Nos referimos a esa inteligencia humana que se cultiva cuando un niño o una niña descubre, casi con asombro, que puede pensar por sí mismo, que equivocarse no es un fracaso sino parte del aprendizaje, que puede reconstruir su camino, cambiar de opinión, aprender con otros y para otros.
Esa inteligencia no nace programada. Se educa. Se acompaña. Requiere tiempo, confianza, escucha, cuidado y contextos significativos. Se fortalece cuando el profesorado deja espacio para la duda, cuando las respuestas no están dadas de antemano, cuando el aula se convierte en un lugar donde vale la pena preguntarse por el mundo y por uno mismo.
Es cierto que la IA puede tener impacto en la autonomía del pensamiento. Pero la mejor defensa frente a eso no es prohibir la tecnología, sino formar inteligencias críticas, creativas, sensibles y éticas, capaces de convivir con lo artificial y cuidando lo humano. El problema no está en la supuesta maldad de la IA, que no deja de ser un instrumento, sino en los fundamentos que como educadores y educadoras ponemos en juego cuando trabajamos con nuestro alumnado.
En lugar de obsesionarnos por lo que la tecnología es capaz de hacer, tal vez deberíamos volver a preguntarnos qué tipo de educación necesita hoy la humanidad. Una educación que forme ciudadanos críticos, comprometidos socialmente, sensibles ante la deshumanización, capaces de habitar un mundo incierto con esperanza y responsabilidad, para involucrarse activamente en la construcción de una sociedad más justa y mejor. Una educación donde la inteligencia se valore en la capacidad de comprender, cuidar, imaginar y actuar.
Educamos en y para la complejidad. No dejemos que la fascinación tecnológica nos haga olvidar que lo más importante de la educación sigue siendo profundamente humano.
Porque educar no es programar, es acompañar. No es automatizar, es provocar pensamiento. No es responder rápido, es aprender a hacer preguntas que importan. En un mundo saturado de datos, lo que más necesitamos son personas capaces de discernir, de cuidar, de imaginar futuros más justos y habitables.
La inteligencia artificial puede ayudarnos a organizar contenidos o a detectar patrones de aprendizaje. Pero solo la inteligencia natural, la que se cultiva en el aula, en el encuentro con el otro, en la palabra compartida y en la experiencia vivida, puede sostener una educación con sentido.
Seamos conscientes del presente, coherentes en su comprensión, pero no descuidemos lo esencial, lo que no se puede automatizar: la mirada, la escucha, el asombro, la pregunta, la emoción, la ética, el pensamiento crítico. Todo aquello que nos hace verdaderamente humanos.