El artículo de Carlos Fernández Liria publicado recientemente bajo el título “La estafa de la formación del profesorado” ha generado debate sobre el sentido y el valor del máster de formación del profesorado de secundaria. El discurso del articulista adopta un tono tajante, despectivo y arrogante, saturado de afirmaciones categóricas que no se sostienen en evidencias empíricas ni en reflexiones pedagógicas contrastadas. Esta retórica dogmática se basa más en la descalificación que en el análisis argumentado, lo que debilita su credibilidad y su capacidad de diálogo académico. La educación necesita menos generalizaciones y más matices, menos arrogancia y más dudas, preguntas, pues es en la reflexión compartida donde se pueden construir respuestas significativas. Al negar esa posibilidad de diálogo y presentar su opinión como verdad absoluta, Fernández Liria incurre justamente en aquello que critica: la imposición ideológica disfrazada de claridad intelectual.
En él se califica de “estafa” el modelo actual, se descalifica la pedagogía y se acusa a las facultades de Educación de haberse convertido en un obstáculo para la verdadera preparación del profesorado. La tesis central sostiene que la formación pedagógica es una imposición ineficaz y que lo importante es que el docente domine su materia, no que aprenda a enseñarla.
El falso dilema: saber disciplina o saber enseñar
Esta visión reproduce un error clásico: confundir el conocimiento disciplinar con la competencia docente, ignorando que el docente no es un simple transmisor de conocimientos, sino un profesional que reflexiona sobre su práctica y su disciplina para ayudar a los estudiantes a construir sentido y desarrollar herramientas de comprensión y actuación en el mundo complejo que les ha tocado vivir.
Desde una perspectiva pedagógica comprometida con la educación pública, esa interpretación se percibe como una lectura parcial e interesada de un problema complejo. Es cierto que la formación inicial del profesorado de secundaria necesita una profunda revisión: El actual máster ha acumulado carencias, burocracia y desconexión con la realidad escolar. Pero convertir esas deficiencias en argumento para desprestigiar la pedagogía o para reducir la formación docente al dominio de contenidos disciplinarios, que se han de transmitir, supone ignorar la naturaleza misma del trabajo educativo.
Formar profesorado no es solo transmitir saberes y conocimientos académicos, sino preparar a personas capaces de enseñar, acompañar, evaluar, motivar, comprender la diversidad y construir conocimiento crítico en comunidad. La comprensión no se transmite, se construye en la interacción. Por ello, despreciar la pedagogía en nombre del saber disciplinar equivale a desconocer la naturaleza misma de la singularidad de la profesión docente. La función del educador no es repetir la ciencia, sino reconstruirla junto con sus estudiantes en un proceso de diálogo, exploración y sentido compartido.
Enseñar exige un saber profesional que integra lo disciplinar, lo pedagógico, lo ético, lo político y lo social. Quien reduce la formación docente a la acumulación de conocimientos teóricos de una determinada disciplina olvida que la educación es siempre una relación humana y un acto político. No se trata solo de “saber mucho”, sino de saber hacer, saber ser y saber convivir en contextos complejos y cambiantes. Es más, “saber mucho” de una disciplina no supone ni confirma de por sí la capacidad de saber enseñarla, como han experimentado sobradamente tantas generaciones de estudiantes, especialmente de bachillerato y universidad.
La crítica de Fernández Liria incurre en una falsa dicotomía: o se sabe de una materia o se estudia pedagogía. Pero el buen docente necesita ambos planos, inseparables y complementarios. Precisamente por eso, la formación inicial de secundaria no debería entenderse como una obligación administrativa, sino como el primer paso en un proceso de desarrollo profesional continuo, donde la teoría y la práctica dialogan. Las facultades de Educación, con sus luces y sus sombras, como todas las facultades de Educación Superior, no son, como se sugiere en el artículo, espacios ajenos al saber ni al conocimiento disciplinar, sino lugares donde se reflexiona sobre cómo ese saber se enseña y se debe enseñar, cómo se aprende y cómo ayudar en el proceso de aprendizaje, así como sobre qué sentido tiene el proceso de enseñanza y aprendizaje en el afianzamiento de una sociedad democrática, justa, inclusiva y del bien común.
También es injusto culpar a la formación del profesorado de los males estructurales del sistema educativo. Las dificultades que atraviesa la educación pública —falta de financiación suficiente, precariedad y temporalidad de los docentes, ratios elevados, escasez de recursos para atender la diversidad, desigualdades sociales, cambios legislativos constantes— no pueden resolverse atacando a la pedagogía. La profesionalización del docente requiere condiciones estables de trabajo, tiempo para la reflexión colectiva, reconocimiento institucional y apoyo a la innovación pedagógica comprometida con la construcción de una sociedad más justa y mejor y el cuidado de un planeta. La formación es una parte necesaria, pero no puede cargar con todo el peso de un sistema que durante años ha estado sometido a reformas apresuradas y las políticas educativas que se han acometido sin continuidad, sin un proyecto a largo plazo más allá del ciclo electoral.
Qué formación docente necesitamos y cómo mejorar el máster
El máster de formación del profesorado merece una reforma sustancial porque cada día es más compleja la actividad docente ante los potentes y omnipresentes influjos de las redes, pantallas y plataformas que componen la telaraña digital que enreda a todos los aprendices. No basta con añadir horas, créditos o carga académica. La clave está en cuidar su calidad y su sentido. Lo que falta no son más asignaturas, sino una formación realmente vinculada a la práctica escolar y a los problemas desafiantes que enfrenta la sociedad, con tutores y tutoras formados y con experiencia relevante, con colaboración efectiva entre universidad y centros educativos, con reflexión crítica sobre la función social de la educación. El profesorado no necesita solo más tiempo de formación. Necesita una formación coherente, situada y con sentido, que conecte con la vida del aula y acompañe los desafíos del día a día.
Ese compromiso con una mejor formación exige también una mirada autocrítica. Las facultades de Educación no están exentas de responsabilidad: a menudo han quedado atrapadas entre la burocracia universitaria y la presión por responder a demandas externas, lo que ha debilitado su vínculo con la práctica docente y con los centros educativos reales. La función de las Facultades de Educación no es desplazar ni suplantar a las disciplinas académicas, sino integrarlas en un marco pedagógico que dé sentido a la práctica profesional para ayudar a los aprendices a comprender y desarrollar su propio proyecto de vida personal, social y profesional.
En demasiadas ocasiones, el máster se ha convertido en una sucesión de asignaturas fragmentadas, con prácticas poco acompañadas y con escasa articulación entre los saberes académicos y las necesidades concretas del aula. Especialmente este máster se ha convertido en un suculento negocio para las universidades privadas, que lo han convertido en una “fábrica” expendedora de títulos por dinero, sobre todo en la modalidad online.
Reconocer estas limitaciones no significa aceptar la descalificación del pensamiento pedagógico, sino precisamente lo contrario: reafirmar su sentido crítico y transformador, abrirlo al diálogo con el profesorado y con los institutos, y situarlo en el centro de una formación que haga de la experiencia un espacio de reflexión compartida.
Del mismo modo, resulta imprescindible abordar las raíces políticas y estructurales del problema. La actual configuración del máster responde en buena medida a una lógica tecnocrática heredada del Espacio Europeo de Educación Superior, que ha reducido la formación a créditos, competencias y procedimientos, subordinados a la eficiencia y la rendición de cuentas. Replantear la formación del profesorado implica ir más allá de los márgenes del propio máster: supone apostar por una política pública de largo plazo, que garantice condiciones laborales dignas, reconozca la labor del profesorado como un bien común y devuelva al conocimiento pedagógico el lugar que merece en el debate social. Solo así la formación dejará de ser un trámite para convertirse en una verdadera oportunidad de transformación educativa.
Formar docentes con sentido público y compromiso democrático
El discurso de la “estafa” acaba además deslegitimando a quienes han dedicado su vida al pensamiento pedagógico y a la mejora de la enseñanza. La pedagogía no es un adorno ni una ideología vacía; es el campo que permite interrogar los fines y los medios de la educación, cuestionar qué se enseña, por qué, para qué y para quién. En un tiempo en que la institución educativa se enfrenta a la mercantilización, a la digitalización acrítica y a la pérdida de su sentido público, despreciar la reflexión pedagógica significa renunciar a una orientación ética, política y democrática.
La formación docente no puede reducirse a una técnica ni a un trámite. Debe ser un proceso integral que combine la práctica con la teoría, el saber con la sensibilidad, el conocimiento con el compromiso. La alternativa al máster actual no es su eliminación, sino su transformación: hacer de él un espacio de aprendizaje compartido, donde la universidad y la educación pública colaboren en la formación de profesionales reflexivos, capaces de construir proyectos educativos inclusivos y socialmente comprometidos.
Frente a la tentación de señalar culpables, quizá lo más honesto sea reconocer que la formación del profesorado refleja las tensiones del propio sistema educativo: una mezcla de burocracia, desigualdad y desconfianza hacia el saber pedagógico. Pero ninguna mejora real vendrá del desprecio o la simplificación. La educación necesita pensamiento, debate y autocrítica, no consignas ni descalificaciones. Por eso, más que hablar de una “estafa”, convendría hablar de una oportunidad pendiente: la de repensar colectivamente qué tipo de formación, de identidad profesional y de educación pública queremos construir para un futuro que exige docentes bien preparados, conscientes y comprometidos con la justicia social, el derecho a la educación de todos y todas y el bien común.

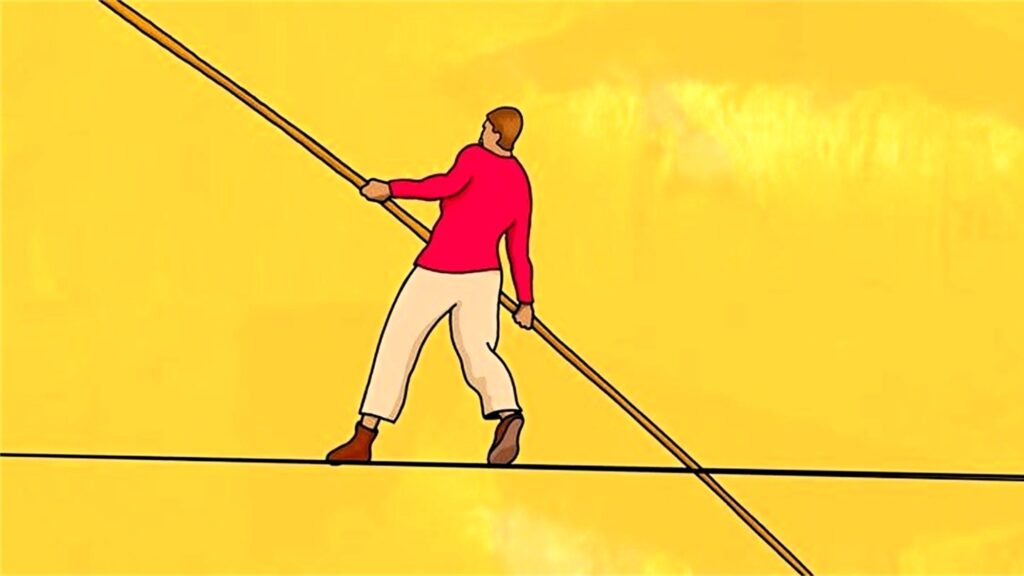

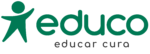



2 comentarios
De la mano del Foro de Sevilla sobre la formación del profesorado
Totalmente de acuerdo con la crítica del Foro de Sevilla a la antipedagogía de Liria, ese personaje entronizado por la izquierda catedrática, que consideraría a Makarenko un loco peligroso. Makarenko solo se libró del gulag porque se murió. Sin embargo, la situación del MAES colonizado por las universidades privadas, sencillamente, porque era un territorio fértil para sus inversiones, no se resuelve con propuestas reformistas.
La generación protagonista de la transición no quiso aprender del plan profesional de la República para hacer cuenta nueva sin borrones. Una vez que hemos sacado de la cuneta a las maestras represaliadas, debería ser el momento de que nuestra defensa de la Pedagogía no sea de boquilla, sino consecuente con los aportes sustanciales de la pedagogía crítica, la educación popular y los MRP, desde 1960 hasta la actualidad.
Mientras no entre la pedagogía en los grados, será muy difícil que las personas graduadas levanten cabeza por encima de lo que aprendieron desde el bachillerato —si no desde la Primaria— hasta el fin de su carrera universitaria.
Al igual que el plan profesional, el único que ha funcionado, el magisterio desde infantil hasta el bachillerato, debería ofrecerse a personas que quieran ejercerlo a cambio de un compromiso crítico con su profesión y con su tiempo. Lo digo esperanzado por la nueva Internacional Antifascista de Educación.
Muchas gracias, compañeros. No puedo estar más de acuerdo con lo decís aquí, que, por lo demás, no es nada nuevo, sino algo por lo que muchos docentes hemos trabajado y luchado durante muchos años, que van desde el periodo final de la dictadura hasta nuestros días. No hablamos, por tanto, de algo que resulte fácil de conseguir, pero sí que las ideas que aquí nos dejáis conforman el discurso básico sobre el que se ha trabajar para enfocar adecuadamente cualquier reforma de la formación del profesorado que no suponga un retroceso de muchas décadas en el enfoque de la formación inicial y permanente del profesorado.