Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
La Comunidad de Madrid ha publicado una guía de contenidos básicos como parte de su llamado “Plan de Rescate de las Matemáticas”. El documento, enviado a las direcciones de los centros educativos de infantil y primaria, aborda el objetivo de “reforzar el aprendizaje de estos saberes básicos”, y se concreta en un plan que propone recuperar el “dominio de las operaciones básicas”, centrándose en la “aritmética y la geometría como pilares del conocimiento científico”, como si el resto de áreas de las matemáticas no fuera importante. Pareciera que ese dominio pueda existir al margen de cualquier comprensión, de cualquier contexto, de cualquier uso real del conocimiento, es decir, al margen de cualquiera de las competencias matemáticas que están presentes en todos los currículos de los países de la OCDE.
Como cualquier docente formado sabe, la competencia no es lo contrario del saber. No hay competencia sin conocimiento. La competencia es, en términos curriculares, la movilización del saber para resolver una situación en un contexto determinado. Un debate educativo serio no puede reducirse a una charla de bar sobre “competencia sí o no”, como si se tratara de elegir entre tener conocimientos o no tenerlos. La pregunta relevante es cuánto saber es necesario, y cómo se moviliza. Ningún niño en 2025 necesita hacer a mano una división de cinco cifras entre tres cifras. Pero todo niño debe poder prever, al ver una división como 21 entre 2, que le sobrará uno o repartirá 0,5, dependiendo del contexto. ¿De qué le puede servir saber dividir 4 entre 1/2 si no es capaz de imaginar una situación que se resuelva con esta operación?
La competencia no es lo contrario del saber. No hay competencia sin conocimiento
El enfoque que propone el plan choca de frente con más de cincuenta años de investigación en didáctica de la matemática. Ya en la LGE de 1970 se decía que la educación debía orientarse más hacia los aspectos formativos que hacia la erudición memorística, y adecuarse a las exigencias del mundo moderno. La LOGSE de 1991 advertía que la formalización matemática no es un punto de partida, sino un punto de llegada, al final de un proceso de construcción de herramientas para comprender la realidad. Es decir, que incluso antes de que se hablara de competencias, ya se hablaba de enseñar matemáticas con sentido. La guía de Madrid parece escrita, o bien desde el desconocimiento, o bien desde el olvido deliberado de todo este recorrido.
En las últimas décadas se ha hecho un esfuerzo inmenso por transferir la investigación didáctica a las aulas. A través de comunidades de práctica, de formación continua, de materiales compartidos, se ha ido construyendo un cuerpo sólido de conocimiento profesional sobre cómo se enseña y se aprende matemáticas. Y de pronto, se publica un plan que dice al profesorado que tiene que enseñar la regla de tres en forma de liga matemática contrarreloj subrayando palabras clave en el enunciado. Se dice, además, que habrá formación docente asociada. ¿Formación docente para qué? ¿Qué formador de formadores aceptaría impartir estos cursos? ¿Realmente se desprecia tanto el conocimiento matemático de un maestro como para pensar que necesita que le expliquen los múltiplos de 5 o los denominadores hasta 12?
No se puede formar a profesionales sin ofrecerles un marco coherente con la evidencia acumulada
Una formación seria y basada en la didáctica y el conocimiento científico actualizado solo podría decir una cosa ante este plan: tachad la regla de tres, tachad el denominador hasta 12, tachad la liga matemática y tachad toda mención a las matemáticas a contrarreloj. No es una exageración. Es que no se puede formar a profesionales sin ofrecerles un marco coherente con la evidencia acumulada. Este plan envía un mensaje profundamente contradictorio a quienes se han esforzado por formarse, por leer, por transformar su aula, por pensar su práctica desde el conocimiento y no desde la intuición o las ocurrencias del momento.
Las matemáticas no se rescatan reduciéndolas a una lista de operaciones, sino enseñándolas con sentido
Porque este no es un debate entre modernidad y tradición. Es un debate entre ocurrencias y evidencia. Entre el capricho político y la responsabilidad pedagógica. Entre quienes quieren que parezca que los niños y las niñas saben y quienes quieren que sepan. Las matemáticas no se rescatan reduciéndolas a una lista de operaciones, sino enseñándolas con sentido. Porque lo que propone esta guía no es un refuerzo, sino una vuelta al cálculo mecanizado, a listas de términos, a la «ortografía matemática», a la suma y la resta por turnos cronometrados. Ni rastro de las competencias específicas del currículo obligatorio: ni una sola mención a la argumentación, la elaboración de hipótesis, el razonamiento matemático, la representación, o al estudio de la probabilidad. Ni una sola palabra sobre tareas ricas, resolución de problemas (de verdad) ni propuestas inclusivas. Ni una palabra sobre comunicación matemática, pensamiento computacional o sentido socioafectivo. ¿Cómo puede una Comunidad Autónoma sugerir a su profesorado incumplir la ley vigente?
Y lo que está en juego aquí no es una moda metodológica, ni una diferencia de estilos, ni un matiz técnico: es el derecho de todo el alumnado a aprender matemáticas de verdad.



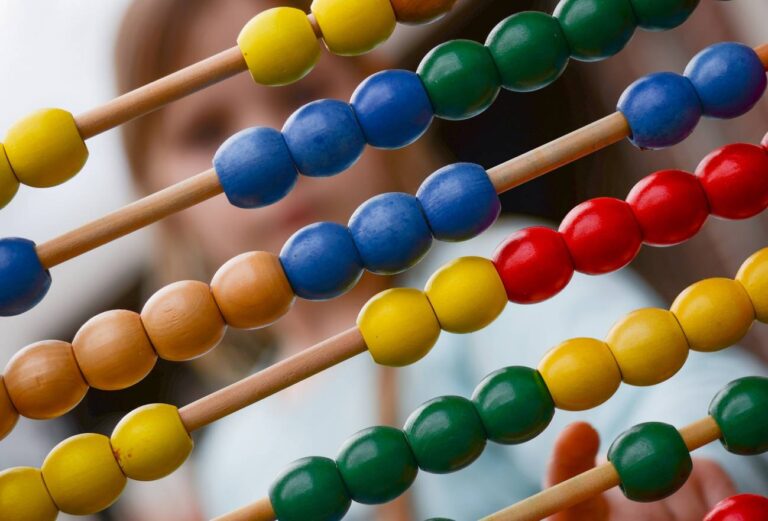





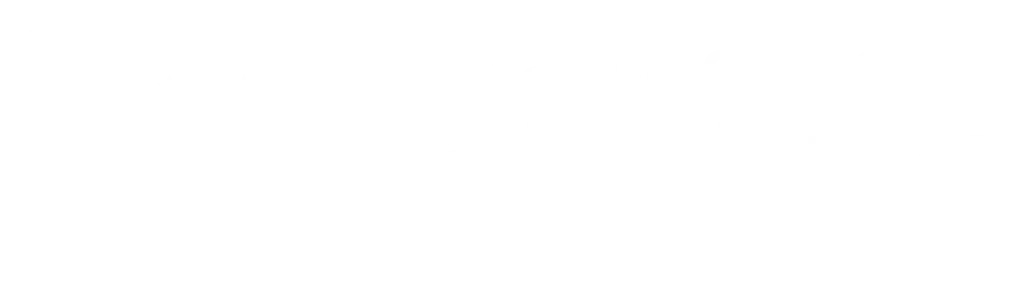
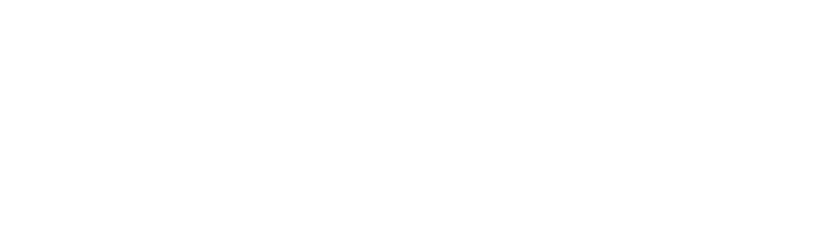


3 comentarios
¡Qué plan tan… retrofuturista! Parece que han enviado a los profesores a la era de la piedra con este Plan de Rescate. Olvídense de la competencia, que según parece, es solo saber hacer una división a mano a 5 años. ¡Qué rigor! Seguro que al final, en lugar de aprender matemáticas, los niños ganarán un certificado por ser los mejores en subrayar palabras clave bajo presión. Es como si intentaran rescatar el arte con un manual de cómo pintar el color rojo. La formación docente propuesta es como decir: ¿Necesitas saber los múltiplos de 5? ¡Tachadlo!. ¡Qué plan tan… moderno! Mejor que inviten a un mago para que haga desaparecer las operaciones básicas de la realidad.
Desde que pedestal con autoridad escribes este comentario, con que experiencia contrastada y sobre todo desde qué conocimientos opinas y criticas unas opiniones de personas que están dedicando su vida y sus investigaciones académicas a aportar iniciativas sobre este asunto. Estaría encantado de conocer tus competencias.
Me gustaría añadir a todo lo que tan bien expresan Rocío y Belén, que el hecho de que la enseñanza de las matemáticas en España esté basada en la adquisición y el desarrollo de la alfabetización o competencia matemática es un tema en el que ha habido un acuerdo político tácito entre la izquierda y la derecha en los últimos 25 años. Todas las leyes educativas desde el 2006, tanto las propuestas por el PP como por el PSOE, están centradas en esta idea básica de que no basta con saber contenidos matemáticos, sino que hay que ser capaz de emplear este conocimiento para adaptarse a las demandas (personales, laborales, etc.) de la vida. Con algunas diferencias entre unas leyes y otras, todas ellas han respetado el planteamiento de poner el foco en la alfabetización o competencia matemática.
Por mi parte, me parece una gran noticia que desde el gobierno de mi Comunidad, se sea consciente de la necesidad de impulsar el aprendizaje de las matemáticas. Desde las universidades madrileñas, siempre estamos atentos a cualquier forma de colaboración que pueda contribuir a iniciativas así. De hecho, contribuir a la mejora de la Educación Matemática es, en gran medida, nuestra razón de ser profesional y aquello a lo que dedicamos gran parte de nuestra vida académica, profesional y personal.
Reitero y pienso que hablo por muchos compañeros: Mi agradecimiento al gobierno de la Comunidad de Madrid por detectar el problema y valorar la necesidad de un plan que lo aborde, y mano tendida para colaborar en lo que sea necesario. Por eso se dice que vivimos en una «Comunidad».