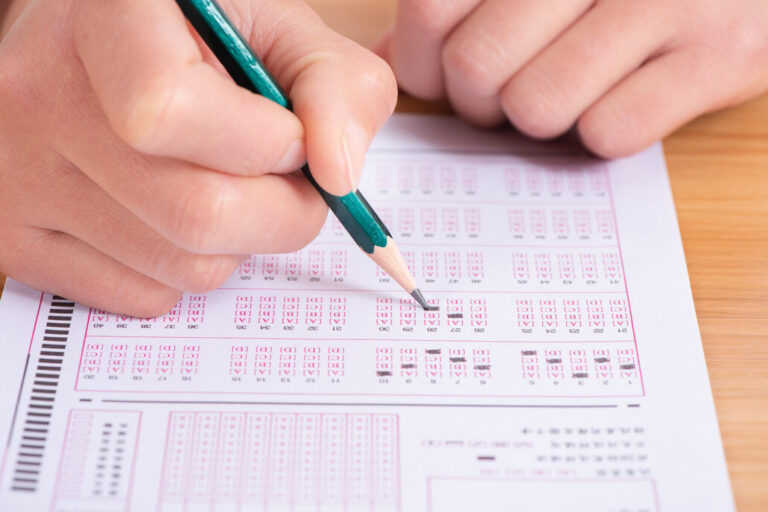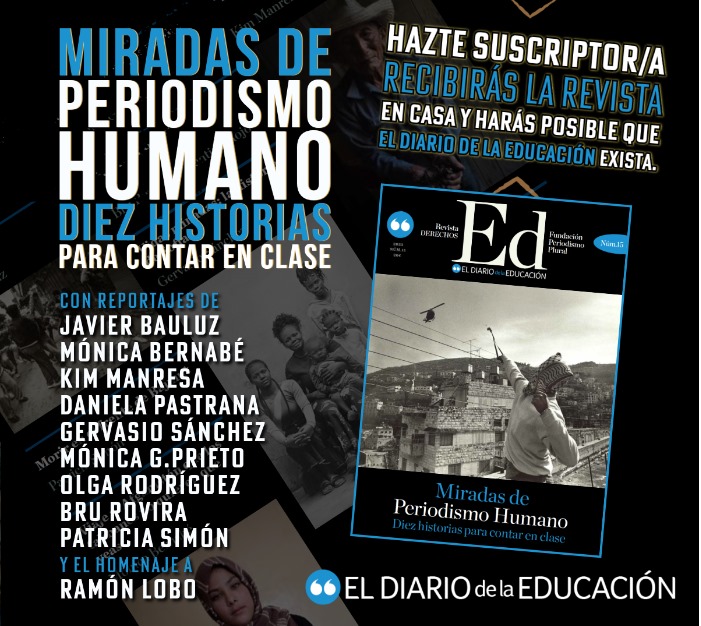Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
En mis años como jefe de estudios y, ahora, como director de un instituto público, me han surgido muchas cuestiones e incógnitas relacionadas con la evaluación del alumnado, el que tal vez es el aspecto más peliagudo de la función docente en la parte exclusivamente didáctica, con el fin siempre de buscar la mejora y la eficacia. Recuerdo que, en estas lides, una vez una persona dedicada al noble oficio de educar me comentaba que planificaba a lo largo del curso muchos exámenes porque era la forma de cubrirse las espaldas ante una posible reclamación por parte de las familias y, sobre todo, ante la inspección. Me comentaba algo así como que, cuando todo “se pone feo”, lo primero que te piden, además de la programación, son las copias de las pruebas y los resultados de estas; es decir, cómo las hemos calificado a partir de un registro escrito en el que tradicionalmente asignamos valores numéricos a las preguntas y las respuesta en función de su correspondencia más o menos aproximada con los criterios de evaluación de nuestra materia.
La verdad es que esa perspectiva está bastante desviada de la finalidad de la educación y, de forma más concreta, de lo que representa la evaluación continua, esto es, la evaluación a lo largo de un proceso que se desarrolla en el tiempo. Si una familia nos pide únicamente copia de los exámenes realizados, bien porque desconfían de los resultados o bien para que puedan servir de cara a la preparación en clases particulares (esto último también se da bastante, créanme), pues peor me lo ponen: esa familia está pensando que poco se ha avanzado en los procedimientos para registrar las evidencias del proceso formativo del estudiante en cuestión y, probablemente, debido a sesgos y recuerdos de sus etapas como estudiantes, estén aplicando sus vivencias personales de lo que era el sistema educativo hace treinta o cuarenta años. Este comportamiento lo tenemos hasta los propios docentes, como parte de nuestro sistema de creencias.
No me atrevo a poner la mano del todo en el fuego pero, en la actualidad, es muy poco probable que desde la inspección educativa, a la hora de resolver una reclamación al final de curso si esta llega a ese órgano tras la intervención en primera instancia de la dirección del centro, se nos pida simplemente copia de pruebas escritas; las leyes educativas, en sus desarrollos regionales, y bajo el paraguas del marco estatal en forma de reales decretos de evaluación y de currículos, son claras en ese sentido: los instrumentos de evaluación deben ser variados y adaptados –ojo con esto– a las características de nuestro alumnado (y es ahí donde entre en liza el llamado Diseño Universal para el Aprendizaje, que exige un mayor detenimiento para su análisis en otro artículo).
Nuestra labor como profesionales de la educación es la de llevar a cabo un proceso de enseñanza sustentado sobre una evaluación objetiva, sí, pero también continua y formativa. Y es en ello en lo que debemos apoyarnos a la hora de supervisar el trabajo del alumnado y sus resultados: Para ello debemos tener al día esos registros fehacientes que presenten evidencias de cómo ha evolucionado un alumno o una alumna en cuestión, y qué procedimientos de mejora o refuerzo hemos llevado a cabo cuando hemos detectado una dificultad, no solo al finalizar un trimestre –en esos momentos en los que siempre informamos a través de las ya legendarias entregas de notas–, sino en cualquier momento del curso. Ahí está la clave: no podemos llegar al final de curso sin haber hecho esto, y sin poder demostrar que lo hicimos.
Y esto se alcanza logrando, en el desarrollo de las distintas sesiones de clase, demostraciones que nos permitan evidenciar lo que ha alcanzado o no un estudiante mediante un procedimiento concreto. Para tal fin, los exámenes serán válidos “en la medida en que podemos inferir lo que ha aprendido en función de lo que ha realizado en la prueba”, tal y como explican Mariana Morales y Juan Fernández en La evaluación formativa (SM, 2022): así, no es tan importante la nota que sacan en ellos, sino lo que son capaces de aprender, lo que no y, si es el caso, por qué no lo han aprendido. Ello se consigue a través de ese carácter formativo que debe tener la evaluación, principio que nos permitirá adecuar el proceso de enseñanza del profesorado a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
Lo importante no es tanto aquello que nos conduce a un ingente trabajo que es la elaboración de exámenes y su corrección, sino que logremos detallar en lo posible la evaluación de nuestro alumnado
Para tener esos resultados de aprendizaje (objetivo último, no lo olvidemos, de la evaluación), tenemos que diseñar tareas que incluyan, por un lado, estrategias que permitan recoger información sobre esos resultados (que pueden ser desde entrevistas o cuestionarios, hasta pruebas orales o escritas, pasando por la propia observación sistemática registrada en un diario de clase) y, por otro, los instrumentos, que serán la plasmación de dichas evidencias y las herramientas, es decir, los soportes físicos: un informe, un portafolios, una producción escrita o audiovisual, etc.
¿Qué es lo que debemos demostrar? Pues que en nuestra labor hemos recurrido a esas estrategias, técnicas, instrumentos y herramientas lo suficientemente variadas en función de los objetivos de aprendizaje de nuestra materia, y lo hemos logrado registrar con medios que ya hoy en día son mayoritariamente digitales. Estos medios constatan la realización de ese seguimiento al estudiante rápido y eficaz basado en la retroalimentación y el diálogo permanente con él y su familia, con la intención de que puedan sentirse siempre partícipes de un proceso que, no lo olvidemos, siempre es compartido.
Por ello, lo importante no es tanto aquello que nos conduce a un ingente trabajo –muchas veces casi imposible de abordar si no ocupamos nuestro tiempo libre y fines de semana en ello–, que es la elaboración de exámenes y su arduo proceso de corrección sistemática, sino que logremos detallar en lo posible la evaluación de nuestro alumnado, con medios y soportes a los que podemos recurrir o usar la mayor parte de veces durante una clase. Esta fórmula permite hacer de la evaluación un momento que se va construyendo en el día a día, en contacto directo con nuestro alumnado y que, al menos en su base, se aleja de la presión por la calificación final que tanto nos maniata en nuestra imperante labor de detectar dificultades y activar los mecanismos adecuados para resolverlos, o buscar apoyo o consejo si no podemos actuar para solventarlos de manera individual (el tan fundamental trabajo en equipo).
Todo ello nos conduce a ofrecer una perspectiva de la distancia a la que se encuentra nuestro alumnado con respecto a los aprendizajes esperados, la meta al final del curso, a los que llegarán mediante estrategias diversas y una propuesta curricular siempre adaptada a nuestro contexto y a nuestro grupo –y por esto es tan importante ahora el principio de autonomía pedagógica–. Y es por eso por lo que los registros son ahora, con el nuevo diseño curricular, más importantes que nunca, y no tanto la cantidad de pruebas que diseñamos para recabar información y que muchas veces no permite al alumnado participar en la evaluación de sus logros: lo que tenemos que buscar si de verdad pretendemos que sean parte activa en la construcción de uno de los momentos más importantes de sus vidas: aprender en la etapa escolar.