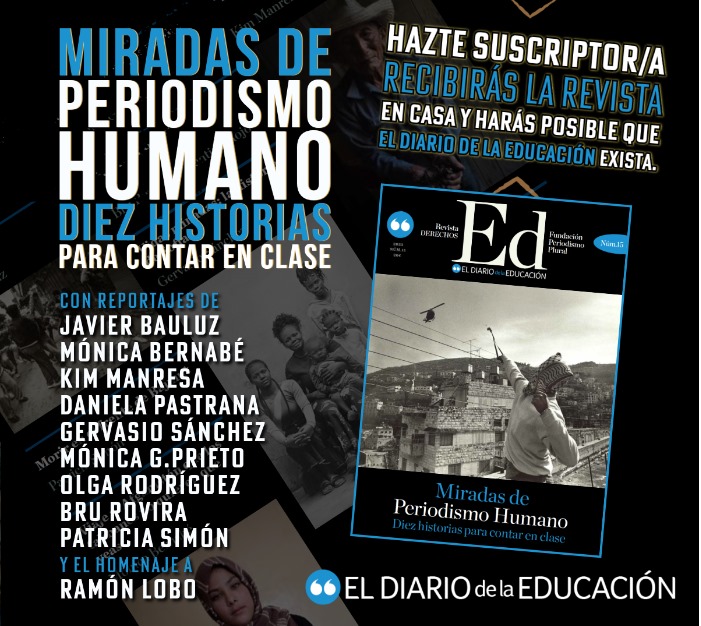Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
De Barcelona a los pueblos de Zautla y Tepexoxuca hay muchas horas de viaje. Por los menos dos aviones y un par de coches. O tres autobuses. Muchas curvas y algún mareo. En estos valles de la sierra norte de Puebla hay una comunidad de aprendizaje que desde hace más de treinta años forma a maestros rurales, a campesinos indígenas, a estudiantes de ciudad, a médicos, artistas, trabajadores y mediadores comunitarios… Son el CESDER (Centro de Estudios para el Desarrollo Rural) y la UCIRed (Universidad Campesina Indígena en Red), dos nodos de una misma apuesta: promover el buen vivir a partir de un aprendizaje concreto de prácticas para la emancipación colectiva. Ofrecen Licenciaturas, Maestrías, Diplomaturas, Seminarios y Talleres con títulos como Pedagogía del sujeto y práctica educativa, Prácticas narrativas en la educación y el trabajo comunitario, Planeación del desarrollo rural, Pedagogías de la indignación… Son los nombres de una poética en lucha, que toma cuerpo en un conjunto de casas autoconstruidas y autogestionadas donde no falta de nada para acoger el pensamiento y los cuerpos de quienes se reúnen allí.
Una vez al mes y una semana en verano se dan cita allí hombres, mujeres y niños que comparten tiempo, inteligencia, afectos y recursos. Llegan de muchos estados de México, algunos muy lejanos. Este año incluso hay matriculadas a la maestría unas mujeres colombianas que se desplazan para cada sesión. Confían, todos, en que juntos podemos llegar a saber lo que no sabíamos. Los títulos que ofrecen están validados oficialmente, pero al mismo tiempo son radicales en su afán de romper las servidumbres ligadas a la educación autoritaria y mercantil. Capacitan para trabajar y emancipan para vivir aprendiendo y luchando. Las clases, por parte del profesorado, no se cobran en dinero sino en aprendizajes y, por parte de los alumnos, se pagan con tasas mínimas y mucha generosidad. La cocina de la que todos nos alimentamos la llevan un exalumno de la comunidad y su familia; la cafetería es un proyecto cooperativo de los alumnos del Bachillerato del mismo centro y la limpieza se mantiene entre todos. Incluso los muchos niños que han subido hasta allí, hijos de los participantes y del pueblo cercano, entre ellos los nuestros, cuentan con la dedicación de los más mayores de entre ellos para gozar de un maravilloso campamento de verano.
Santiago López Petit y yo estamos invitados, este año, a compartir libremente nuestro trabajo, nuestros escritos, nuestras ideas, inquietudes y problemas por pensar. El primer día nos acompañan, como interlocutores, Márgara Millán, Daniel Inclán y John Holloway. El título que han puesto a los tres días que vamos a compartir con ellos es: Un modo alegre de estar juntos para hacer lo común. Y la primera sesión que nos proponen, punto de partida para tres días de autoexigencia en el concepto y de honestidad en los afectos es: Cómo nos va en la vida. Responder a esta pregunta, sin trampas, es la condición que nos pone la UCIRed para empezar a pensar juntos, para embarcarnos a hacer lo común. Lo que sigue son algunos apuntes a partir de esta experiencia. Imposible resumirla. Doloroso capturarla. Lo más adecuado, creo, es compartir lo que no ha empezado más que a abrirse.
La palabra libre
Lo que más sorprende, de entrada, en una comunidad de aprendizaje como la del CESDER y la UCIRed es la libertad con la que se emplea y se comparte la palabra. Lejos de funcionar como un código para identificar ideologías, identidades o jerarquías académicas, cada palabra es una invitación a ir más allá. La palabra libre no es la que puede decir cualquier cosa, sino la que es capaz de acoger la del otro sin prejuicios. Una palabra capaz de acoger y de escuchar, de tomarse y de retomarse allí donde crece y sirve, es una palabra liberada. Impresiona llegar con conceptos largamente trabajados en otro contexto de interlocución y ver cómo son enseguida apropiados para encarnar otros mundos y dar voz a otras experiencias. El milagro de la palabra se hace carne: tiende puentes y pone vidas en relación.
Vivimos vidas distintas, nos esperan muertes diferentes, nos acechan luchas diversas, pero los problemas son compartidos. Por eso pensar es dejarse implicar en problemas comunes, más allá y más acá de los límites de cada asunto particular. Por eso podemos preguntarnos y respondernos cómo nos va en la vida y recibir algo más que narraciones biográficas. Precisamente gracias a esta libertad, en la comunidad abierta de la UCIRed la palabra circula entre generaciones, entre hombres y mujeres, entre indígenas, mestizos y blancos, entre personas de formación muy diversa y de contextos de vida muy alejados. Los mexicanos se toman en serio el hablar. Quizá porque son maestros en el arte de callar. No dicen nada que sobre, nada porque sí. Sin redundancias, cada toma de la palabra es una vibración que tensa la atención y la sostiene. Y un dato que retener: ¡Cómo hablan las mujeres! A pesar del machismo y de la violencia que asolan México de manera especialmente cruenta, no he visto en otro lugar unas mujeres con mayor seguridad y capacidad para compartir sus pensamientos y sus reflexiones en nombre propio, con el propio cuerpo y con la propia voz. En nuestros entornos académicos, activistas y mediáticos, supuestamente corregidos por el feminismo occidental, la palabra teórica y conceptual sigue en manos o en boca de los hombres. A pesar de las cuotas es así. Y puedo dar testimonio de ello, con mi permanente sentimiento de extrañeza y de soledad. En México, me sentí una mujer felizmente flacucha y balbuceante entre un montón de mujeres inmensas.

Dolor y alegría
En Centroamérica el dolor se infiltra en cada conversación, tiñe cada sonrisa. México es un país en guerra. Ya acumula más muertos que las guerras del siglo XX. 10.000 por violencia en lo que llevamos de año en 2016. Y no son solo cifras. Cualquier persona cuenta entre los suyos algún asesinado, casos de secuestros y violaciones que forman parte de la cotidianidad. Sin embargo, la expresión de este dolor no es nunca dramática, como la alegría no adolece de frivolidad. En un país donde el morir y el matar se confunden desde hace cinco siglos, la alegría es lo que comparten quienes saben cómo hacer para seguir viviendo, para seguir festejando, para celebrar, sembrar, crear y compartir. La alegría no es extraña en una tierra donde la muerte tampoco lo es. La clave de esta relación entre dolor y alegría es la colectivización de la fuerza de dolor. Contra la privatización del sufrimiento, que convierte el dolor en transtorno psíquico, en enfermedad individual y en fracaso personal, hacer de la vida un desafío implica hacer del dolor una fuerza colectiva. Como plantea Santiago López Petit el último día, una fuerza de dolor que no tiene donde apuntar destruye y se autodestruye. Si no nos podemos proteger del dolor, ¿cómo evitar y combatir la destrucción? ¿Cómo hacerlo en las aulas donde llegan chavos captados por el narco y chavasvioladas por sus parientes? ¿Cómo hacerlo en las comunidades cuyas tierras ya han sido concedidas, es decir, expropiadas por el extractivismo minero? ¿Cómo hacerlo en una urbe de 18 millones de habitantes, como Ciudad de México? ¿Cómo hacerlo en cada uno de los lugares de un planeta en el que las condiciones del tiempo vivible se ven amenazadas, en cada rincón, de una manera distinta?
Combatir y cuidar
Estamos viviendo una guerra contra la historia, plantea Daniel Inclán. No es una crisis catastrófica. Es una pragmática de la excepción, de la exclusión y del asedio que compone una lógica de guerra que vacía y homogeneiza el tiempo. La contingencia, abierta a la pluralidad de formas de vida, se convierte en incertidumbre en la que solo pueden contabilizarse beneficios y pérdidas, éxitos y fracasos, ganadores y perdedores. Esta guerra tiene muchos rostros y muchos campos de batalla. Uno de ellos es el de los maestros mexicanos, en guerra desde hace años contra el Estado. No es una guerra solamente jurídica, cultural o pedagógica. Los matan. Como a los 43 de Ayotzinapa, o a la decena de Nochixtlán, o a los más recientes, también en Oaxaca. Hemos visto a los maestros acampados, por grupos, en Ciudad de México. Llevan tiempo allí, apartados ya del Zócalo y de la visibilidad pública. Cruzamos algunas frases de apoyo con ellos. Se despiden de nosotros con un “Cuídense”, “Tengan cuidado ustedes también”. Algunos de los maestros de Oaxaca suben al curso de Tepexoxuca. Los de la trinchera, les llaman. Y el lunes volverán allí, donde no saben si reaparecerán las balas. ¿Qué hacen en el curso, escuchándonos y compartiendo palabras, horas antes de volver a la trinchera? Entiendo ahora que lo que hacen es lo que ellos mismos nos recomendaban en la plaza: se cuidan. Lo que hacen es cuidarse. Es decir, no retirarse sino estar juntos aprendiendo y pensando a cada minuto. Sea el último. Sea el primero. ¿Quién lo puede saber? Pero lo que sí saben es que te pueden matar, pero no empobrecer.
En el miedo, podemos buscar seguridad o cuidado. Son dos lógicas distintas, dos políticas antagónicas, dos pedagogías contrapuestas. Una pedagogía del cuidado no ignora el peligro, lo acoge y lo atraviesa. Como en las aulas de Ángel, un maestro que comparte con nosotros sus estrategias y sus vivencias. En la escuela donde trabaja, que parece un centro penitenciario, los alumnos son más vigilados que acogidos. ¿Qué puede hacer, un maestro, allí dentro? Cuidarnos fugándonos juntos, explica. Cuando no se pueden cruzar puertas y paredes, cuando lo que hay fuera quizá es peor aún que lo que hay dentro, tenemos la fuerza de la música, de las palabras, de la imaginación, de los cuentos y de nuestros sueños no para evadirnos, sino para dejar de ser prisioneros de nosotros mismos.
Confianza y esperanza
Nuestra violencia es existir, afirma un Pressentimentque compartimos con ellos. Existir es reexistir, desarrolla Márgara Millán. Retomar, continuar, recrear, sostener, desplazar. Estos son los verbos de una lucha que no queda encerrada en el campo semántico de lo bélico. Tampoco de lo teológico. Pero hay que tener esperanza para poder luchar. De hecho, luchar es sembrar esperanza, apunta John Holloway en la línea de Ernst Bloch, cuyo principio esperanza ha resituado él desde hace años en clave zapatista. Pero enseguida este principio esperanza, entre los muchos que somos, empieza a aterrizar, a embarrarse, a situarse y a multiplicarse. La esperanza no está allá arriba ni allá a lo lejos ni en lo que vendrá. La esperanza, si es que es algo, es lo que se abre en cada lucha, en cada aprendizaje, en cada vínculo, en cada amistad, en cada alianza. La esperanza es un gerundio. La esperanza, como dice Ángel, está en los pies. Esperar estando. Esperar caminando. Por eso la esperanza es confianza, no es la expectativa que tenemos sino la confianza que nos damos. Esperemos algo o no, hay un gesto radical e irreductible, incontrolable por el poder, que es el de confiarnos a otros y a lo que no sabemos. Si el otro siempre es, en el fondo, opaco e imprevisible, ¿por qué nos confiamos a otros para pensar juntos? ¿Por qué nos ponemos en manos de otros para aprender, para sanar, para bailar o para gozar? Vivimos siempre en manos de otros. Podemos hacerlo desde la sospecha o desde la confianza, desde el temor o desde la esperanza, desde el ideal, siempre defraudado, o desde la honestidad, siempre por compartir.
Viviendo, aprendiendo
Los gerundios y los infinitivos contienen la potencia del inacabamiento. Sin principio ni final están en el entre, en el mientras. No los alienta ni la identidad de origen (el fui) ni la promesa de futuro (el seré). Son estando. Por eso funcionan mal bajo la mirada del poder, que es la que gestiona nuestro tiempo bajo el código de la identidad y del rendimiento de cuentas. Durante estos días hemos declinado los grandes sustantivos hacia sus formas infinitivas y hacia sus gerundios. Así, hemos hablado de aprender más que de educación, de vivir, más que de la vida, de pensar, más que de idealismo, de compartir, más que de comunismo, de estar más que de ser, de andar más que de programas y de proyectos, de lo que estamos haciendo más que del futuro.
Desde ahí, hemos dedicado una mañana a analizar las transformaciones de un sistema educativo-cultural que a la vez que nos forma nos incapacita. Es mi obsesión actual, aquello en lo que más estoy trabajando porque afecta día a día mi apuesta por enseñar y por compartir el pensamiento como práctica de transformación y de emancipación. ¿Cómo puede ser que seamos cada vez más cultos y más obedientes? ¿Cómo se ha forjado esta nueva docilidad de las clases educadas, que más que defender sus privilegios se afanan en permanecer esclavizadas mediante su propia actividad? ¿De qué está hecha la vulnerabilidad de los alfabetizados? ¿Por qué obedecemos, si podríamos no hacerlo? Son preguntas que conectan experiencias de ambos lados del océano porque permiten analizar las coordenadas del mapa del mercado global del conocimiento. Un mapa que no tiene su vanguardia en los países más ricos, sino que se está ensayando con especial intensidad en los países menos desarrollados. Son el gran mercado del futuro, allí donde hay más jóvenes, más fuerza de trabajo, más talento por explotar y más diferencias por poner a competir. Para entender hacia donde vamos hay que mirar más allá de las fronteras de Europa. Para luchar contra lo que se avecina sólo podemos hacerlo juntos, desde una Internacional del Vivir y del Aprender que tome en sus manos el desafío de no dejarnos arrebatar lo más fundamental: la posibilidad de de aprender y de reaprender a ver el mundo. No es casualidad que en la UCIRed y en el CESDER los dos ejes principales de su trabajo sean cuestiones pedagógicas y temáticas ambientales. Y es que unas y otras, hoy, se han vuelto inseparables. Desde lo educativo y desde lo ambiental, lo que está en juego es lo mismo: nuestra relación con un entorno que ya no es un objeto a diseccionar o recurso a explotar sino la continuidad de nuestro propio ser. Y esta es la clave para intervenir en la guerra actual, en esa guerra contra la historia a vacía y homogeneiza el espacio y el tiempo.

“No le tomes rencor”
El mexicano coloquial está repleto de expresiones sonoras y sorprendentes. A lo largo de estos días he apuntado muchas y hemos incorporado unas cuantas. Pero para cerrar estas notas inacabadas, me quedo con una, que escuché en un taller, no sé muy bien a cuento de qué: no le tomes rencor. Siento que resume la actitud fundamental de lo aprendido y compartido en la comunidad de aprendizaje de Zautla y Tepexoxuca. Una actitud combativa pero no rencorosa, desafiante pero no calculadora, expuesta sin arrepentimiento, acogedora, cuidadosa y respetuosa. Todo ello es, para mí, honestidad. Esa honestidad con lo real que no es una virtud moral individual, sino una potencia ética y política colectiva. Todo ello es, para Santiago López Petit, una anomalía. Esa fuerza que se desvía de la normalidad pero que no acepta marginalizarse, sino hacer de la propia vida un desafío. Todo ello es, para los zapatistas, la rabia digna… Todo ello tiene, pues, muchos nombres, adjetivos, gerundios e infinitivos. Muchos saberes, muchos rostros, mucha vida. Son las palabras y los cuerpos de una poética en lucha, decíamos. Son los modos alegres de estar juntos para hacer lo común.