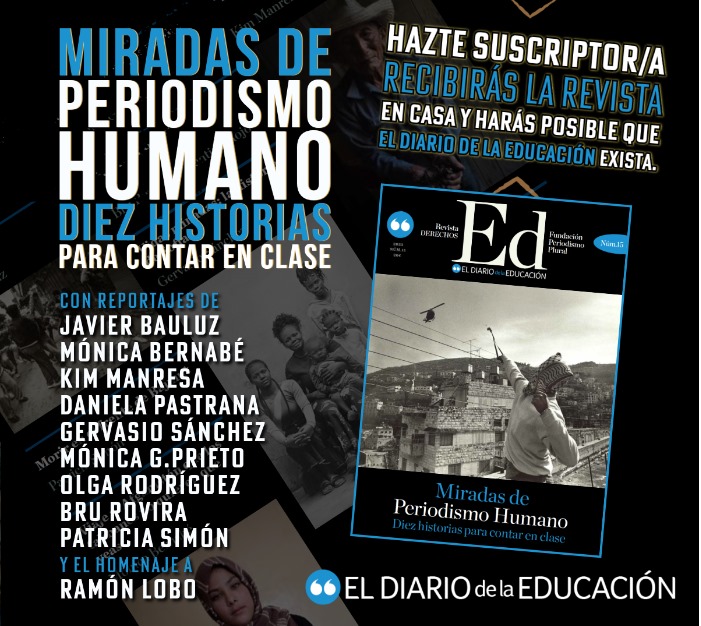Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
El alma y cuerpo de esa propuesta de reconocimiento de derechos básicos de la infancia fue Eglantyne Jebb, fundadora de Save the Children, que con su activismo por los derechos del niño había impulsado ya en 1923 la redacción del documento ginebrino. Fue un primer paso en un largo camino, inacabado a día de hoy, para garantizar unos derechos mínimos a una infancia duramente golpeada por los efectos de la Primera Guerra Mundial. Una guerra de especial ensañamiento con la población civil, donde niños y niñas sufrieron de manera cruel.
Hirschfeld ya había denunciado en 1930, que el mundo había contemplado un lustro de “brutalización” o “bestialización” del género humano, no solo entre los soldados combatientes, también en las sociedades de los países beligerantes. El siguiente hito que, terminada la Segunda Guerra Mundial, busca enlazar con esa primera Declaración de Ginebra es la Declaración de los Derechos del Niño que la Asamblea general de Naciones Unidas aprueba en noviembre de 1959, ampliando los cinco derechos reconocidos en 1924 a diez, nada operativa en la práctica real de los Estados.
Finalmente, será la Convención de Derechos del Niño, aprobada en el mismo mes y año en que caía el Muro de Berlín, en noviembre de 1989 por Naciones Unidas en su Asamblea general. Aunque pudiera sorprender, es el acuerdo internacional de derechos humanos más ratificado de la historia. A fecha de hoy son 196 Estados Partes los que la han ratificado. Solo Estados Unidos no lo ha hecho. Es el marco institucional que debe garantizar el reconocimiento y ejercicio de los derechos de niños, niñas y jóvenes.
Los sufrimientos de la población civil hoy en los territorios con conflictos bélicos activos o de violencia estructural no son muy diferentes a los de la Primera Guerra Mundial
Eglantyne Jebb hace su propuesta en un contexto de infancia desplazada, refugiada, hambrienta, huérfana, enferma y desprotegida. Cien años después, si no practicamos de manera regular y contumaz un principio de ignorancia activa con el que ignorar lo que no queremos saber, no parece que haya mucho que celebrar. El escenario que mortificaba y movilizaba a Jebb, lamentablemente, tampoco ha variado demasiado. Los sufrimientos de la población civil hoy en los territorios con conflictos bélicos activos o de violencia estructural no son muy diferentes a los de la Primera Guerra Mundial y años siguientes. De manera especial para la infancia ahora mismo en Gaza o Ucrania como denunciaba el mes pasado UNICEF: muerte, orfandad, sufrimiento, enfermedad, hambruna o malnutrición aguda severa, abusos o desplazamiento forzado. Males a los que no son ajenos otros territorios en conflicto, sobre todo en África subsahariana, menos visibilizados por los medios de comunicación occidentales, en casos, solo por citar algunos, como Sudán del Sur, Chad, Somalia o Yemen.
Para atender de forma específica esa problemática de menores y conflictos armados, se estableció en 1996 un compromiso activo por la Asamblea General de las Naciones Unidas al crear la figura del Representante Especial del Secretario General sobre los Niños en los Conflictos Armados. El objetivo último era recoger información fiable para la denuncia sobre el impacto en la infancia de esas situaciones, y comprometer a los gobiernos y a la comunidad internacional para solucionar esos abusos y desprotección. Fue un primer paso reforzado tres años más tarde con la que sería la primera Resolución de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la infancia y los conflictos armados.
En ese documento se definían y condenaban seis violaciones graves a los niños en tiempos de guerra solicitando al Secretario General que informase al respecto. Las seis violaciones graves, que sirven de base para reunir información y dar cuenta sobre las transgresiones que afectan a los niños son: el asesinato y la mutilación de niños, el reclutamiento o su utilización como soldados; la violencia sexual; el secuestro; los ataques contra escuelas y hospitales, y la denegación de acceso humanitario.
Los informes anuales, que solamente recogen las violaciones registradas y contrastadas con informaciones verificadas, de la actual Representante Especial del Secretario General sobre los Niños en los Conflictos armados, la argentina Virginia Gamba, dejan pocas dudas de cómo esos contextos de guerra y violencia son devastadores para niños y niñas, al margen de que, de forma específica, también exista desde 2002 un Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación en los conflictos armados. La realidad, a falta de verificaciones, puede ser incluso peor. Habrá que ver con detenimiento lo que recojan los informes de Naciones Unidas sacando a la luz el agravamiento de esos problemas que ya avanzan desde el terreno tanto las ONG como los medios de comunicación, de manera especial que no única, en Gaza, Ucrania, Haití, Myanmar, Sudán del Sur y República Democrática del Congo.
Con ser preocupantes y desalentadoras esas situaciones que los informes recogen periódicamente, no lo es menos un hecho bien relevante desde la perspectiva de los derechos del niño. Me refiero a la quiebra del derecho a tener derecho a la educación, más todavía si además queremos que sea inclusiva y de calidad. No es, desde luego, por falta de reconocimiento institucional internacional de ese derecho. El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que el año pasado se cumplieron setenta y cinco años, el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en vigor desde de 1976, y, por supuesto, el artículo 28 de la Convención de Derechos del Niño, recogen ese derecho a la educación explícitamente comprometiendo a los Estados a su cumplimiento.
El derecho a la educación es ilusorio para 244 millones de niños y jóvenes sobre 192 países que todavía están fuera de la escuela
Sin embargo, ese derecho es ilusorio para 244 millones de niños y jóvenes sobre 192 países que, según los datos más recientes de la UNESCO, todavía están fuera de la escuela. De ellos 118 son niñas. Por niveles, son 67 millones de niños en edad escolar de primaria (6 a 11 años); 57 millones de adolescentes en edad de cursar el primer ciclo de secundaria (12 a 14 años); y 121 millones de jóvenes en edad de asistir a la escuela secundaria superior (15 a 17 años). La región con los números más altos de desescolarizados es África subsahariana, donde 98 millones de niños y jóvenes están excluidos de la educación. No es en absoluto casual que buena parte de ellos se encuentren en territorios con conflictos armados activos. Una situación que castiga en especial a las niñas. Las escuelas en su mayoría son atacadas, destruidas u ocupadas militarmente. Los maestros desplazados, amenazados, heridos o muertos, y los niños desplazados de manera también forzosa, muertos o reclutados y armados en países como Afganistán, Sudán, Sudán del Sur, Níger y Nigeria.
El 84% de los menores desescolarizados se ven afectados por lo que se denomina con cierto eufemismo “crisis prolongadas”, y 2 de cada 3 que por ese motivo no van a la escuela están en Afganistán, República Democrática del Congo, Etiopia, Mali, Nigeria, Pakistán, Sudán, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. Países con conflictos armados activos más o menos intensos y localizados ahora mismo o en un pasado bien reciente. Todos esos niños y jóvenes pasarán a engrosar esa ominosa cifra que no se consigue reducir de forma significativa desde 1950 de casi 800 millones de personas analfabetas en el mundo. Una realidad que, forzoso es reconocerlo, torna el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 bastante quimérico.
Edgar Morin, con la lucidez que le caracteriza, decía hace unas semanas que “renunciar al mejor de los mundos no significa renunciar a un mundo mejor”. Por su parte, Samuel Moyn calificaba hace unos años los Derechos Humanos como la última utopía. Pues, como bien nos recuerda Eduardo Galeano, tener la utopía en el horizonte, sirve para eso, para seguir caminando hacia ella. Un camino que solo podrá ser de verdad efectivo por el abandono urgente de la ignorancia activa que nos rodea, y con un compromiso firme con la exigibilidad nacional e internacional del cumplimiento y respeto de los derechos humanos, de los derechos de los niños cien años después.