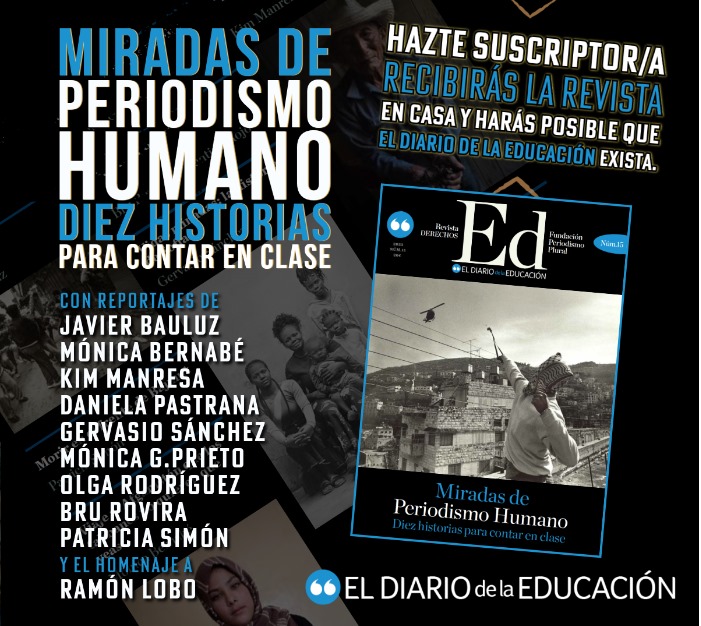Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
Últimamente se están intensificando los pronunciamientos desde distintas perspectivas sobre la escuela concertada. Puede que esta circunstancia responda a motivos coyunturales –como la posibilidad de un pacto educativo o el inicio del periodo de escolarización– pero revela también una legítima preocupación social por un asunto que, lejos de clarificarse, se enmaraña y se torna más complejo con el tiempo.
A pesar de ello, difícilmente puede decirse que se esté produciendo un debate real en torno a esta cuestión, como reclamaba Ángel Martínez González-Tablas en su artículo Debatir con rigor sobre la escuela concertada. Más bien se trata de una suerte de diálogo de sordos en el que cada parte esgrime sus argumentos y razones, aporta cifras y datos –a veces con poco rigor– y realiza propuestas más o menos sensatas o descabelladas.
Es cierto que se ha intentado promover procesos de reflexión común, como el impulsado recientemente por la Plataforma La educación que nos une y apoyado por El Diario de la Educación en torno al derecho a la educación, pero incluso en esos casos la discusión ha fracasado o se ha diluido a base de lugares comunes o apriorismos, ausencia de análisis serios sobre el asunto y, sobre todo, posturas que comportan una gran carga emocional y una escasa voluntad de entenderse.
Sin embargo, para muchas personas este debate es hoy en día más necesario que nunca. La regulación de los conciertos educativos es obsoleta y ya ineficaz, y las prácticas que se han desarrollado en algunas comunidades autónomas han empeorado las cosas. La tremenda hipocresía en la que estamos instalados desde hace décadas en torno a esta cuestión nos perjudica a todos y todas: a los que defendemos que otra educación pública es posible contando con la aportación de entidades de titularidad privada y a los que se quejan con razón de los abusos que se cometen amparados en una falaz libertad de elección de centros o en una perversa interpretación de la libertad de crearlos, incluso a costa de la supresión de unidades en otros; al profesorado de la concertada y la pública; al alumnado y a sus familias y, en definitiva, al modelo de educación al que aspiramos quienes compartimos una visión común, unos valores y unas prioridades en la forma de sentir y de educar, aunque lo hagamos desde centros que, por su titularidad, hoy se consideran antagónicos en lugar de complementarios.
Consciente de lo complejo de la situación a la que hemos llegado, sugiero cuatro cuestiones sobre las que me parece que sería bueno reflexionar desde distintos puntos de vista.
En primer lugar, cabría tratar de dilucidar en qué consiste la prestación de un servicio público educativo y qué rasgos creemos que lo definen. Deberíamos preguntarnos por las condiciones en las que estamos obligados a garantizar –a través del Estado– el derecho a la educación de todas las personas. Tenemos que definir qué es una educación de calidad; una educación que no excluya a nadie y que asegure una real igualdad de oportunidades; una educación que trabaje de manera efectiva por la formación de ciudadanos/as comprometidos con su entorno y preparados para afrontar los retos –no solo los laborales– que el incierto futuro les deparará a buen seguro. No será fácil, pero tenemos la obligación de intentarlo.
En segundo lugar, cabría preguntarse si realmente es posible que este servicio público de carácter educativo pueda prestarse, al igual que se prestan otros –por ejemplo relacionados con la dependencia, los servicios sociales, la atención a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, los cuidados…– desde entidades de la sociedad civil. Para mí la respuesta es que sí, que es posible. Si esta premisa puede compartirse en alguna medida, la verdadera tarea será regular qué tipo de entidades pueden hacerlo: qué características deben reunir y cuáles han de ser los límites que les permitan acceder o quedar al margen de esta posibilidad.
Si aceptamos lo anterior, tendríamos que definir también cuáles son las condiciones en las que esas entidades, como las de titularidad pública, deben prestar el servicio. Es preciso clarificar de una vez el mapa o la red de centros, acordar qué entendemos por complementariedad, establecer con mayor precisión las condiciones para la creación de nuevos centros o para la supresión de otros. Regular de manera más efectiva la llamada “libertad de elección”; erradicar situaciones de discriminación o exclusión de alumnado a base de levantar barreras económicas, ideológicas, religiosas, de género, de procedencia o de clase social. Y, sobre todo, establecer mecanismos de control y rendición de cuentas mucho más rigurosos que los existentes para que esas condiciones sean respetadas por unos y otros.
Por último, debemos encontrar la manera de garantizar una financiación suficiente de cualquier centro sostenido con fondos públicos para proporcionar una educación de calidad. Puede que este sea uno de los aspectos más controvertidos en este debate. Para algunos, la existencia de conciertos educativos es un mecanismo por el que se detraen recursos que habrían de destinarse a los centros de titularidad pública. Para otros, el incremento global de los recursos económicos a los centros concertados solo responde al paralelo incremento de la población que en ellos se escolariza, pero sigue siendo insuficiente para sostener su actividad. De modo que unos y otros sentimos que los recursos son escasos, pero parece que nos cuesta entendernos sobre la razón y las posibles soluciones.
A veces el debate sobre esta cuestión ignora dos hechos fundamentales: el primero es que todos los centros sostenidos con fondos públicos han sufrido por igual los recortes de los últimos años, en los que se ha restado a la educación más de nueve mil millones de euros. Los centros concertados, como los de titularidad pública, han sufrido esa merma en igual medida: se han reducido los salarios de los docentes, se han eliminado o minimizado los recursos para la orientación o el apoyo en determinadas etapas, se han reducido de forma sensible las partidas de gastos de funcionamiento y se han incrementado las ratios. El segundo viene de lejos: la financiación pública de los centros concertados nunca ha sido suficiente para sostenerlos. Ni siquiera lo es para afrontar los gastos corrientes (suministros, mantenimiento, materiales…), pero mucho menos para acometer una reforma extraordinaria e imprescindible, como cambiar un circuito de calefacción o realizar obras de mejora de la accesibilidad, o afrontar los gastos financieros que se derivan de la construcción de un edificio o los cánones que deben abonarse a las propias administraciones públicas por el uso de instalaciones. La insuficiente financiación nos ahoga y enfrenta a unos y otros y lleva, de facto, a legitimar y alentar prácticas de co-pago que, sin embargo, son públicamente negadas o criticadas.
No sé si alguna de estas razones o argumentos convencerán a alguien. Tampoco es el objetivo. La idea es más bien reiterar mi convencimiento sobre la necesidad de sentarnos a debatir y pensar conjuntamente. Dicen que hablando se entiende alguna gente. Espero que así sea.