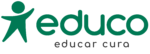En la experiencia personal de muchos maestros y profesores, tópicos y prejuicios han alimentado la duda de si valían para enseñar. Al entrar en la profesión alguien nombraba la palabra “vocación” como obligación, y al jubilarse, la recitaba como halago.
Formación voluntaria
Creo, de todos modos, que nunca tuve vocación docente y que procuré hacer este trabajo evitando cuanto, siendo alumno, había sido horrible o inútil por más que invocasen ese sintagma. Si la clave de mi vida profesional fuera la “vocación”, nunca sabré oficialmente —entre satisfacciones y disgustos—, si lo he hecho mal o bien. Me evaluaron dos o tres veces y nunca conocí los resultados. La primera —en un centro privado—, fue para expulsarme: había puesto en cuestión la buena imagen del colegio por la comida que daban a los alumnos. La segunda vez, el inspector que debía validar el año de prácticas en un centro público, no me había visto en todo el curso y llegó tarde; por otro lado, el CAP que había hecho para dar clase, no era un modelo con que contrastar nada. La tercera ocasión en que fui evaluado a finales de los noventa —antes de un año sabático—, el inspector que me tocó en suerte a punto estuvo de dejarme fuera; la formación permanente no era un derecho, sino una concesión a la que se accedía mediante un trámite voluntario, absolutamente individual y rutinariamente administrativo. Sacar adelante aquel concurso no exigía su repercusión en el trabajo del aula, y repetía lo gratuito de aquel juego que, de entrada, era fiel a la gratuidad de la supuesta vocación de enseñar. Para confirmarlo, aquel procedimiento cuidaba poco la igualdad: las puntuaciones de méritos eran aleatorias y la asignación de las limitadas plazas resultaba tan azarosa que los prejuicios del evaluador generaban exclusiones adicionales de los candidatos.
A esto de la vocación docente le pasaba lo que nos explicaban en la catequesis cuando éramos críos: igual que la gracia de Dios y la fe, era personal, arbitraria y, por supuesto, no era para todos.
En estos casos, los profesores funcionábamos más claramente como islas que como colaboradores implicados en un mismo trabajo, pero otros compañeros y compañeras contaban historias parecidas. En síntesis, a esto de la vocación docente —y a las evaluaciones que conllevaba— le pasaba lo que nos explicaban en la catequesis cuando éramos críos: igual que la gracia de Dios y la fe, era personal, arbitraria y, por supuesto, no era para todos. No obstante, aunque solo los agraciados tenían ese don y la responsabilidad de serle fieles toda su vida, de uno u otro modo nos era exigido a todos si se quería ser “salvados”. Esa ambivalencia resultaba muy rentable; el rigor moral que conllevaba el concepto generaba un valor añadido para quien contratara a un enseñante. Bien fuera el Estado, un empresario particular o un eclesiástico –sector muy inclinado a usar el término-, se abarataba el trabajo del candidato a maestro o profesor. Si alguien iba a una huelga —cuando fueron posibles—, si protestaba por algo que pareciera injusto o simplemente deficiente, y no se cumplía la corresponsabilidad básica de todo contrato, el pretexto de la vocación aparecía por medio. La falta de celo se estilaba mucho en estos casos y no era infrecuente que un supuesto déficit —siempre a cuenta del docente— fuera el causante de que lo pusieran en la calle. La discrepancia de imagen que pudiera haber entre un empresario y un docente en torno a lo que debía ser la “vocación”, solo tenía como referente la santa voluntad de aquel. Para colmo, cuando algún responsable político ha usado enfadado el preciado término —hay documentación, auténtica, de alguno—, casi siempre era por haberle exigido condiciones laborales mínimamente dignas; con lo cual, protestar por no querer agotarse en sacrificios sin recompensa concreta, demostraba que los descontentos no estaban a la altura de la excelsa expresión de calidad educadora.
Formación barata
El comodín de la vocación que se planteaba al mester de la docencia tenía tanta apariencia espiritual, y tan integrado estaba en los usos y costumbres escolares, que parecía dirigido a miembros del mester de clerecía. Como los clérigos, los docentes, más entregados con vocación que sin ella, ponían gratis su esfuerzo para seguir alimentando la tensión vocacional hasta después de jubilarse. Las exigencias de la vocación conllevaban seguir cualificando su quehacer docente por cuenta propia, librando a la Administración o a quien le hubiera contratado a uno de poner nada de su parte. Incluso al final, el docente era el responsable directo e indirecto de si lo que había logrado hacer en un aula de infantes sin vocación de aburrirse, tenía reflejo positivo en una evaluación estándar. La instrumentación de estos dispositivos no registraba si había habido aprendizajes mínimamente interesantes en el aula, pero dejaban el desasosiego de si se había hecho bien o mal el trabajo. Por otra parte, en estos registros cada vez más frecuentes, tampoco se reflejaba que, en la práctica organizativa interna del centro, cualquier docente, y más en la red pública, podía haber sido agraciado con un alumnado tan diverso como un grupo tan selecto que permitiera generar un clima de participación y curiosidad extraordinario o con otros en que fuera complicado simplemente entrar en clase. Ser bueno en ambos frentes podía ser complicadísimo para los que hubieran adquirido fama de tener “vocación docente”, pero en aquellas aulas aisladas, y teóricamente iguales, la extraña combinación dependía de cómo se le hubiera caído en gracia al jefe de estudios o a la dirección en el curso anterior. El efecto se advertía en la agenda escolar del curso siguiente; quienes tuvieran asignada esa aureola podían ser puestos a prueba con uno de esos grupos en que, cuando en los barrios circulaba más la droga que los bocadillos, la policía venía a clase una o dos veces a la semana buscando a alguien. Lo cuenta muy bien una novela reciente: Un tal Cangrejo, de Guillermo Aguirre.
A quienes estimaban con vocación docente les endilgaban los casos y grupos más difíciles, para que demostraran sus habilidades pedagógicas.
En tales casos, el consuelo de los compañeros o compañeras solía ser artificial. El baremo clasificador de la supuesta vocación no facilitaba, en muchos casos, la colaboración mutua imprescindible para que el centro mereciera la pena por lo que enseñaba. La vocación no era obligatoria —ni por concepto ni por exigencia del trabajo— y no traspasaba la voluntariedad discrecional; a quienes estimaban con vocación docente les endilgaban los casos y grupos más difíciles de sobrellevar, para que demostraran sus habilidades pedagógicas. Luego, en la conversación informal, los mismos colegas denostaban los lenguajes neorreformistas que habían invadido el centro desde la LGE (en 1970) y no cesaban de honrar lo buenas que habían sido las Enseñanzas Medias y la Primaria impuestas en 1938 y 1945 respectivamente, cuando era normal que la “vocación”, y hasta la “misión” del trabajo docente, aparecieran explícitamente en las propias leyes y reglamentos que regían el trabajo de enseñar.
Invocación extraña a la profesionalidad docente
La teología política y la política teológica iban de la mano, sin preguntarse mucho quién tenía precedencia. Lo extraño es que, ahora mismo, cuando dicen que hablan en serio, pero ya se han pasado ampliamente del plazo que se daba la LOMLOE el 29.12.2020, algunos responsables de proponer una formación del profesorado digna y coherente —de la que solo se conocen 24 medidas genéricas—, vuelvan a invocar alegremente la “vocación” como requisito previo. Dicen estar empezando a trabajar la formación inicial y añaden ya que es muy “complejo” este asunto de la formación docente, pero si prosiguen con aquella mixtificación de lo jurídico y lo teológico de los tiempos preconstitucionales lo predecible es que dejarán el paisaje como está cuando logren adentrarse en cuanto supuestamente está implicado y no explicado en esas sugerencias.
Carl Schmitt, tan interesado en la verticalidad de lo político que les encantó a los nazis, decía en 1932 que “todos los precisos conceptos de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados”. Este principio, tan compartido por el nacionalcatolicismo, vale exactamente igual dándole la vuelta cuando se oyen invocaciones simplistas, que exigen a los posibles candidatos a ser docentes que muestren tener “vocación” y plantean, además, que la evaluación de la formación permanente de quienes logren ejercitarla después de ese filtro sea “voluntaria”. El Concilio de Trento había fundado los seminarios con la misma finalidad de que arraigara la “vocación” de los buenos candidatos a clérigos. Desde mediados del siglo XVI, han pasado cosas y no parece que el sistema escolar que, en principio pretendía otros objetivos desde el siglo XIX, haya abandonado el condicionante confesional en el corazón mismo de su estructura: los docentes.
Dicho en román paladino, al margen de muy dignas investigaciones afortunadamente existentes, y de iniciativas de procesos de formación exigentes, ya en marcha en la educación escolar, lo que sucederá en las aulas con estas sugestiones vocacionales, tan llenas de recuerdos para muchos, es que no se modernice el denostado modelo actual. Si, además de otras pegas, hay alguna Comunidad en que son más las plazas de la enseñanza privada que las de la pública —y se advierte que quien pone las condiciones formativas y las de la carrera docente es el libre mercado educativo—, implementar alguna medida significativa, capaz de modificar lo que hay desde 1970 —y levemente modificado en 2009— irá para largo. Cualquier alumno o alumna de los que actualmente tienen derecho a la educación no verá que sus hijos puedan experimentar algún día, en cualquier aula del sistema, un cambio relevante respecto a la educación que ellos reciben hoy. Si el trabajo de enseñar va a depender de la vocación, y no de una decente profesionalización docente, tardará en haber un Informe PISA que logre detectar que, al fin, España tiene un sistema educativo coherente con los ditirambos que han recibido sus mejores profesores; los voluntaristas, claro.