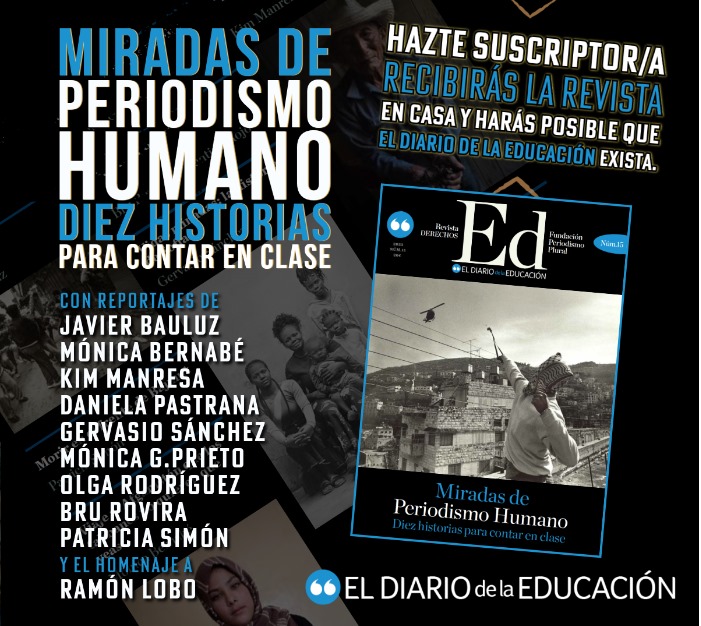Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
En marzo de 2013, hace cinco años, el escritor y profesor Daniel Pennachioni, más conocido por su sobrenombre, Daniel Pennac, recibía en el Aula de Santa Lucia, de la Universidad de Bolonia, la «Laurea ad honorem in Pedagogia» o lo que es lo mismo, el Doctorado Honoris Causa, a propuesta del Departamento de Ciencias de la Educación de aquella universidad, generalmente considerada como una de las más antiguas del mundo occidental. Una universidad nacida alrededor del 1088, y que, durante siglos, ha pervivido integrada en la vida civil de la ciudad antigua, en el corazón de sus callejones, pórticos y soportales. Entre ellos paseó hace siglos, Petrarca, uno de sus estudiantes de derecho. O hasta no hace mucho, uno de sus profesores, Umberto Eco.
En su discurso de aceptación, Pennac, autor de Como una novela o Mal de escuela, entre otros textos, insistía en fomentar “el placer de la lectura que no es poca cosa para la felicidad de la vida”. Y terminaba su clara lección elogiando a los passeurs, los pasadores. Es decir, los que ayudan a atravesar, a pasar, quienes facilitan, y acompañan, «los intermediarios que transmiten la cultura a los demás. Lo cual es mucho más que un rol, es un modo de ser, un comportamiento». Estos son los passeurs: curiosos por todo, lo leen todo, no confiscan nada y transmiten lo mejor al mayor número posible de personas. Pennac contrapone los passeurs a «los guardianes del templo» que, a la vez que limitan y restringen, cultivan la certeza de que ya no es posible la transmisión. En cambio, en palabras del escritor francés, los passeurs, encarnados por muchos docentes, pero también por madres, libreros o bibliotecarias, «abren nuestra curiosidad, despiertan nuestras ganas de buscar, contribuyen a hacer de nosotros individualidades reflexivas, abiertas y tolerantes «.
Pennac se refiere a la lectura en general y a la literatura en particular, pero en su ánimo apunta a la cultura en un sentido amplio y hoy no podemos dejar de reconocer a dos grandes pasadores que nos acercaron a los misterios del organismo, del ser humano al universo. En pocos días de diferencia nos dejaron Jorge Wagensberg y Stephen Hawking que, desde entornos y circunstancias diferentes abrieron puertas para la comprensión del mundo, desde la curiosidad por bandera, con alegría e ironía, sin dogmas ni prevenciones.
La reflexión sobre uno mismo y sobre el entorno, la conversación con los demás y con el mundo, son bases indispensables para comprender lo que nos rodea. Wagensberg señalaba que la mente debe tener holgura para respirar y libertad para reflejarse sobre sí misma, lo que, en el caso de Hawking cobra más sentido por unas limitaciones corporales que no afectaron la capacidad de vuelo de una mente prodigiosa. Y sigue diciendo el impulsor del Museo de la Ciencia de Barcelona: “No hay que servir la comprensión y la intuición listas para ser deglutidas de un trago, si no crear caminos que lleven hasta ellas, dar la oportunidad para que estas, sencillamente, ocurran”.
Es así como Wagensberg y Hawking entablan conversaciones con Montaigne, que hace más de quinientos años escribía desde su castillo familiar: “Que imbuyan al niño la noble curiosidad de informarse de todo; que vea todo lo singular que haya a su alrededor. Y esa curiosidad (que, en última instancia, es reflejo del amor al saber), debe ser despertada, haciendo que se fije en lo importante de la vida”. Para ello necesitamos a personas que nos acompañen, que nos ayuden a ampliar nuestro campo de visión y de conocimientos. Como Jorge Wagensberg y Stephen Hawking.