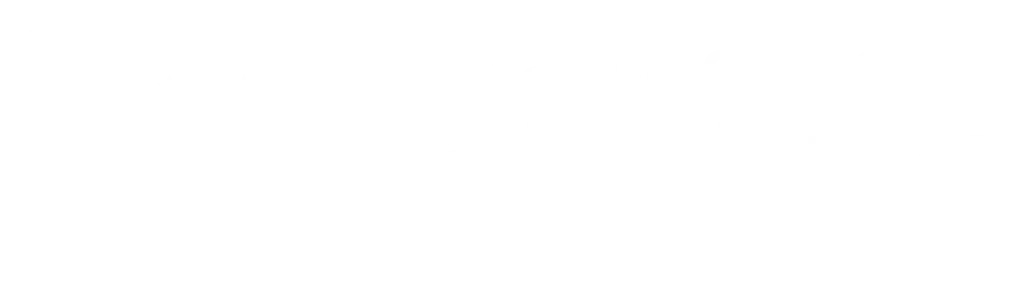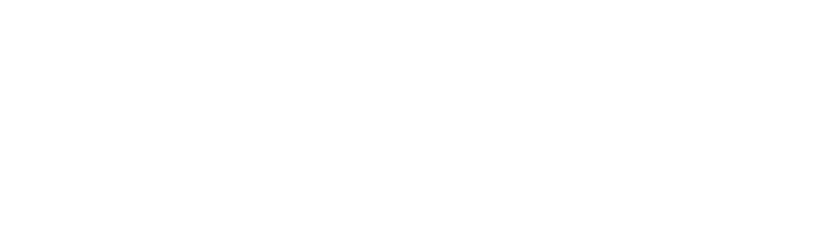Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
El domingo 30 de mayo de 2021 se publicaba una declaración oficial firmada por los cuatro presidentes de las federaciones responsables de organizar los cuatro torneos de Grand Slam, los más importantes del circuito internacional organizados por la Federación Internacional de Tenis. Jayne Hrdlicka, Gilles Moretton, Ian Hewitt y Mike McNulty, representando al Abierto de Australia, Roland Garros en Francia, Wimbledon en Gran Bretaña y al Abierto de Estados Unidos, respectivamente, indicaban que «habían escrito conjuntamente a Naomi Osaka para comprobar su bienestar y ofrecerle apoyo, subrayar su compromiso con el bienestar de todos los atletas y sugerir un diálogo sobre los problemas», aunque justo a continuación, el tono utilizado cambiaba radicalmente: «También le recordaron sus obligaciones, las consecuencias de no cumplirlas y que las normas deben aplicarse por igual a todos los jugadores».
Cuatro días antes, la tenista japonesa Naomi Osaka, de 23 años en ese instante, había anunciado en una nota publicada en sus redes sociales que no participaría en las entrevistas obligatorias con los medios de comunicación en el torneo de Roland Garros de 2021 que comenzaba a finales de esa semana. En el texto indicaba que no tenía ningún motivo personal contra el torneo que se disputaba en Francia, y alegaba que pensaba que las ruedas de prensa estaban influyendo en su rendimiento en pista. «He pensado con frecuencia que la gente no tiene consideración con la salud mental de los deportistas», señalaba Osaka, quien añadió que «he visto muchos vídeos de deportistas viniéndose abajo en una sala de prensa tras perder un partido», algo que reconoció también le había sucedido a ella. Unas semanas antes, Osaka acababa de ganar el primer Grand Slam del año (el cuarto de su fulgurante carrera), el Abierto de Australia, aunque intuía que su resultado en tierra batida no sería el mismo que en hierba, por lo que se esperaba un aluvión de preguntas sobre su bajo rendimiento en ese tipo de superficie, característico de las pistas parisinas donde se disputa Roland Garros, torneo al que llegaba siendo la número dos del ranquin mundial en esa fecha.

Naomi Osaka ganó el primer partido, pero decidió retirarse en la segunda ronda, que no llegó a celebrarse, denunciando en sus redes sociales la falta de comprensión ante su situación. Después de esa primera victoria, no realizó la rueda de prensa como ella misma había anunciado y, a continuación, justo al inicio del torneo, fue multada con 15.000 dólares, de acuerdo con el código de conducta, alegando los cuatro presidentes que «un elemento fundamental del reglamento del Grand Slam es la responsabilidad de los jugadores de interactuar con los medios de comunicación, independientemente del resultado de su partido. Esta responsabilidad la asumen por el bien del deporte, de los aficionados y de sí mismos».
El comunicado incluía una amenaza pública: «Hemos informado a Naomi Osaka que, si continúa ignorando sus obligaciones con los medios durante el torneo, se expondrá a posibles consecuencias adicionales por infringir el Código de Conducta. Como era de esperar, las infracciones reiteradas conllevan sanciones más severas, incluyendo la expulsión del torneo (artículo III T. del Código de Conducta) y el inicio de una investigación por infracción grave que podría conllevar multas más cuantiosas y futuras suspensiones de Grand Slam».
Ya existían precedentes de tenistas que se había negado a acudir a alguna rueda de prensa, pero Osaka fue la primera que renunciaba a hablar con los medios durante todo un torneo, desafiando a los organizadores y sus estrictas condiciones… y a su falta de sensibilidad ante la denuncia de una situación que claramente afectaba a la salud mental de la deportista. Los medios de comunicación tampoco fueron muy comprensibles con la situación, y algunos se encarnizaron, la escusa más empleada en el sector para criticarla se relacionó sobre el hecho de que todos debían de tener las mismas condiciones, en todos los sentidos, y que no valían excepciones de ningún tipo. Osaka decidió apartarse y descansar durante varias semanas (no acudió ese año a Wimbledon), y reconoció en una nueva nota que había sufrido una depresión después de ganar su primer Grand Slam en 2018 y que había padecido varios episodios de ansiedad desde entonces. Poco después, el 23 de julio de 2021, Naomi Osaka tuvo el honor de ser la elegida para encender el pebetero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La llama se encendió en la cima de una estructura que representaba el Monte Fuji y se abría como una flor, simbolizando esperanza y vitalidad.

Naomi Osaka es la productora ejecutiva de la película belga El silencio de Julie (Julie Zwijgt, 2024), ópera prima del director Leonardo Van Dijl, que coescribe el guion junto a Ruth Becquart. La película está protagonizada por la tenista Tessa Van den Broeck, una joven de quince años que debuta con solvencia como actriz, interpretando a una deportista que despunta en su club y en los campeonatos en que participa y que se ve salpicada por la suspensión de su entrenador, en el que había confiado para ayudarla en la preparación y desarrollo de su inmediata carrera deportiva como profesional. La película ha ganado el Premio a la Mejor Película Internacional en la 15ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest (AMFF), que se ha podido seguir a través de la plataforma Filmin durante el mes de agosto de 2025, donde se estrenará a finales de noviembre. El galardón fue entregado por la actriz Rossy de Palma, que actuaba de presidenta del jurado oficial.
La película se inicia con la suspensión del entrenador después de la terrible noticia del suicidio de una joven tenista, de unos veinte años, que había sido entrenada por él en los años de preparación e inicio de su carrera deportiva. La directiva del club donde entrena Julie decide esa drástica decisión en previsión de que pudiera existir alguna relación del suicidio con la actuación del entrenador, y deciden entrevistar a todas las jugadoras, especialmente a Julie, la deportista más destacada del grupo y con una relación más estrecha, con la intención de descubrir si ha habido algo inapropiado en el comportamiento del entrenador, al menos con ellas. Pero Julie decide permanecer en absoluto silencio, sin intención de colaborar en la investigación del club (previa a la policial, si el caso avanza con más indicios en el futuro), y concentrarse en sus entrenamientos, molesta con el impuesto cambio de entrenador en un momento crítico de su preparación, tanto física como mental, ante los retos deportivos inmediatos que debe de afrontar. Y no solo deportivos, puesto que está estudiando en el instituto y no puede bajar sus cualificaciones, que se ven alteradas de forma negativa con la situación indeseada que está viviendo.
 La película se presentó en la Semana de la Crítica del Festival de Cine de Cannes de 2024, un foro para descubrir primeras y segundas películas, como es el caso. Destaca especialmente la fotografía de Nicolas Karakatsanis, utilizando planos medios y largos estáticos que contribuyen a que el espectador se convierta en un observador del entorno que envuelve a la protagonista, omnipresente en todas las secuencias de la película. La tonalidad también es importante, al pasar de tonos crepusculares propio de las canchas de entrenamiento en un polideportivo cubierto, la oscuridad de los instantes más íntimos y solitarios de Julie, con muchos atardeceres que contrastan con la iluminación brillante cuando decide que ya llegó el momento de hablar. Físicamente, y también simbólicamente, la protagonista pasa del frío invierno al cálido verano.
La película se presentó en la Semana de la Crítica del Festival de Cine de Cannes de 2024, un foro para descubrir primeras y segundas películas, como es el caso. Destaca especialmente la fotografía de Nicolas Karakatsanis, utilizando planos medios y largos estáticos que contribuyen a que el espectador se convierta en un observador del entorno que envuelve a la protagonista, omnipresente en todas las secuencias de la película. La tonalidad también es importante, al pasar de tonos crepusculares propio de las canchas de entrenamiento en un polideportivo cubierto, la oscuridad de los instantes más íntimos y solitarios de Julie, con muchos atardeceres que contrastan con la iluminación brillante cuando decide que ya llegó el momento de hablar. Físicamente, y también simbólicamente, la protagonista pasa del frío invierno al cálido verano.
La película trata de la dominación que surge en el deporte de alto nivel que puede desembocar en abusos de todo tipo, también sexuales, especialmente doloroso en los jóvenes deportistas, que confían ciegamente en sus entrenadores. Julie utiliza el dolor físico, el compromiso y el esfuerzo del entrenamiento como terapia personal, como salida reconfortante, al no querer compartir sus inquietudes con nadie, resultando extraordinariamente desgarrador su silencio, un silencio que ensordece también a las personas que están preocupadas por ella, como su familia, los profesores del instituto y los compañeros y directivos de su club de tenis. En el fondo, la película acierta al hablar de «silencio» y no de «secreto», puesto que todo presagia que sí que hay algo que contar que sería denunciable, por lo que toca esperar a que la joven se decida a hablar.
 Alguien podría pensar que Julie no parece que siga el arquetipo de un jugador de tenis convencional… si es que algo así existe. En su ópera prima, la directora francesa Charlène Favier debutaba con una película de denuncia del abuso sexual en el deporte de élite en adolescentes, en este caso en el ámbito del esquí. La película Slalom (2020) planteaba como desde el maltrato denigrante y angustioso que pretende sacar el máximo de los frágiles deportistas en formación puede acabar desembocando en abusos sexuales, en una película cuyo guion estaba escrito mucho antes de que explotara el #metoo a finales de 2017.
Alguien podría pensar que Julie no parece que siga el arquetipo de un jugador de tenis convencional… si es que algo así existe. En su ópera prima, la directora francesa Charlène Favier debutaba con una película de denuncia del abuso sexual en el deporte de élite en adolescentes, en este caso en el ámbito del esquí. La película Slalom (2020) planteaba como desde el maltrato denigrante y angustioso que pretende sacar el máximo de los frágiles deportistas en formación puede acabar desembocando en abusos sexuales, en una película cuyo guion estaba escrito mucho antes de que explotara el #metoo a finales de 2017.
La película no es autobiográfica, pero la directora y responsable del guion (escrito una primera versión en 2014) tenía muy claro que quería que la protagonista fuera una chica de quince años y que sufriera abusos sexuales por parte de su entrenador. En cierto modo, se adelantó varios años a las noticias reales de abusos, como el caso de las gimnastas estadounidenses que se dieron a conocer a finales de 2016, uno de los mayores escándalos en la historia del deporte. En Slalom, Favier apostó por un relato descriptivo, involucrando al espectador como observador de lo que está sucediendo. Al fin y al cabo, la protagonista representa que sólo tiene quince años y no se comporta muy diferente a la gente de su edad, en su interés por temas relacionados con el sexo o el trato con los compañeros de su edad, por ejemplo. Esta intención se consigue con un relato íntimo, emocional, cercano en el encuadre para tener siempre la expresividad del rostro con tomas más largas y movimientos de cámara contenidos.
 La pareja protagonista, la actriz emergente Noée Mora y el veterano Jérémie Renier, hacen verosímil el relato, con una gran interpretación muy potenciada en el físico y la expresión corporal que, sin duda, nos ayuda a comprender las aspiraciones de triunfar de una y la frustración del otro al reconocer como las lesiones en las rodillas le habían marcado su carrera al inicio. Al espectador le sorprenderá la actitud sumisa de la adolescente. En la película contemplamos una escena nocturna que funciona muy bien como metáfora de lo que está sucediendo en la realidad, cuando el entrenador le dice que está viendo en el bosque, a lo lejos, un lobo y, en cambio, ella le dice que no lo ve (metafóricamente, en realidad lo tenía sentado justo al lado). Pasarán muchos minutos y varias escenas hasta que pueda ver al lobo, el de verdad, en el bosque… y poder mirarlo directamente sin miedo.
La pareja protagonista, la actriz emergente Noée Mora y el veterano Jérémie Renier, hacen verosímil el relato, con una gran interpretación muy potenciada en el físico y la expresión corporal que, sin duda, nos ayuda a comprender las aspiraciones de triunfar de una y la frustración del otro al reconocer como las lesiones en las rodillas le habían marcado su carrera al inicio. Al espectador le sorprenderá la actitud sumisa de la adolescente. En la película contemplamos una escena nocturna que funciona muy bien como metáfora de lo que está sucediendo en la realidad, cuando el entrenador le dice que está viendo en el bosque, a lo lejos, un lobo y, en cambio, ella le dice que no lo ve (metafóricamente, en realidad lo tenía sentado justo al lado). Pasarán muchos minutos y varias escenas hasta que pueda ver al lobo, el de verdad, en el bosque… y poder mirarlo directamente sin miedo.
La agresión sexual de una menor y su continuada manipulación ya es motivo de por sí de denuncia, es evidente. Pero en la película (en las dos películas, realmente) pueden verse destellos de otros temas subyacentes al deporte de élite como son el enorme sacrificio personal que debe hacer una joven en cuanto a su tiempo, a su cuerpo y a su familia, la gran exigencia que supone la alimentación, y, consecuentemente, el control del peso, la contundencia de los entrenamientos y el dolor provocado por el cansancio, la fatiga y las pequeñas heridas (Julie se está vendando los dedos en varias escenas, por ejemplo), y, también, la carga mental que supone la presión de ganar como sea para poder mantener el nivel de vida, un nivel asociado a aspectos económicos que involucra a los patrocinadores de materiales y de viajes. Todo ello para llegar a adulto y poder convertirte en un deportista profesional, en definitiva.