Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
No soy precisamente fan de las pruebas estandarizadas. Entre la visión de la educación desde la que nacen -profundamente neoliberal- y los efectos secundarios que provocan, el zumo rara vez compensa exprimir la fruta. Si, además, añadimos su capacidad para convertirse en arma arrojadiza de la batalla cultural educativa, parece más sensato rebelarse contra ellas que aceptar su presencia como algo inevitable.
Aunque podríamos discutir que TALIS sea una prueba estandarizada, es evidente que sus resultados producen el mismo efecto -integrarse al servicio de la batalla cultural educativa- y en esta nueva edición de 2024 nada parece indicar que sea diferente: por un lado, estarán los del apocalipsis educativo aprovechando el más mínimo dato para tratar de justificar sus posiciones sobre el alumnado, la administración, las familias, la pedagogía… y cualquiera que pase por allí.
Por el otro, el relato será muy similar al que podemos encontrar en la nota de prensa ofrecida por el ministerio: sí, hay cosas que mejorar, pero hay noticias muy positivas.
La idea es construir un relato de éxito sistémico: profesorado satisfecho, autonomía asegurada y clima escolar positivo, por un lado, o de apocalipsis educativo por otro.
Sin embargo, si cruzamos los propios datos que ofrece TALIS, lo que encontramos son guantazos de realidad para ambas posturas y viejas cuestiones sin resolver que docentes y expertos llevan tiempo señalando.
A partir de aquí he de ser honesto y dejar claras dos cuestiones:
La primera de ellas es que el margen de tiempo para analizar el informe no ha sido mucho y son casi 400 páginas de resultados. Con tantos datos es fácil cometer errores; con poco margen de tiempo, inevitable. Así que pido disculpas de antemano.
En segundo lugar, entiendo que lo interesante es hacer un análisis que no se limite a recopilar datos para llenar titulares alarmistas o triunfalistas, sino a ponerlos en relación para intentar comprender la realidad que describen. Pese a que algunos se empeñen en confundir la supuesta neutralidad técnica de los datos con una forma de ciencia superior, lo que hacen realmente los investigadores e investigadoras -y la ciencia de verdad- es precisamente eso. Relacionar los datos para entender el mundo que representan.
TALIS más allá de las recopilaciones de datos
Envejecimiento, diversidad y el espejismo de la inclusión.
Uno de los primeros datos que representa una llamada de atención dentro del informe es que, si bien el envejecimiento actual del profesorado en España es algo menor que la media de la OCDE -gracias a una cantidad significativa de docentes entre 30 y 49 años-, la presencia de profesorado menor de 30 años sigue siendo una de las más bajas en el panorama internacional. El sistema mantiene, por tanto, una frágil estabilidad que podría tornar en muy poco tiempo en un sistema envejecido.
Este dato, que a primera vista parece solo demográfico, es profundamente pedagógico. Ya que, si queremos hacer un cambio educativo de calado, que realmente transforme la cultura escolar -y viendo las carencias de la formación inicial de las que hablaré más adelante-, parece claro que el momento de actuar es ahora, que los datos dejan clara la necesidad de una incorporación masiva de profesorado joven. Con esto no estoy queriendo igualar juventud con calidad docente (de hecho mi experiencia va en sentido contrario muchas veces), sino que trato de destacar la oportunidad que representar la necesidad de incorporar profesorado.
Otra de las cuestiones que emergen con fuerza de TALIS 2024 es la relativa a la diversidad. El sistema educativo español se sitúa con una diversidad moderada en comparación con los promedios internacionales, pero distribuida de forma desigual entre etapas y territorios.
Aquí resulta clave ver algunos datos que empiezan a apuntar cuestiones interesantes: el primero de ellos es la diversidad migratoria, en la que nuestro país se encuentra por encima de la media internacional (lógico por su situación geopolítica, nuevos flujos migratorios y la consolidación de segundas generaciones nacidas en el país). El segundo es más interesante, los datos muestran que la diversidad se manifiesta con mayor intensidad en primaria que en secundaria, se “filtra” al avanzar el alumnado en el sistema, lo que sugiere un problema estructural de inclusión. Mientras los centros de primaria declaran una mayor presencia de alumnado inmigrante, no hablante nativo o con dificultades lingüísticas, los de secundaria muestran un descenso significativo en la mayoría de indicadores.
Esta reducción de la diversidad al pasar de etapa es, a mi juicio, un indicador claro de que nuestro sistema educativo sigue siendo segregador. Se reconoce la diversidad, pero dista mucho de atenderse de forma inclusiva. En primaria sí parece existir un enfoque inclusivo, pero en secundaria parece seguir vigente un enfoque selectivo y segregador. Lo preocupante no es tanto la pluralidad en sí -que crece y enriquece-, sino la falta de recursos y de cultura pedagógica (especialmente en secundaria) para llevarla a cabo.
Todo esto resulta muy revelador si lo cruzamos con las percepciones del propio profesorado sobre su “autoeficacia”, y en la que el profesorado español se percibe globalmente competente en competencia multicultural, superando incluso los promedios europeos.
En primaria, más del 80 % del profesorado declara sentirse capaz de enseñar en entornos culturalmente diversos; en algunos ítems -como sensibilizar sobre diferencias culturales o reducir estereotipos-, las cifras rozan el 90 %.
En secundaria, la percepción baja, situándose en torno al 75 %, aunque sigue por encima de la media de la UE.
Este patrón de autoeficacia decreciente entre etapas coincide con la reducción de la diversidad que he comentado con anterioridad. La primaria escolariza un alumnado más heterogéneo y, por tanto, ofrece más experiencia en este sentido a sus profesionales, que se sienten más capaces.
Llama la atención que, tanto en primaria como en secundaria, la dimensión más débil siga siendo la capacidad crítica para detectar estereotipos en el currículo (59 % en secundaria y 62 % en primaria). Esto apunta a dos cuestiones: la primera de ellas, que la autoeficacia se vincula más a una gestión técnica, burocrática, de la misma que a una didáctico-pedagógica; y la segunda, que, por lo tanto, hace falta más pedagogía y no menos, como plantean los discursos antipedagógicos tan extendidos.
Otro aspecto interesante es que, cuando la diversidad no es cultural sino funcional, la percepción de competencia del profesorado se debilita notablemente, sobre todo en secundaria.
En la OCDE, cerca del 70 % de los docentes se siente eficaz para diseñar tareas adaptadas o colaborar con otros profesionales. En España, los porcentajes bajan entre 9 y 20 puntos respecto al promedio europeo, especialmente en aspectos como la implicación de las familias o la difusión de políticas inclusivas. Cuatro de cada diez docentes de secundaria no se sienten competentes para compartir docencia; seis de cada diez no se consideran eficaces para implicar a las familias; y tres de cada cuatro reconocen dificultades para informar sobre políticas de inclusión.
Todo esto, de nuevo, revela amplias carencias pedagógicas. En cuanto la gestión de la diferencia pasa de lo superficial, de lo meramente accesorio, parte del profesorado, especialmente en secundaria, no sabe qué hacer. En primaria, en cambio, donde tienen más formación pedagógica y más diversidad de alumnado en las aulas, los niveles de autoeficacia son sensiblemente más altos, situando a España en una posición media-alta dentro del contexto europeo.
La comparación entre primaria y secundaria revela un patrón sistemático de descenso en la autoeficacia docente muy grave: en primaria encontramos un profesorado más convencido de su capacidad para acoger, adaptar y cooperar; en secundaria, un profesorado que se percibe menos eficaz, más fragmentado y con menor apoyo organizativo. Esta brecha no puede explicarse solo por la edad del alumnado o las condiciones de la etapa, sino por una identidad profesional y un modelo institucional y curricular que refuerza la segregación y la especialización. Esto dificulta las prácticas colaborativas y la inclusión.
Mi sensación es que la autoeficacia docente en nuestro país desciende a medida que la visión de la escuela se aproxima al formato académico tradicional y transforma la educación en mera instrucción: cuanto más se impone la lógica disciplinar, la evaluación mal entendida y la presión por el rendimiento, menor es la confianza del propio profesorado en su capacidad de educar de forma inclusiva. Esto revela que existe un amplio sector del profesorado de secundaria cuya idea educativa dista mucho de serlo y es, de facto, incompatible con la inclusión, pues su sentido común educativo no va más allá de la instrucción.
El zombie de la cultura escolar tradicional
Todo esto queda más que claro cuando cruzamos los datos de TALIS 2024 sobre prácticas de aula. Pese a que algunos insistan en construir el relato de que la escuela es un parque de atracciones. Lo que muestra el informe es todo lo contrario: una modernización aparente, donde las prácticas activas han crecido, pero sin alterar el armazón del sistema. Sigue siendo predominante la instrucción más clásica -fijar objetivos, explicitar expectativas…-, aunque en algunos casos se combina con tareas abiertas, proyectos o dinámicas de pensamiento crítico, ligeramente más presentes que en la media europea.
A mi juicio, esta coexistencia no expresa equilibrio y tampoco es motivo de alegría. Expresa un enorme problema pedagógico en la escuela: la persistencia de una cultura escolar de lo más tradicional, aunque se integren nuevas metodologías; se formulan nuevas actividades, pero dentro de viejas estructuras de tiempo, currículo y evaluación. Se cambia el envoltorio, pero lo que hay dentro sigue siendo lo mismo.
Esta ilusión de modernización genera una doble tensión. Por un lado, un profesorado al que se le exigen nuevas funciones que no comprende (es lo que todos hemos oído de “ahora hay que divertir al alumnado”) sin que cambien las condiciones de fondo: ratios altas, currículos enciclopédicos, presión evaluativa y burocrática. Por otro, una sensación de improvisación permanente: se piden resultados de otro modelo de escuela, sin comprenderla del todo, sin ofrecer el ecosistema que los haga posibles.
Si a esto le sumamos una de las paradojas más interesantes del informe: España encabeza las tasas europeas de satisfacción docente -95 % en secundaria y 97 % en primaria-, mientras mantiene niveles de estrés laboral inusualmente bajos (≈ 16 %, frente al 19 % OCDE), la lectura que yo hago no es la de un profesorado estable y contento, sino desmovilizado en una amplia inercia institucional, cuestión que emerge cuando miramos otros datos.
La secundaria se convierte en el epicentro de esa disonancia. Su identidad profesional sigue anclada más en la disciplina académica que en la educativa. No es casual que allí aumente el control, la evaluación sumativa y el profesorado se perciba con menor autoeficacia inclusiva. No se trata de “mala voluntad”, sino de una cultura institucional heredada: la secundaria nació históricamente para seleccionar, no para incluir. Su estructura, su currículo y su autoridad fueron pensados para filtrar. Cuando ahora se le pide educar e incluir, aparece el conflicto cognitivo. De ahí el discurso recurrente de que la escuela es un parque de atracciones: son formas de proteger su propia identidad profesional en crisis.
Esta identidad se sostiene más en la ilusión de estabilidad que ofrece el orden y el control que en la flexibilidad pedagógica, y se observa en los datos de TALIS: cuando aumentan la disrupción y la heterogeneidad, cae la percepción de logro (-0,4 secundaria y -0,2 primaria), mientras otros sistemas convierten esa diversidad en motor pedagógico. La vieja figura del profesor experto únicamente en su disciplina ya no es válida en un sistema educativo en el que está todo el alumnado y no se les segrega, pero no se le ha ofrecido a cambio una nueva identidad profesional rigurosa y con legitimidad pedagógica. Mientras no se redefina qué significa ser docente de secundaria en una escuela comprensiva y diversa, cualquier cambio se vivirá como una amenaza a la identidad profesional y de ahí las respuestas tan emocionales que vemos.
La gestión del aula y la “evaluación” terminan de cerrar el círculo. España se sitúa por encima de la media europea en control de normas, petición de silencio, comportamientos… La idea de gestionar el aula es hipercontrolarla. La vieja identidad profesional del profesor experto que controla el aula no encaja, de nuevo, en aulas diversas en las que están todos y todas y no solo una élite privilegiada, pero, sin alternativas estructurales o pedagógicas, la receta es cada vez más control: demasiadas reglas individuales, pocos apoyos colectivos y, paralelamente, una “evaluación”” abiertamente sumativa: exámenes, pruebas y calificaciones normativas en niveles muy superiores a los de otros países del entorno.
Tampoco ayuda el modelo de formación continua tan extendido del “curso-crédito-certificado”, ni el sesgo formativo entre etapas. En secundaria, el 89 % del profesorado se ve fuerte en contenidos y solo el 59 % en pedagogía; en primaria ocurre casi lo inverso. Una distancia de treinta puntos porcentuales que sintetiza uno de los principales problemas de nuestro sistema educativo y que tiene que ver con el acceso a la profesión docente ¿Qué visión de escuela manejamos como sociedad si decimos que hacen falta cuatro años de estudio para ser químico (ej.) y solo uno para convertirse en profesor o profesora?
Todo esto alimenta la incoherencia del propio sistema. Cuanto más ruido hay sobre la pérdida de rigor, más exámenes se aplican. Lo que escasea no es control, sino coherencia. Los sistemas que funcionan mejor (Finlandia, Dinamarca, Canadá…) no lo hacen por ser más “modernos”, sino por su coherencia interna: formación, currículo, evaluación y cultura escolar apuntan en la misma dirección. En España, en cambio, conviven necesidades del siglo XXI con estructuras curriculares del XX y una burocracia del XIX.
Este conflicto en la identidad profesional se refleja también en el plano socioemocional. El profesorado español muestra una convicción altísima en el valor del bienestar del alumnado -por encima del 90 % en primaria y del 80 % en secundaria- y tiene una percepción de eficacia propia muy elevada -la disposición a cuidar y acompañar-, pero muy poca fe en lo institucional: tienen que atender el bienestar del alumnado en aulas saturadas, con currículos rígidos y bajo presión de resultados. La escuela de la selección no se transforma en escuela inclusiva vía decreto ley (lo que yo llamo el “hágase mi voluntad” de la administración).
A esto se le suma que la formación inicial refuerza este patrón: muy reglada y homogénea (90–93 %), pero débilmente práctica -solo 4 o 5 de cada 10 docentes valoran positivamente la gestión de aula, las prácticas u observación- y con escasa inducción. Menos del 30 % ha participado en programas de inducción o acompañamiento profesional (lesson study, investigación-acción…), una de las cifras más bajas de la OCDE, lo que deja a los noveles ante aulas heterogéneas con herramientas pedagógicas insuficientes. Esto refuerza su cultura escolar tradicional -muy arraigada porque la han vivido como alumnado- y su rechazo a la pedagogía. De ahí una espiral de frustración que explica gran parte de los movimientos reaccionarios que están cobrando fuerza entre el profesorado.
Esa falta de acompañamiento se prolonga después en la cultura profesional. La colaboración profunda sigue siendo minoritaria -apenas un 31 % practica docencia compartida y un 9 % observa clases ajenas-, lo que mantiene al profesorado en una lógica de soledad pedagógica más que de aprendizaje colectivo. Aquí es muy ilustrativo pensar en los movimientos -y su carácter tan reactivo- sobre la codocencia que hemos visto en ciertos sectores.
Autonomía, colaboración y la cultura tecnocrática
La autonomía docente resulta también muy ilustrativa para entender los conflictos entre discurso y estructura. España tiene niveles formales de autonomía altos -más del 90 % del profesorado dice poder decidir métodos y criterios de evaluación-, pero niveles funcionales bajos: solo el 25-35 % participa activamente en decisiones pedagógicas colectivas, muy lejos de los sistemas educativos que refuerzan realmente la autonomía.
Parece claro que, en la práctica, la autonomía funciona más como permiso que como confianza. Es una autonomía vigilada y tecnocrática: se permite modificar las técnicas, pero hacer alguna modificación en la estructura es imposible.
Las aulas se convierten así en pequeños reinos de Taifas, donde cada profesor o profesora decide de forma soberana, pero el centro permanece sometido a la lógica burocrática y jerárquica de la inspección y la norma. El resultado es la destrucción de las ventajas de un sistema educativo descentralizado. La libertad individual, meramente en lo técnico, y la falta de cultura colaborativa no generan una autonomía colectiva y pedagógica que requieren los proyectos educativos de los centros para transformar su entorno y no ser un documento burocrático más sin sentido, como ocurre en la actualidad.
En mi opinión, esta distancia entre sentirse autónomo para decidir cómo enseñar, pero no para qué ni en qué condiciones hacerlo, genera, además, gran parte del famoso malestar docente, no tanto por la falta de libertad como por la falta de acompañamiento: se enseña con autonomía, pero sin comunidad; se asume responsabilidad, pero sin recursos. Lo que TALIS llama autonomía, muchos docentes lo viven como carga individual bajo apariencia de libertad.
En ausencia de estructuras de cooperación, la colaboración se convierte en un acto de militancia personal, y así lo muestra el informe: España colabora mucho, pero en lo superficial. En secundaria, apenas un 31 % practica docencia compartida y menos de un 10 % observa clases ajenas, frente a cifras mucho más altas en primaria. La mayoría se limita a compartir materiales o coordinar criterios de evaluación, pero son minoría quienes colaboran de forma estructural. Es, en definitiva, una cooperación más administrativa y tecnocrática que pedagógica. Existe un alto nivel de confianza (alrededor del 90 %), pero no una estructura que la sostenga: hay clima, pero no tiempo; confianza, pero no reconocimiento organizativo. En primaria, donde la organización escolar es más colegiada, la colaboración profunda se multiplica; en secundaria, donde la estructura fragmenta, predomina la coordinación burocrática.
Esto dibuja, en mi opinión, una cuestión que muchos y muchas llevamos años denunciando: tenemos un sistema educativo profundamente tecnocrático y cuyo eje central es la ingeniería curricular, al que se le dan pátinas de flexibilidad y lenguaje pedagógico, pero cuyo motor -la ingeniería curricular, sean los objetivos que denunciaba Gimeno (1982) o las competencias- es esencialmente el mismo. Este modelo es incompatible con una autonomía real, que es imprescindible para atender un modelo de escuela comprensivo e inclusivo.
Cambiar para que nada cambie versus la urgencia del cambio
Todo esto dibuja un panorama muy complejo, cuya única conclusión para mí es la urgencia de un giro de 180º en la manera de plantear el diseño del sistema educativo que históricamente se ha seguido. Urge cambiar la formación inicial, el acceso a la profesión, abandonar la ingeniería curricular y apostar por la autonomía real de los centros. La sociedad cada vez proyecta más necesidades en la escuela (esto me parece sano), pero tenemos un sistema profundamente tecnocrático y burocrático, incapaz de cambiar la cultura escolar tradicional, con un profesorado muy dividido, con un malestar docente más que patente y que gira cada vez a posturas más reaccionarias. Mientras no entendamos que la educación no se transforma por decreto ley, sino por coherencia en sistemas, estructuras, recursos, ideas pedagógicas…, no solo estaremos más inmóviles: estaremos atascados, cambiando mucho la normativa pero sin cambiar la escuela.









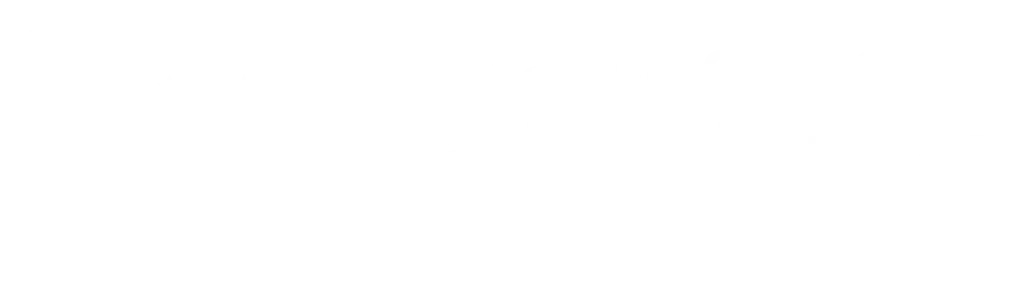
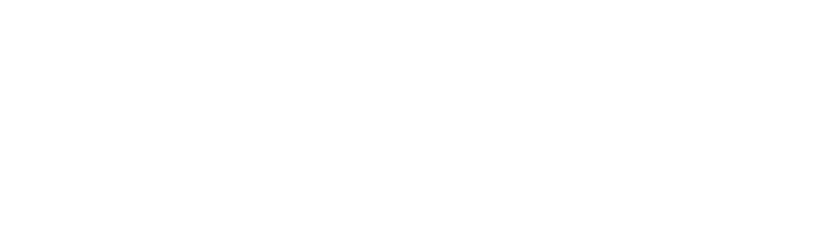


2 comentarios
¿ Cuántas clases dices que has dado en una escuela o en un instituto ?
Pingback: No lo sé, pero opino: el nuevo deporte educativo - XarxaTIC