Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
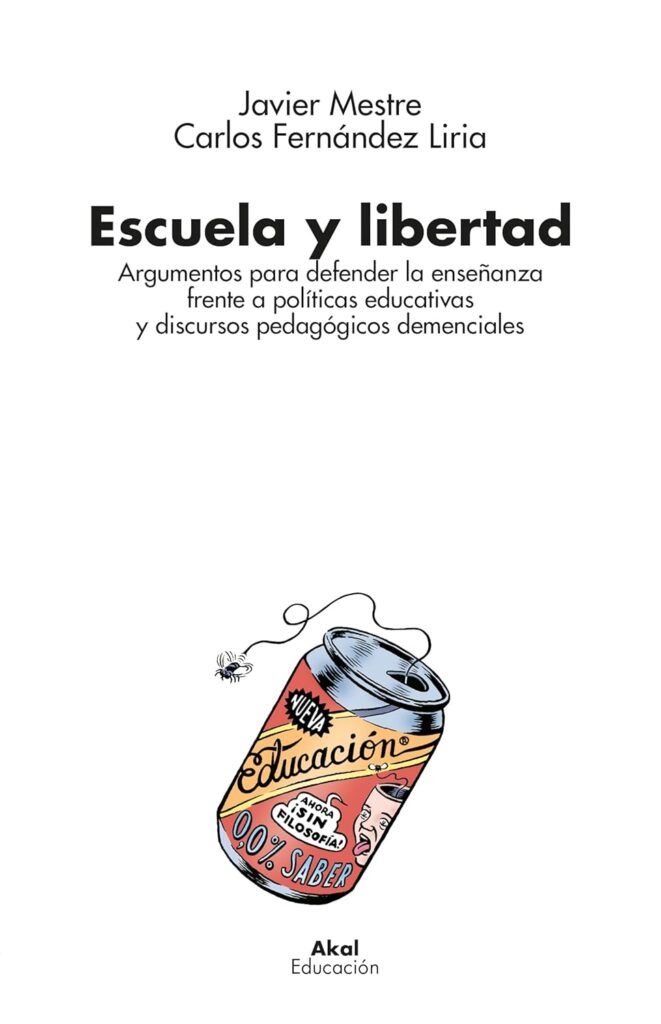
Vaya por delante que parto de un respeto y admiración sinceros a Fernández-Liria, cuya obra y militancia ha sido clave en la defensa de un marxismo republicano fértil y actualizado; la lucha contra la mercantilización educativa o la divulgación filosófica desde una mirada democrática. Por ello, este texto tiene la intención de contribuir a un diálogo necesario para evitar brechas y retrocesos que la defensa de la educación pública no se puede permitir. Además, creo que procede esta crítica en la medida en que una parte significativa de la comunidad docente, hastiada por la precariedad de recursos y las enormes presiones soportadas, puede encontrar refugio en ideas tan anticientíficas como contrarias a una visión progresista de la educación.
Mi impresión es que los autores parten de algunos diagnósticos políticos acertados: la constante mercantilización del ámbito educativo; la precariedad impuesta a la educación pública; el delirio de pretender que la escuela sea el principal o único espacio desde el que lograr objetivos eminentemente políticos (como la transición ecológica o la plena igualdad entre hombres y mujeres); o la hipocresía de quienes deslizan la idea de que la inclusión educativa real puede lograrse sin un drástico aumento de recursos. Sin embargo, a partir de ahí, Mestre y Fernández-Liria yerran por completo el tiro. En algunos momentos, confunden como medidas neoliberales aspectos que, en realidad, son conquistas y avances del derecho a la educación. En otros, señalan como distorsiones o retrocesos cuestiones (como la digitalización) que, en el peor de los casos, son ambivalentes. Y hay ocasiones en que, directamente, utilizan algunos términos (DUA, innovación o, incluso, pedagogía) para referirse a un batiburrillo contradictorio de realidades. Todo ello genera un cóctel melancólico cuya propuesta es el retorno a una noción idealizada de escuela ilustrada que, en los términos planteados por los autores, tendría poco de tal cosa.
‘Pedagofobia’ y segregación
En primer lugar, cabe destacar que todo el libro está atravesado por una suerte de negacionismo educativo. En su versión dura, este planteamiento viene a afirmar que existe la enseñanza de ciencias o saberes pero no ciencias o saberes de la enseñanza. Como si las interacciones y conductas humanas propias del proceso de enseñar y aprender no fueran fenómenos susceptibles de analizar científicamente. Por tanto, el/la docente no tendría por qué atender a ningún otro criterio o mandato que no sea su interés por la enseñanza, el valor intrínseco de los conocimientos a transmitir y la mera práctica.
Según esos planeamientos, la pedagogía o las ciencias educativas deberían tener una importancia marginal frente a la libertad de cátedra del docente o el poder educativo de los contenidos (páginas 37, 39 o 73). Se deduce que la escuela sería el lugar donde el/la docente solo enseña una habilidad muy concreta (leer, sumar…) o los conocimientos de su disciplina, siendo la calidad de este aprendizaje resultado casi exclusivo de lo que el enseñante sabe y/o de su amor o interés por la enseñanza (página 149). Como si los conocimientos derivados de la pedagogía o la psicología del aprendizaje no tuvieran nada determinante que aportar a los complejos fenómenos de enseñar y aprender.
Sin embargo, si se acepta que el comportamiento y aprendizaje humanos son parte de la realidad material, entonces debe aceptarse que existen mejores y peores métodos enseñanza, planteamientos más o menos eficaces y prácticas más o menos adecuadas.
Así, existe un amplio campo de investigación y conocimiento sobre mejores y peores formas de enseñar a leer (Ripoll, Gómez-Merino y Ávila, 2024; Dehaene 2024); la importancia de la evocación para favorecer la memorización significativa (Ruiz, 2020); el carácter fundamental de la evaluación formativa para promover el aprendizaje (Morales y Fernández, 2022); el peligro del sesgo del punto de vista del experto a la hora de enseñar algo sobre lo que se tiene gran dominio (Ruiz, 2020); o las variables que hacen eficaz el aprendizaje cooperativo (Ruiz, 2023). Como también hay cierto consenso en torno a la importancia de los principios de codificación dual, capacidad limitada y procesamiento activo en el procesamiento de información durante el aprendizaje (Mayer, 2010 p.44).
Los elementos citados constituyen sólo algunos ejemplos de conocimientos científicos de los que se derivan cuestiones prácticas en el aula. Ciertamente, tal y como han señalado diversos autores, la relación entre evidencia científica y práctica educativa no puede incurrir en dinámicas reduccionistas que obvien la “naturaleza y fines de la educación” o conduzcan a visiones educativas estrechas (Wrigley y McCusker, 2019). Tampoco obviar la dimensión social, normativa e ideológica de cualquier espacio educativo, o el riesgo de que la necesaria vinculación entre investigación, prácticas y políticas educativas sobre “lo que funciona” cancelen reflexiones sobre los fines y objetivos educativos (Biesta,2007). Pero nada de eso es incompatible con algo que debemos asumir: hay conocimientos y capacidades que ningún docente obtiene gracias a ser experto/a en su materia o sentir amor por la enseñanza. Al contrario, son resultado del nexo entre investigación, reflexión, evidencia educativa y su necesaria transferencia a la práctica docente y los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Existe una frontera clara entre saber y saber enseñar. No hacerse cargo de esta diferencia implica confundir “escuela ilustrada” con escuela para ilustrado
El segundo problema de la pedagofobia es que nos condena a perpetuar un modelo de escuela elitista y segregador. Minimizar el papel que las ciencias de la educación y la inclusión educativa deben jugar en el terreno de la enseñanza supone, entre otros perjuicios, reducir las oportunidades para el alumnado con contextos menos enriquecidos. A menudo, las instituciones educativas “tradicionales” han funcionado no por la eficacia de la mayoría de sus métodos, sino a pesar de ellos. Es decir, el éxito era gracias a la enorme flexibilidad y capacidad de aprendizaje del ser humano pero, sobre todo, a costa de tasas de fracaso y exclusión muy elevadas. Si prescindimos del papel de la pedagogía o la psicología del aprendizaje no dejará de haber promociones de “ilustrados” estudiantes, grandes intelectuales, exitosos profesionales y brillantes científicos/as en cada nueva generación. El problema es que esos “triunfadores” tenderán a ser quienes cuenten con factores de protección extraescolares o facilidades de aprendizaje que, de alguna manera, les permitirían culminar con éxito casi cualquier tipo de enseñanza.
Existe una frontera clara entre saber y saber enseñar. No hacerse cargo de esta diferencia implica confundir “escuela ilustrada” con escuela para ilustrados. Que no es lo mismo.
Contra el DUA
El segundo aspecto a destacar del libro es su crítica al Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Este instrumento se convierte, desde los primeros compases, en otro de los rivales de Mestre y Fernández Liria. Insinúan que el DUA es contrario al aprendizaje de contenidos; que supone negar la existencia de Necesidades Educativas Especiales (página 87); o que pretende “disolver el papel crucial del profesor en la clase hasta convertirla en «un animado batiburrillo de particularidades” (página 86). Por no hablar del desafortunado párrafo en que atribuyen al DUA la extrañísima misión de convertir al docente en un «”acompañante” o “entrenador” de unos alumnos que permanecen encerrados en una burbuja autista (sic), frente a la pantalla de su ordenador…» (página 83).
Los planteamientos educativos basados en el DUA están muy lejos de todo eso. Se trata más bien de intervenir sobre el contexto de aprendizaje (Sánchez-Gómez y López, 2020) para eliminar barreras a este. Esta es, de hecho, la filosofía que subyace a los avances en materia de accesibilidad, por ejemplo. No en vano, el Diseño Universal para el Aprendizaje es la traducción pedagógica del Diseño Universal en el campo de la arquitectura (Alba, Sánchez y Zubillaga, 2014). Ciertamente, ha habido intentos de usar el DUA para dar visos de veracidad a mitos sin base científica como los “estilos de aprendizaje” pero no es esto lo que define al DUA, cuya apuesta central es que, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se proporcionen múltiples formas de representación (la manera en que planteamos los saberes o contenidos); múltiples formas de expresión (diferentes maneras de demostrar el aprendizaje) y múltiples formas de implicación (diferentes formas de participar en los procesos de aprendizaje).
Absolutamente nada de esto va en contra de la “razón y sus universales” (páginas 36 y 95) ni del rol central del docente. Como tampoco afecta al derecho del alumnado a acceder a un currículum común y compartido. Más bien al contrario: bajo los principios DUA, y por continuar con un ejemplo citado por los propios autores, el Teorema de Pitágoras continúa siendo el Teorema de Pitágoras (que, por cierto, aparece como Saber Básico en desarrollos curriculares como el de la Comunitat Valenciana): ni se renuncia a su aprendizaje ni se diluye en el deseo o particularidad de cada estudiante. Pero es posible que un alumno tenga muchos menos conocimientos previos que otro para abordarlo, puede que a uno le baste una explicación magistral más o menos clásica mientras otro necesita más apoyos visuales y ejemplos prácticos o manipulativos de aplicación del teorema (estrategias que, por cierto, beneficiarían a ambos); tal vez uno tenga una memoria de trabajo que le permita resolver varios problemas vinculados a este teorema sin demasiado esfuerzo mientras que otro necesite pruebas de evaluación más secuenciadas…etc. Nada de ésto significa que algunos aprenden “menos” o “peor” que el resto. Al contrario, se trata de aumentar la probabilidad de que más alumnado dote de sentido al aprendizaje.
¿Competencias vs. contenidos?
Otro lugar común del libro es la supuesta contradicción entre “competencias” y “contenidos” (o saberes) (páginas 92 y siguientes). Los autores parecen ignorar que uno de los componentes centrales de las competencias es la “movilización articulada e interrelacionada de diferentes tipos de conocimientos” (Coll, 2007). De hecho, los nuevos currículos incluyen los saberes o conocimientos que subyacen a esas competencias.
Obviando esta falsa dicotomía, Mestre y Fernández-Liria parecen insistir en el carácter eminentemente práctico de las competencias y su naturaleza abstrusa como prueba de su esencia neoliberal. Ciertamente, hay opacidad y precipitación en el modo en que se han incorporado las competencias al campo educativo en España (Pérez-Gómez, 2008), como hay tanta imprecisión en su significado como intereses mercantiles implicados en este enfoque. Pero esas necesarias críticas no justifican la renuncia a la noción de competencia, instrumento que también sirve para clarificar objetivos educativos (Coll, 2007; Gimeno-Sacristán, 2008) y conectarlos con el mundo.
Lo cierto es que, para que un aprendizaje escolar sea eficaz, sus contenidos deben movilizarse en la interacción con el mundo. Hacer explícita esta vinculación no supone despreciar los saberes teóricos. Es justo al revés: conectar los conocimientos con la realidad más allá del aula es lo que permite afianzarlos, hacerlos significativos y aumentar la cantidad de alumnado en el que permean. Lo que sucede en un enfoque no competencial (todavía dominante en la praxis educativa), es que las y los estudiantes que vivan en entornos enriquecidos o donde sus conocimientos sean útiles tendrán ventaja, precisamente porque podrán movilizar o situar sus aprendizajes y así reforzarlos. Es decir, porque podrán darle un componente competencial.
Por otra parte, despreciar el potencial de las competencias para explicitar objetivos educativos y su conexión con el mundo real supone, a su vez, renunciar al valor del proceso de enseñanza y aprendizaje para intervenir sobre ese mundo y transformarlo, una de las ideas centrales de la Escuela Ilustrada.
Así pues, es preciso distinguir entre, por una parte, un desarrollo competencial marcado por el neoliberalismo y, por otra, el valor potencial de la noción de competencia educativa para clarificar objetivos educativos y dotar a los aprendizajes de mayor significancia para todo el alumnado, no sólo para aquel que, paradójicamente, gracias a habitar entornos y contextos más competenciales puede permitirse prescindir de este concepto.
Digitalización
Respecto a la digitalización, de nuevo los autores renuncian a acotar conceptualmente su significado y porfían en desoír la evidencia científica disponible (113 y siguientes). Al margen de que la presencia de las pantallas en la aulas continúa siendo discreta (Sánchez Vera, 2024), los hallazgos avanzan en una línea concreta: la digitalización no es, per se, negativa ni contraproducente. Todo depende de cómo y para qué se aplique. Por ejemplo, la evidencia apunta a que el uso de pantallas no es, por sí mismo, negativo. Así, parece ser que las prohibiciones indiscriminadas no tienen efectos beneficiosos para niños/as o adolescentes (Asociación Española de Pediatría,2023). Los efectos de la pantalla parecen depender más de qué se mira y hace en ella, para qué y con quién (Sanders, Noetel, Parker et al, 2024). Como tampoco parece tener sentido hablar de “adicción” a las tecnologías y sí de usos perjudiciales o problemáticos (Perales-López y Muela, 2020). Lo que a menudo sucede, de hecho, es que el sobreuso de pantallas correlaciona con contextos empobrecidos y sin estimulación de calidad para el menor, que es lo que en efecto causa dificultades de aprendizaje y desarrollo. Afirmar, pues, que para aprender “siempre es mejor el papel” sin especificar el objetivo de aprendizaje es un despropósito anticientífico e inútil para un alumnado cuyo futuro pasará por una relación fundamental con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Como bien señala María del Mar Sánchez, la clave es “avanzar hacia un enfoque equilibrado que aproveche las posibilidades de la tecnología para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje, siguiendo las propuestas que la Tecnología Educativa como disciplina lleva décadas investigando” (Sánchez Vera, 2024).
El falso dilema y la asociación errónea
Creo que el pensamiento educativo de Mestre y Fernández-Liria parte de dos grandes errores: un falso dilema y una errónea asociación.
El falso dilema consiste en plantear que las innovaciones pedagógicas basadas en la investigación y la evidencia, la digitalización correctamente planteada o la apuesta por metodologías de enseñanza más inclusivas suponen, de alguna manera, renunciar a exigir más recursos, menores ratios, condiciones materiales dignas para la educación pública o luchar contra la mercantilización de la enseñanza. No hay ninguna razón para pensar que ambas agendas sean contradictorias. Al contrario, la exigencia de una educación inclusiva y científicamente responsable puede y debe espolear la reivindicación de mejores condiciones materiales, porque sólo con ellas será posible este tipo de escuela.
La errónea asociación se refiere a la lectura que los autores hacen de la convergencia entre neoliberalismo, innovación pedagógica, inclusión y ciencias educativas. En el maravilloso libro El Orden del Capital, escrito por el propio Fernández-Liria junto a Luis Alegre Zahonero, los autores, tras realizar una brillante y accesible glosa de El Capital critican, con toda la razón, ciertas lecturas del marxismo que, de manera muy simplificada, venían a decir lo siguiente: puesto que mercado, capitalismo e Ilustración son realidades equivalentes o, cuando menos, derivadas unas de las otras, la única vía para acabar con el capitalismo es acabar con los aparatos “burgueses” de la Ilustración (como el Estado de Derecho, la separación de poderes o las instituciones democráticas liberales). Como bien señalaban Fernández-Liria y Alegre Zahonero es justo al contrario: no se trataba de “superar el derecho”, sino de “reintegrar el pensamiento de la Ilustración en la tradición revolucionaria”, precisamente porque “el problema no radica tanto en el derecho (tan irrenunciable como la propia Ilustración) sino, precisamente, en las condiciones capitalistas de producción (Fernández-Liria y Alegre Zahonero, Capítulo V y Capítulo XIII, 2010).
Salvando las enormes distancias en objeto y profundidad de análisis, creo que Mestre y Fernández-Liria cometen un error similar. No es que la pedagogía, las competencias, la evaluación formativa, el DUA, la digitalización o la educación inclusiva sean consecuencia o expresión lógica de la educación bajo condiciones capitalistas. Al contrario, se trata de condiciones para una educación democrática que el capitalismo educativo trata de apropiarse, distorsionar o imposibilitar. Por ello, aplicar el pensamiento científico y republicano a la educación pasa por entender que, hoy, el derecho a la educación no puede reducirse a una mera cuestión de acceso (el derecho a “asistir” al colegio, instituto o universidad) sino que implica el derecho a la plena participación y aprendizaje (esto es, a que la asistencia esté dotada de sentido y contribuya al pleno desarrollo humano para todas y todos). Y para que ese “reino de la libertad” llegue a las aulas hacen falta tanto recursos materiales como ciencias educativas, políticas inclusivas y prácticas educativas democráticas.
Referencias
Asociación Española de Pediatría (2023). Recuperado en: https://www.aeped.es/noticias/comunicado-aep-sobre-edad-uso-dispositivos-moviles-en-infancia-y-adolescencia
Biesta, G. (2007). Why “what words won’t work: evidence-based practice and the democratic deficit in educational research. Educational theory, 57(1), 1-22.
Coll, C. (2007). Las competencias en la educación escolar: algo más que una moda y mucho menos que un remedio. Aula de innovación educativa, 161, 34-39.
Dehaene, S. (2019). Aprender a leer: de las ciencias cognitivas al aula. Siglo XXI Editores.
Fernández-Liria, C. F., & Alegre-Zahonero, L. (2010). El orden de’El Capital’: Por qué seguir leyendo a Marx (Vol. 5). Ediciones Akal.
Gimeno-Sacristán J. (2008). En J. Gimeno Sacristán (Comp.), Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo?
Pastor, C. A., Sánchez, J. M., & Zubillaga, A. (2014). Diseño Universal para el aprendizaje (DUA). Recuperado de: http://www. Educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv. Pdf, 5-7
Mayer, R.E. (2010). Aprendizaje e Instrucción.
Morales, M., & Fernández, J. (2022). La evaluación formativa. Estrategias eficaces para regular el aprendizaje.
Perales-López y Muela (2019). Adicciones tecnológicas: mitos y evidencia. En Manuel González de Audikana de la Hera (coord.), Ana Estévez Gutiérrez (coord.) Adicciones sin sustancia y otros trastornos del control de los impulsos (pp. 19-34)
Pérez-Gómez (2008).¿Competencias o pensamiento práctico? La construcción de los significados de representación y de acción. En J. Gimeno Sacristán (Comp.), Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo? (60-103)
Ripoll, J. C., Merino, N. G., & Clemente, V. Á. (2024). Aprender a enseñar a leer y a escribir: cómo aplicar evidencias científicas sobre el aprendizaje de la lectura y la escritura.
Ruiz Martín, H. (2020). ¿Cómo aprendemos?: una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza.
Ruiz Martín, H. (2023). «Edumitos»: ideas sobre el aprendizaje sin respaldo científico.
Sánchez-Gómez, V., & López, M. (2020). Comprendiendo el Diseño Universal desde el Paradigma de Apoyos: DUA como un Sistema de Apoyos para el Aprendizaje. Revista latinoamericana de educación inclusiva, 14(1), 143-160.
Sánchez Vera, M. del M. (2024). El debate sobre la tecnología en la escuela desde la Tecnología Educativa. En Innovación educativa y transformación de la sociedad (pp. 198-210). Dykinson.
Sánchez Vera, M. del M. (2024). El debate sobre las pantallas en el aula: mitos y realidades. RiiTE Revista interuniversitaria de investigación en Tecnología Educativa, (17), 1–11. https://doi.org/10.6018/riite.639781
Sanders, T., Noetel, M., Parker, P. et al(2024). An umbrella review of the benefits and risks associated with youths’ interactions with electronic screens. Nature Human Behaviour, 8(1), 82-99.
Terry Wrigley & Sean McCusker (2019): Evidence-based teaching: a simple view of “science”, Educational Research and Evaluation.









2 comentarios
Gracias por el artículo porque sirve para dar claridad en el debate educativo. Ver que una persona como Fernández – Liria, tan incisiva y crítica en otros ámbitos, «cae» en una críticas generales y simplificadoras de toda la ciencia de la Pedagogía me hacía pensar que me estaba perdiendo algo. Pero este artículo tan bien argumentado y ponderado ayuda a esclarecer-lo. Enhorabuena!
Un artículo brillante. Sigo con entusiasmo a los profesores Liria y Mestre, pero siempre que hablan de educación veo que su discurso no termina de condensar sus preocupaciones. Ha sido una sorpresa encontrar esta reflexión navegando por internet. Muchas gracias por el artículo, espero poder leer más de Bernabé.